Bajar presentación: Bienestar, violencia y tejido social
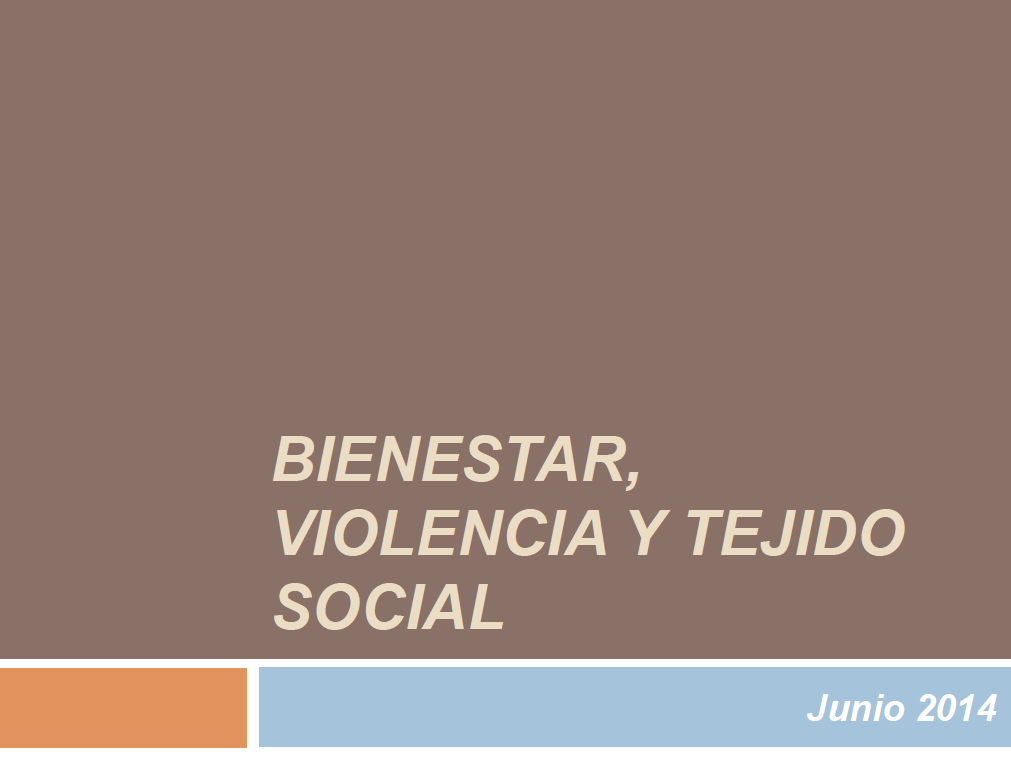
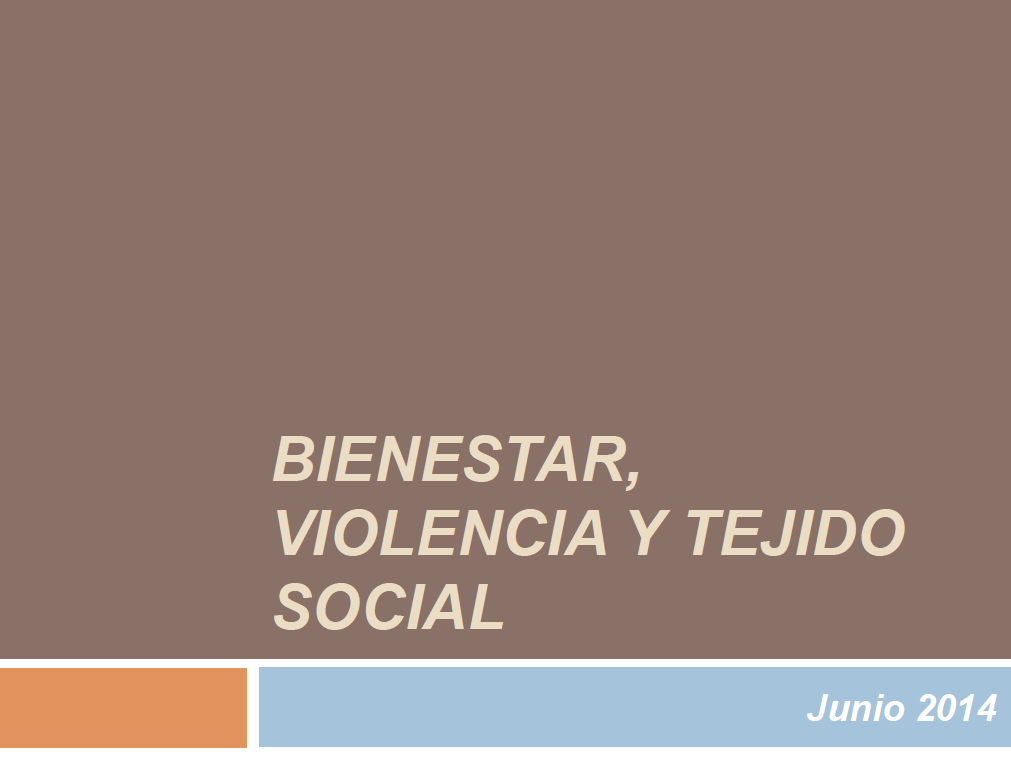
Bajar presentación: Bienestar, violencia y tejido social
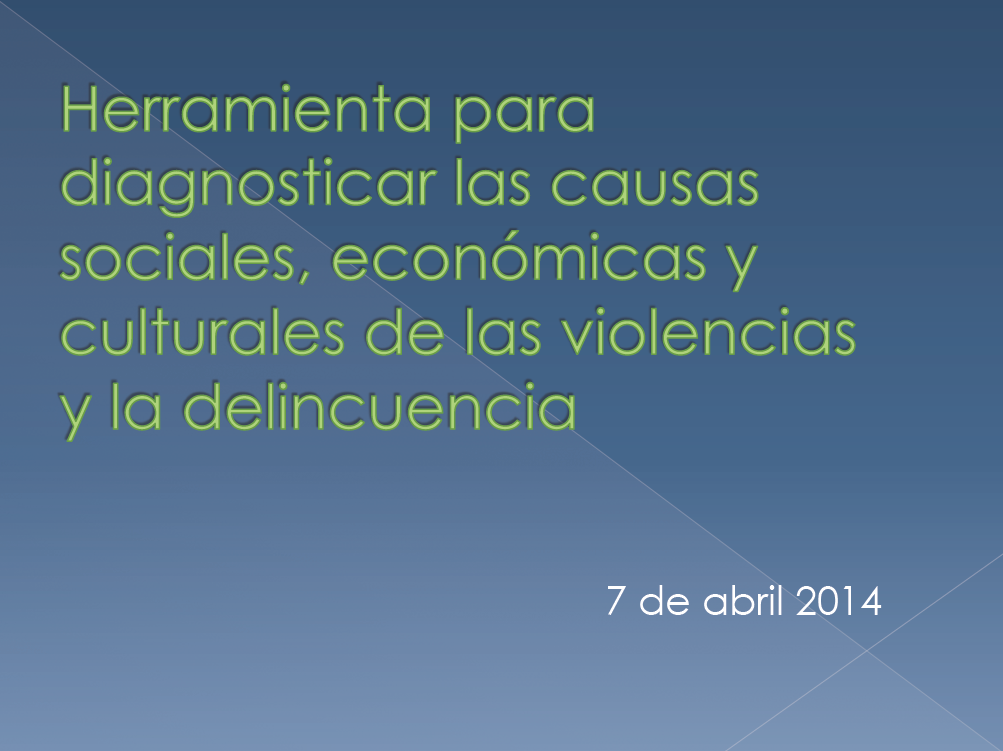
Bajar presentación: Metodología diagnósticos
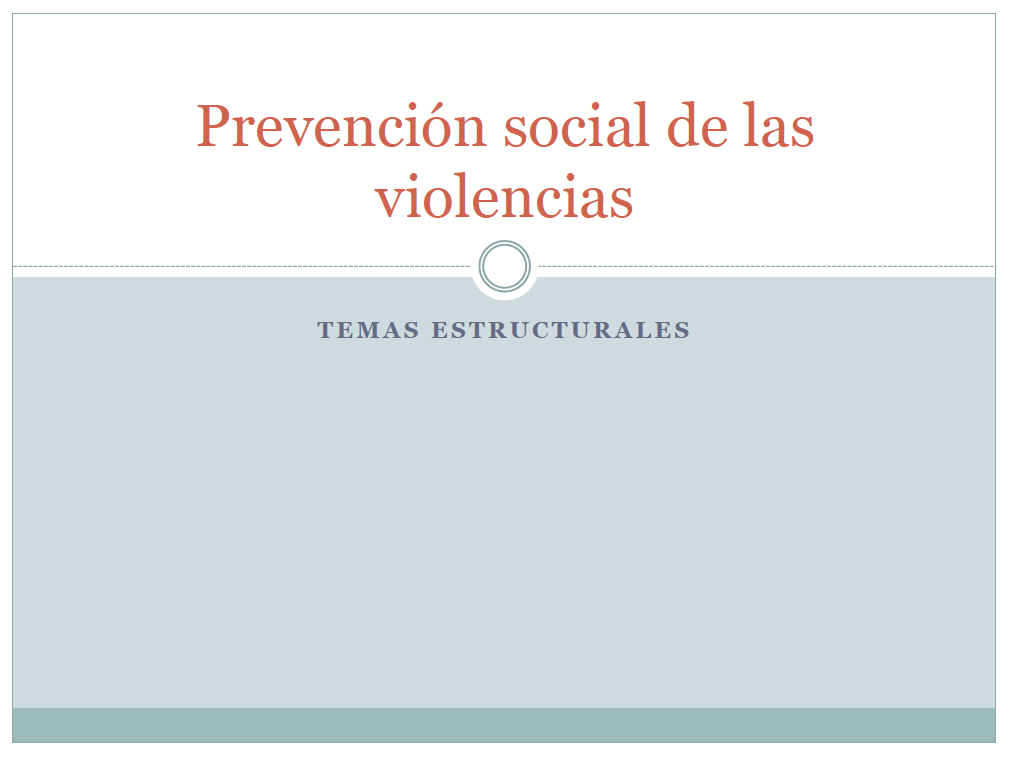
Bajar presentación: Prevención social de las violencias
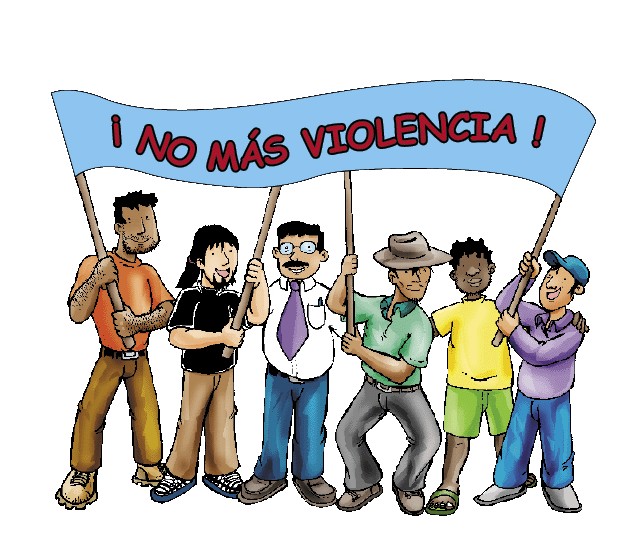
Las violencias y las delincuencias son problemas complejos y multifactoriales. En su desarrollo intervienen aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, biológicos y sicoemocionales. Es realmente difícil determinar cuáles son los nodos o aspectos críticos en los que confluyen los procesos que subyacen en estos fenómenos para poder tener certezas de que será posible abatir los índices de violencias y delincuencia, incidiendo en ellos o previniendo su desarrollo.
Distintas disciplinas adjudican el surgimiento de las violencias a diversas causas y proponen acciones para enfrentarlas centrándose en lo que consideran son esas causas[1]. También ocurre que las autoridades de diferentes niveles de gobierno o de diversas instituciones busquen utilizar las políticas públicas y las herramientas que están dentro de sus tramos de controlpara abatirla.
En muchas ocasiones, las autoridades que están responsabilizadas de la seguridad pública como son los cuerpos policíacos consideran que el origen de las violencias y la delincuencia están en otros ámbitos sociales y económicos; por ejemplo, los niveles de pobreza, la falta de crecimiento y de generación de oportunidades de empleo y de ingresos dignos para los jóvenes, o bien en el enorme mercado mundial de drogas, pero ellas no tienen manera de incidir en esas causas y tratan de hacer lo que pueden con los instrumentos bajo su control y de acuerdo a las funciones que les corresponden.
Se puede señalar que hay dos enfoques dominantes en las medidas para enfrentar la delincuencia y la violencia criminal. Uno que privilegia la seguridad pública mediante intervenciones de los cuerpos de seguridad persiguiendo y acosando a los delincuentes y a las bandas criminales. Es la seguridad de mano dura. Dentro de ésta se puede incluir la prevención policial de la delincuencia que incluye el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia de las fuerzas de seguridad incrementando su equipamiento (patrullas, helicópteros, armas, vestuario, etc.), aumentando los sistemas de vigilancia (cámaras, rondines, revisiones, retenes, arcos de detección, etc.), incorporando a la población para que denuncie y se proteja (líneas telefónicas de denuncia, alarmas, sistemas de seguridad casera y por colonias y barrios), elevando el costo y reduciendo las ganancias de la comisión de delitos.
También hay quienes desde un enfoque criminalístico se dedican a estudiar las características de los delincuentes en los reclusorios para tratar de determinar los contextos en que crecieron, sus antecedentes familiares, sus características físicas y sicológicas y las causas que los condujeron a la comisión del delito, con miras a detectar con oportunidad posibles futuros delincuentes y cambiar las condiciones de su desarrollo, o bien incidir en los contextos territoriales y sociales que reproducen condiciones semejantes a aquellas de donde provienen los delincuentes, por ejemplo evitar la deserción escolar, el bullying en las escuelas, modificar las condiciones en los reclusorios, atender las zonas o comunidades de donde son originarios los delincuentes y concentrar las intervenciones públicas en las colonias o territorios más riesgosos por ser zonas que incuban delincuentes o zonas donde mayor violencia y delitos ocurren
El otro enfoque tiende a la seguridad ciudadana busca mejorar la condición de bienestar de la población enfatizando en su seguridad frente a las violencias y la delincuencia. Desde este enfoque surgen diversos énfasis en las modalidades de prevención socialde acuerdo a las interpretaciones que se hacen sobre las causas probables. Por ejemplo, la prevención situacional atribuye el problema a deficientes condiciones de infraestructura urbana en territorios específicos, mismas que permiten la existencia de espacios para la comisión de delitos, estructuras y edificaciones urbanas deterioradas que generan un ambiente deprimente y riesgoso, falta de alumbrado público,ausencia de espacios públicos, hacinamiento en las viviendas, etc. La prevención comunitaria pone énfasis en la reconstrucción de relaciones sociales en los barrios y coloniaspromoviendo relaciones pacíficas y una cultura de paz; y realizando programas sociales que modifiquen conductas antisociales. En esta modalidad se pone énfasis en la recuperación de espacios públicos en los territorios afectados por las violencias y la delincuencia con miras a desarrollar confianza entre los vecinos a partir de actividades de encuentro en esos espacios y de acciones colaborativas. Se busca construir resiliencia en la comunidad, en las personas y en las familias, generar acuerdos de convivenciay reconstruir capacidades de contención social de las trasgresiones
Hasta ahora estos son los enfoques y las modalidades más favorecidos en nuestro país desde la perspectiva de prevención de las violenciasen territorios específicos y son aplicadas por las autoridades municipales y los gobiernos estatales y el federal. A veces se combinan elementos de las distintas modalidades e incluso, el enfoque policial,de mano dura, se empezó a acompañar con modalidades del enfoque de seguridad ciudadana como fue el caso del programa Todos somos Juárezy la más recientemente intervención del Gobierno Federal en Michoacán.
Sin embargo, desde mi óptica, las modalidades aplicadas de seguridad ciudadana hasta ahora, más que políticas de prevención de las violencias y la delincuencia son intervenciones de mitigación, pues buscan sanar a personas y grupos que ya se encuentran afectadosde manera grave por la delincuencia, el crimen organizado y diversos tipos de violencias o bien, detener el avance esas situaciones antes de que se profundice su gravedad.
Ahora bien, si uno parte de la hipótesis de que en las violencias y la delincuencia tiene determinantes globales, regionales, nacionales, estatales y locales y se trata construcciones sociales en donde intervienen determinantes económicos, sociales, culturales, biológicos y sicoemocionales, las dificultades metodológicas para establecer relaciones causales y encontrar los puntos críticos de actuación son realmente enormes. Se trata de problemas sociales perversos que requieren de intervenciones complejas.
Así lo hemos tratado de evidenciar desde los estudios diagnóstico que hemos promovido en Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social A.C.a partir del primero que hicimosen colaboración con el Consejo Ciudadano de Desarrollo Social de Ciudad Juárez sobre la situación social de esa ciudad en 2003-2004[2].
En la administración pasada la CONAVIM y el Centro Nacional para la Prevención de la Delincuencia del Secretariado Nacional de Seguridad Pública promovieron y apoyaron con recursos la realización de diagnósticos similares en varias áreas metropolitanas (Tijuana[3], Guadalajara[4], Ciudad Juárez[5], Aguascalientes[6], Tapachula y Mérida, en 2009 y 2010) y en 2011 y 2012 en varios municipios incluidos en el Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN).
Aún cuando la metodología desarrollada por INCIDE Social estaba concebida para el análisis de ciudades o áreas metropolitanas, cuando el Centro Nacional tomó la decisión de que estos diagnósticos sociales pudieran ser realizados como una de las líneas del ámbito de la prevención social incluidas en las reglas de operación del SUBSEMUN, procuramos participarpara tratar de asegurar los mejores resultados posiblesen apoyo a esa decisión.
Para el efecto desde INCIDE Social formulamos una nota metodológica[7], un catálogo con información sobre instituciones locales capaces de realizar estos complejos diagnósticos[8], ofrecimos capacitación a los posibles líderes de los proyectos y llevamos a cabo algunas reuniones regionales para propiciar el intercambio entre los responsables seleccionados por las autoridades municipales para que realizaran los trabajos de diagnóstico. Aunque nos propusimos dar seguimiento a un número definido de equipos no fue posible hacerlo debido a la insistencia de los directivos del SUBSEMUN de que esa tarea sería realizada por sus propios enlaces, el enorme retraso en la entrega de recursos, así como en la selección de las agencias ejecutoras. Tampoco pudimos realizar una síntesis de hallazgos al nivel regional y nacional por los retrasos mencionados y por la cancelación de la segunda parte del proyecto de INCIDE Social, INAP y el Centro Nacional debido al cambio en la dirección de este último.
La nota metodológica se propuso
En razón de los tiempos, procesos y montos de recursos implícitos en proyectos que se llevan a cabo con recursos públicos generalmente no pasan de seis meses los tiempos efectivos para llevarlos a cabo y los montos son reducidos.Por lo que hemos sostenido que se trata de investigaciones diagnósticas de segundo piso que deben recoger y sintetizar hallazgos de investigaciones previas, de material hemerográfico, incluso sugerimos la revisión de literatura y obras de historia local, así como aprovechar la información estadística disponible. Las condiciones de realización de las investigaciones diagnósticas, especialmente lo reducido de los montos de recursos, nos impedían sugerir la realización de encuestas por muestreo representativas
La metodología cualitativa de entrevistas a profundidad con informantes clave y los grupos focales debían realizarse una vez seleccionadas las preguntas relevantes o las hipótesis en cada tema. Estas metodologías buscaban detectar evoluciones de la realidad social que aún no estaban registradas o documentadas en investigaciones previas reconociendo la velocidad de los cambios del contexto.
Los trece campos de investigación propuestos son:
La inclusión de estos dos últimos campos nos fue expresamente solicitada por la CONAVIM así como la apertura del tema de capital social en cuatro capítulos. Por lo tanto la propuesta plasmada en la nota metodológica que se puso a disposición de las autoridades municipales presupone el desarrollo de 16 capítulos.
Posiblemente omitimos un campo fundamental: el estudio de las relaciones de poder o de las relaciones políticas dominantes, que son una expresión de la profunda desigualdad que domina nuestra realidad social y económica y subyacen en muchas expresiones de violencia, como la de género, la homofóbica, la racial y étnica. La omisión puede deberse a que son las autoridades municipales, especialmente las instancias de seguridad pública las que reciben los recursos del SUBSEMUN y las encargadas de seleccionar y contratar los diagnósticos, situación que de por si puso fuertes límites a la libertad, cobertura y aseguramiento de la calidad de trabajos de investigación que atañen a lo social, económico y cultural. Esto también obstaculizó en muchos casos, la colaboración de las instancias sociales de los gobiernos municipales en la realización de los trabajos de investigación.
La hipótesis central del enfoque metodológico de INCIDE Social es que en la evolución y los niveles de violencias y delincuencia que padecemos confluyen procesos macro, meso y micro por las opciones de desarrollo para el país que hantomado las élitesdominantes tanto en lo social, como en lo económico, lo político y lo cultural, particularmente en los últimos treinta años.
Se trata de corroborar que estas opciones han cancelado o destruido trayectorias de vida digna dentro de los marcos de la legalidad y del respeto de los derechos de los otros a la vida, a la integridad, a la libertad, a la diferencia y a la propiedad.
Causas estructurales profundas de la deplorable situación de violencias y delincuencia que vive el país son la ausencia de un Estado de Derecho, la desestructuración y reducción de la institucionalidad pública y dentro de ello el deterioro de la calidad de los servicios públicos sociales, la cancelación del trabajo como vía de acceso al bienestar,la profunda desigualdad ahora concentrada en las urbes, la promoción de una ética individualista y de modelos aspiracionales materialistas y la enorme corrupción y codicia que caracterizan a las clases económicas y políticas dominantes.
Después de treinta años la desigualdad se hace más evidente, la pobreza ha aumentado, la economía no genera suficientes empleos ni ingresos dignos para las familias; éstas han tenido que destinar más tiempo a la obtención de ingresos por cualquier medio, reduciendo los tiempos destinados atender las tareas de reproducción y socialización de los seres humanos.La discriminación socioeconómica, étnica, por sexo, edad, condición migratoria y orientación sexual impide la igualdad sustantiva. Los tejidos sociales, comunitarios e incluso familiares se han desmadejado por las migraciones, la destrucción de pequeñas actividades económicas, el crecimiento horizontal y segmentado de las urbes y los inhumanos desarrollos de vivienda que han surgido en todo el territorio nacional. Muchos niños niñas, adolescentes y jóvenes en este país han crecido en la soledad, en la desatención, con la ausencia de adultos educadores y ante la presencia de los medios de comunicación electrónica cuyo objetivo es desarrollar clientelas y mercados.
Los actores económicos, sociales, culturales y políticos públicos y privados que con su comportamiento, muchas veces abusivo y lleno de codicia, contribuyen al clima de violencias y al aumento de la delincuencia en México, son muchos. Por ello, las investigaciones diagnósticas propuestas por INCIDE Social incluyen tantos campos de análisis y buscan propiciar proceso de auto- reflexión sobre la medida en que cada uno de esos actores pudieran cambiar esos comportamientos y hacer una contribución para cambiar la violencia crónica en que estamos cayendo y hacer posible la convivencia pacífica y la justicia social en nuestro país.
Ahora bien para poder desarrollar estas investigaciones diagnóstico las principales dificultades metodológicas encontradas han sido las siguientes:
Desde INCIDE Social hemos logrado rescatar poco más de 80 diagnósticos municipales realizados en 2011 y 2012.
Tres ejemplos: el estudio de las grandes transformaciones que en su estructura, composición y funcionamiento han experimentado las familias en México es más que imposible con los datos que se captan sobre las mismas y la forma en que se combinan. Provienen esencialmente del Censo de Población y Vivienda y de algunas encuestas demográficas.¿Qué ha ocurrido realmente con su composición? ¿Cuántas familias están formadas por abuelos y nietos o por niños y adolescentes exclusivamente? ¿Qué ha ocurrido con la distribución del tiempo total de trabajo del grupo familiar por tareas y con la distribución de las cargas de trabajo entre los miembros?¿Qué ocurre con la violencia doméstica? ¿Cuántas horas pasan los niños y adolescentes sin la presencia de un adulto? Las familias como agente socializador de los seres humanos no han sido materia de interés de los políticos, de los funcionarios públicos, ni de los congresistas. Hay un abandono institucional en la comprensión de sus cambios, de su papel fundamental y por lo tanto,para su atención con políticas públicas.
La información sobre capital social es precaria, insuficiente para entender su complejidad y sus procesos de cambio.Se piensa que la población mexicana no se organiza.
Otro tema con muy poca información se relaciona con el desarrollo y la estructuración de las ciudades y de las viviendas. ¿Cuántas viviendas se construyen al año en una ciudad o municipio? ¿Cuáles son sus características más alládel material de piso, techo y paredes?¿Cuántas personas y familias viven en ellas? ¿Cuánta accesibilidad tienen sus habitantes a transporte y a servicios comerciales, sociales, y urbanos? ¿Cuánto tardan las personas en trasladarse a sus escuelas, trabajos o actividades?
Uno de los temas que más nos ha preocupado es la poca investigación que se realiza en nuestro país sobre el papel de los medios de comunicación en la vida colectiva y personal, la influencia que tienen en la socialización de la infancia y la juventud, en la construcción cultural de los mexicanos. Fue realmente difícil encontrar investigadores que estén avocados al estudio de los medios de comunicación como agentes socializadores.
Las condiciones descritas conducen a tener que usar métodos cualitativos de investigación que si bien permiten descubrir cambios que están ocurriendo y nuevos fenómenos sociales y avizorar ciertas interrelaciones, dificultan conocer los órdenes de magnitud de estos cambios e interrelaciones por lo que hacer inferencias siempre es riesgoso. La única manera es encontrar en los informantes o grupos entrevistados respuestas que reiteran la presencia de una nueva situación o de cambios. Además, se entra al mundo de las percepciones y no de las evidencias concretas.
Sin embargo, siempre he tenido mis dudas sobre las personas y los investigadores que les adjudican a los indicadores cuantitativos un valor absoluto como evidencia incuestionable del avance o retroceso social. El indicador puede ser el mismo pero en fenómenos complejos, las condiciones pudieron haber cambiado sustancialmente. Pensemos en los indicadores de pobreza en términos de una línea de ingreso definida, los indicadores pueden mantenerse en el mismo nivel pero al venirse deteriorando la parte del salario social consistente en el acceso a servicios públicos gratuitos y por la tanto, la pobreza real haciéndose más aguda. Igual puede ocurrir cuando uno revisa el Coeficiente de Gini y encuentra cambios poco perceptibles, cuando el deterioro de las relaciones sociales producto de la sostenida desigualdad, que ahora se concentra en las urbes, estarse agravando.
Sabemos que los promedios suelen ser malos indicadores en sociedades tan desiguales como la mexicana y considero que también algunos indicadores cuantitativos sintéticos muchas veces son una pálida representación de la realidad pues se construyen a partir de muchas convenciones y concesiones.
Lo triste es que mientras tratamos de encontrar relaciones de causalidad para hacer más certeras las intervenciones de política pública y entender mejor la realidad, el nivel de barbarie que estamos viviendo continúa avanzando y transformándose constantemente. La creatividad criminal es enorme y encuentran nuevas formas para explotar y abusar de los demás. A su vez, la debilidad institucional por la pérdida del sentido del Estado de los funcionarios de gobierno y los partidos políticos dificultad la reconstrucción de instituciones confiables y eficaces, que permitan acabar con la corrupción y la impunidad.
[1] CONAVIM e INCIDE Social A.C. (2010); Orígenes de la Violencia en México, Foro Interdisciplinario, 235 pp.
[2]Jusidman, Clara y Almada, Hugo, (2007) La Realidad Social de Ciudad Juárez. Análisis social, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, pp. 299-323
[3]CONAVIM, INCIDE Social A.C., el Colegio de la Frontera Norte (2012), La Realidad Social y las Violencias. Zona Metropolitana de Tijuana,Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia, 507 pp.
[4]CONAVIM, INCIDE Social A.C., CIESAS, ITESO (2012), La Realidad Social y las Violencias. Zona Metropolitana de Guadalajara,Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia, 432 pp.
[5]CONAVIM, INCIDE Social A.C., OPI, UACJ (2012), La Realidad Social y las Violencias. Ciudad Juárez. Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia, 432 pp.
[6]– Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región centro: el caso de Aguascalientes, Aguascalientes. Disponible en http://conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/pdf/AGUASCALIENTES.pdf
[7]Incide Social, A.C. (2011), Nota metodológica para el Diagnóstico Territorial de las causas sociales de las violencia, 145 pp.Disponible en http://www.incidesocial.org/images/pdf/nota_metodologica_diagnistico_territorial_causas_sociales_violencias.pdf
[8]Incide Social, A.C. (2011), Catálogo de Instancias Ejecutoras para la realización de Investigaciones Diagnósticas sobre “Factores detonadores, de riesgo y contención de las violencias”. Investigadores, Centros de Investigación, Entidades Académicas y Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la Investigación.Disponible en
http://www.incidesocial.org/incide2009/images/pdf/Foro_violencia/2011/mapeocolegioscentros.pdf
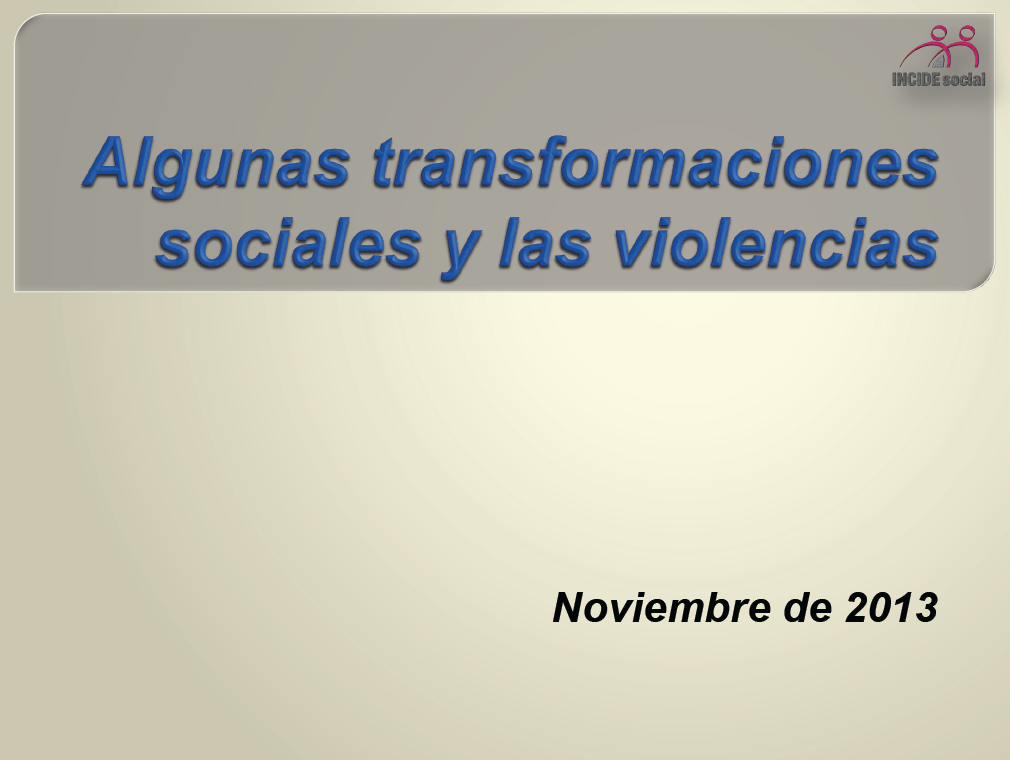
Bajar presentación: Transformaciones sociales y violencia (1)

Bajar presentación: diplomado ibero 2013

Seguramente la invitación de la Fundación Ebert para participar en este panel tiene relación con mi colaboración en el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad que surgió en abril pasado, a raíz del asesinato del hijo de Javier Sicilia en manos de la delincuencia organizada.
Personalmente, y en el marco de INCIDE Social A.C. hemos venido reflexionando e investigando el tema de las violencias como construcciones económicas, sociales, culturales y políticas y consideramos que como tales pueden revertirse, aminorarse o contenerse.
En el 2003 entramos en el tema de las violencias con una investigación sobre la situación social en Ciudad Juárez, en colaboración con el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de esa ciudad, constituido por cerca de 40 organizaciones civiles[1].
Para nosotros el interés radicaba en tratar de encontrar un explicación más estructural a los feminicidios ocurridos en esa Ciudad, que en ese momento ocupaban las principales columnas de los medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros.
Partíamos de la hipótesis de que los feminicidios eran la punta de un iceberg cuya masa está conformada por capas de abusos, omisiones, exclusiones, discriminación, corrupción e impunidad a las que contribuyen numerosos actores sociales: funcionarios corruptos y omisos, partidos políticos en lucha por el poder y los recursos que lo acompañan, especuladores de la tierra y de los recursos naturales, mafias criminales con presencia histórica en la ciudad, sindicatos blancos, jerarquías eclesiásticas coludidas con las élites económicas y con la delincuencia, etc. es decir, algo que podríamos llamar una burguesía que se había enriquecido a partir de la explotación y el abuso del poder político, de los recursos y de las personas en paralelo con una enorme ausencia de Estado.
La ciudad como todas las de la frontera sufría de una desatención histórica por parte del Gobierno Federal, cuyas políticas nunca se compadecieron de las circunstancias particulares que viven las ciudades de frontera; además fue sistemáticamente relegada por los gobiernos estatales radicados en la Ciudad de Chihuahua, y sufrió de gobiernos municipales sin capacidad de gestión, y como todos los gobiernos municipios en México, carecen de presupuesto, herramientas, recursos humanos capacitados y de arquitectura institucional para enfrentar los retos que les planteaba una ciudad que crecía a velocidades extremas por el desarrollo de la industria maquiladora y que estaba viviendo transformaciones y problemáticas inéditas en el país.
La ausencia de Estado en Ciudad Juárez alentó la creación de un número importante de organizaciones civiles que iniciaron luchando por servicios urbanos (agua, drenaje, luz, etc.) para las colonias formadas por viviendas de trabajadores, que fueron construidas con deshechos de la maquila y asentadas en terrenos inhóspitos. Esas organizaciones evolucionaron para ofrecer servicios de atención a los jóvenes, a la infancia, a las mujeres, a los migrantes, a la población indígena. En distintos momentos se han articulado en redes con el fin de promover políticas públicas sociales para superar las graves situaciones de riesgo en que viven varios de los grupos poblacionales señalados.
Desde mi óptica el primer movimiento contra la inseguridad en México fue constituido en la década de los noventas, por mujeres y sus organizaciones que en Ciudad Juárez iniciaron haciendo visibles las múltiples muertes de mujeres jóvenes y demandando justicia. Colocaron el tema en la agenda política del país y a nivel internacional. Lograron concitar el apoyo de los movimientos feminista y de derechos humanos en todo el país, así como de muchos movimientos y organizaciones del resto del mundo, incluyendo a comunicadores y artistas. Casa Amiga, Nuestras hijas de regreso a casa, el movimiento Ni una Más, las Mujeres de Negro son algunas expresiones de este gran movimiento de protesta contra la violencia de género y las muertes de mujeres y que se sostiene hasta la fecha.
Como todo movimiento ha tenido etapas de gran actividad y visibilidad, ha utilizado estrategias muy creativas para mantener el tema en el imaginario colectivo y también ha sido objeto del embate de los políticos y los partidos políticos en el poder. Durante varios años el Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHIMU) fue utilizado para debilitar la fuerza del Movimiento mediante la compra o cooptación de algunas de las familias de las mujeres asesinadas para evitar que continuaran participando en actividades de denuncia y movilización.
El Gobierno Federal durante la administración de Vicente Fox, se vio obligado a crear varias instancias para atender a las familias afectadas y para localizar e identificar los cadáveres. Sin embargo, por el origen social de las víctimas, fundamentalmente mujeres jóvenes de familias de bajos ingresos, el acceso a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición les han sido sistemáticamente denegados.
El acompañamiento de abogados especialistas en derechos humanos les ha permitido llevar algunos casos a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de haber agotado las instancias nacionales de justicia. La sentencia de esa Corte en relación con tres de ocho de las mujeres asesinadas y enterradas en el Campo Algodonero es un caso emblemático de la incapacidad del Estado Mexicano y posiblemente del desinterés mostrado por los gobiernos de los tres niveles, para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En la actualidad el tema de los feminicidios ha sido opacado por los elevados niveles de violencia de la guerra que se está librando en las calles de Ciudad Juárez entre los cárteles de la droga, así como por los múltiples otros delitos que han florecido en la ciudad como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de armas.
Las mujeres del Movimiento de las muertas de Ciudad Juárez no ceja en su lucha, sigue elevando su voz, participando con otros movimientos y clamando por justicia. Tampoco, lamentablemente los feminicidios se han terminado, siguen apareciendo mujeres jóvenes asesinadas, ahora sumadas a las decenas de personas que diariamente mueren en Ciudad Juárez.
La incapacidad del PRI y del PAN y de sus gobiernos para enfrentar y acabar con el problema e instaurar el Estado de Derecho en Chihuahua, tiene mucha relación con los graves niveles de corrupción y de impunidad de las élites empresariales y políticas que gobiernan el Estado y la Ciudad y que participan de los beneficios económicos que genera el crimen organizado, del cual forman parte o son cómplices.
Un segundo movimiento de víctimas del crimen organizado se relaciona con familiares de personas secuestradas, desaparecidas y en algunos casos, asesinadas, pertenecientes a los estratos de población de altos ingresos y con influencia y redes políticas. Su presencia pública se inicia a finales de la última década del siglo pasado a la luz del incremento de los secuestros de empresarios y de familiares de estos.
Aunque más que un movimiento se trata de personas que en lo individual o con su grupo familiar empezaron con la búsqueda y el rescate de sus familiares victimizadas. Algunos incluso, han realizado directamente las investigaciones para atrapar a los delincuentes. A partir de su experiencia personal, se han convertido en un grupo de presión con gran poder para modificar legislación, procedimientos, remover funcionarios; es un grupo de exigibilidad para el Estado Federal y mantienen un muy buen nivel de interlocución con las instituciones de seguridad nacionales.
Es el grupo de víctimas que acompaña y participa en los diálogos sobre seguridad que promueve el Gobierno Federal; integra varios consejos consultivos o de política y realizan proyectos apoyados con recursos públicos.
Varios de sus integrantes se han convertido en voceros funcionales a la estrategia de seguridad militar y policial adoptada por el Gobierno Federal. Tienen amplia presencia en los medios de comunicación, comparten una visión conservadora, punitiva y autoritaria de la estrategia de seguridad. Aprueban la presencia del Ejército en funciones de seguridad pública, pugnan por el aumento de penas a los delincuentes y muchos consideran a los defensores de derechos humanos como defensores de estos.
Más que un movimiento se trata de un conjunto de personalidades que a veces colaboran generando iniciativas compartidas. Han logrado convocar a varias marchas contra la inseguridad a las que ha asistido una pluralidad social, con un importante componente de sectores medios y altos.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que como señalábamos surge en abril de este año, es el primero que coloca la paz como su objetivo a partir de un reconocimiento de que el país está en guerra.
Si bien en años recientes se ha ido creando una red de organizaciones que promueven la cultura de paz (RECUPAZ) en el país, el Movimiento es el primero que alcanza una gran visibilidad pública postulando la paz como su centro de acción. Se asume como un movimiento de víctimas donde las organizaciones sociales y civiles y los académicos y expertos que participan contribuyen a la búsqueda del fin de la guerra, del acceso a la justicia y a la verdad para las victimas y a la reconstrucción del tejido social, con énfasis en la atención de los jóvenes.
Privilegia el diálogo por sobre la confrontación, pero práctica un diálogo sin limites de lo que se asume como “políticamente correcto”. Utiliza un lenguaje claro y directo, sin rodeos, denuncia cara a cara con los representantes del poder estatal, sus omisiones, equívocos, ineficacia, simulaciones y complicidades pero también aporta propuestas concretas de aquello que se deben hacer para modificar el estado de cosas y terminar con la guerra.
Exige un cambio a la estrategia de seguridad seguida por el Ejecutivo Federal por una que permita ir retirando a las Fuerzas Armadas de las calles con un programa de restructuración de las autoridades civiles de seguridad y justicia para que retomen su responsabilidad de garantes de la seguridad pública; un combate frontal a la corrupción y a la impunidad, incluyendo a servidores públicos, políticos, empresarios, organizaciones diversas, así como la reducción del poder económico alcanzado por los cárteles del crimen organizado y un esfuerzo participativo y democrático que permita recuperar el tejido social, con énfasis en la inclusión de los jóvenes en proyectos de vida digna. Postula a construcción desde lo local hacia lo nacional.
Se podría caracterizar dentro de los nuevos movimientos sociales definidos por Habermas. Es un tanto líquido, inasible y poco comparable con otras experiencias; es una especie de organismo vivo, evita las jerarquías y las estructuras; surgió sin intencionalidad como resultado de circunstancias graves. Tiene una clara separación respecto del Estado y sus instituciones; no busca el poder político, pero si el cambio de las instituciones. Tiene una composición social heterogénea, una organización basada en un liderazgo múltiple y una actitud eminentemente antiestatal.
Sin bien sus postulados básicos están contenidos en el documento leído en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo pasado, clasificados en seis ejes ordenadores, sus actividades desde las Caravanas, los diálogos con los poderes del Estado, los procesos de construcción democrática de sus propuestas, sus acercamientos a muy diversas organizaciones e instituciones y la centralidad de las víctimas y de sus experiencias han permitido una especie de fertilización cruzada entre sus miembros que ha ido afinando y concretando una agenda en torno al fin de la guerra y la construcción de la paz.
Desarrolla actividades para estar en constante movimiento y presencia; cuenta con expertos en resistencia civil y está procurando generar núcleos en varios territorios del país.
La cultura del Movimiento resulta extraña y desconcertante, incluso molesta para muchos, incluyendo a algunos de sus propios integrantes. Hay un respeto básico en las relaciones; el afecto y el reconocimiento de la humanidad del otro es evidenciada mediante abrazos y besos. Salvo raras excepciones no hay imposiciones, hay procesos democráticos y participativos.
Se transita sin mayores recursos económicos; los que se tienen, provienen de los propios integrantes, de campañas de boteo, de ventas de libros, de donaciones individuales, nada que genera lazos de dependencia. El gran aporte de sus integrantes es el tiempo personal y algunas instalaciones de organizaciones que participan.
Es un espacio que permite la imaginación, la creación de opciones a partir del reconocimiento de la complejidad y la constante transformación de la realidad. Esto es totalmente diferente de lo que ocurre en los partidos políticos y en los gobiernos, donde las libertades de creación e imaginación han sido canceladas. Donde prevalece la rigidez, la inflexibilidad y el dominio del sistema. Donde se prohíbe pensar.
El principal valor del Movimiento consiste en dar espacio, en visibilizar, en reconocer el dolor de las víctimas que no tienen ni los recursos económicos, ni las redes de poder para ser atendidas por el Estado y que son revictimizadas por las instancias públicas de seguridad y justicia.
Su mayor riesgo es el cansancio de sus miembros, el agotamiento de los recursos personales y de tiempo de éstos. Como organismo vivo tiene que ir renovando constantemente sus células y tejidos y tiene que mantenerse en permanente movimiento. Su eficacia para apoyar y orientar a las víctimas se convierte en uno de sus grandes retos.
Mantiene diferencias respecto del diagnóstico y de las propuestas con relación al grupo de víctimas de altos ingresos y del propio Gobierno Federal. Ve a los delincuentes como el producto de una sociedad profundamente injusta y desigual, considera a las víctimas no sólo de la delincuencia sino también las resultantes de intervenciones y omisiones del Estado a quienes el Gobierno Federal se niega a reconocer. Señala la existencia de una guerra que los mexicanos no quisimos iniciar y que el Gobierno de Felipe Calderón ahora niega. Reclama el desarrollo de una sistema integral de atención a víctimas en su acepción amplia; la creación de una fondo de atención a víctimas, la creación de una comisión de la verdad, de una legislación y un fondo para emergencias sociales; la creación de contralores ciudadanos para las instituciones de seguridad y justicia, entre varias otras propuestas.
El día de hoy se inició la Caravana al Sur del Movimiento. Caminará por territorio de los Zetas y dará cuenta de las múltiples violencias y violaciones de derechos humanos que el Estado Mexicano ha ejercido en las comunidades indígenas y en las zonas más pobres del país. Las comunidades victimizadas por gobiernos corruptos y abusivos seguramente ocuparán el centro de las denuncias y se incorporarán a la lista de las víctimas que no deja de crecer por la absurda guerra contra las bandas del crimen organizado, pero también por el despojo de bienes y recursos comunes que la economía globalizada está perpetrando en nuestro país con la complacencia de nuestros gobiernos y partidos políticos.
[1] La investigación fue publicada en 2007 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como La Realidad Social de Ciudad Juárez. Entre 2009 y 2010 INCIDE Social a petición de CONAVIM organizó, promovió y coordinó investigaciones sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en cuatro Zonas Metropolitanas: Guadalajara, Tijuana, Aguascalientes y una actualización de Ciudad Juárez. Las mismas se pueden consultar en www.incidesocial.org y en www.conavim.gob. Se analizan doce ámbitos de la realidad

En el interés por entender qué tipo de relaciones y condiciones sociales, culturales y económicas existían en Ciudad Juárez que permitían, propiciaban o toleraban los feminicidios, desde INCIDE Social en colaboración con el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social de esa Ciudad emprendimos una investigación en 2003 que concluyó con la publicación La Realidad Social de Ciudad Juárez. Desde entonces se han realizado investigaciones similares con grupos de investigadores locales para las Aéreas Metropolitanas de Guadalajara, Tijuana y Aguascalientes en 2009 y 2010 y con recursos del SUBSEMUN entre 2011 y 2012 se han llevado a cabo diagnósticos sociales de las violencias en más de 150 municipios de los cuales hay por lo menos unos treinta rescatables.
Tres de los 16 capítulos de la propuesta metodológica guardan una estrecha relación con los temas de población y de políticas de población
Mi intención en este breve comentario es resaltar los principales hallazgos en estos tres campos:
La liberación del mercado de tierras en 1992, la descentralización de responsabilidades de control del uso del suelo a los municipios, la ausencia de planeación y regulación del desarrollo urbano, la práctica de especulación con terrenos urbanos y la corrupción en la gestión urbana han provocado:
Las consecuencias son la inseguridad en la tenencia y respecto de los riesgos físicos de las viviendas; incertidumbre y falta de acceso a servicios fundamentales para la vida que generan enojo y conflicto; congestionamiento vial; aumento en el número y daño de los accidentes viales; riesgosos, costosos y prolongados traslados de la población con aumento del estrés, del cansancio, la conflictividad, la violencia y la reducción del tiempo disponible para la vida personal y familiar; la destrucción del medio ambiente y la distribución desigual de los costos en vidas y bienes de los desastres naturales.
A esta segregación “activa” de las poblaciones de altos ingresos se suma una segregación “pasiva” que deja a las poblaciones pobres y a los grupos étnicos confinados en amplias zonas, generalmente en las orillas de la mancha urbana, sin mezcla social y étnica y alejados de los servicios y equipamientos urbanos. Las mujeres pobres, migrantes, indígenas son las mayores víctimas de estos confinamientos.
A la segregación espacial se suma una segregación en el acceso, disponibilidad, calidad y pertinencia de diversos servicios públicos (alumbrado, recolección de basura, agua potable, vialidades, etc.), educación, salud, cultura, deporte, recreación, seguridad pública y acceso a la justicia) entre estratos sociales y zonas de las ciudades que podría sintetizarse como servicios públicos ausentes, insuficientes y de mala calidad para las poblaciones y colonias de bajos ingreso frente a servicios urbanos y públicos suficientes y de mejor calidad para las zonas de ingresos medios y altos.
Se está reduciendo la presencia de familias nucleares, están creciendo aquellas con ausencia de alguno de los padres; o las familias recompuestas. Así mismo, se observa la mayor presencia de hogares de corresidentes –que no tiene parentesco- y de personas que viven solas. También se verifica la presencia de varias generaciones conviviendo en un mismo hogar. Se observa un aumento de las uniones libres. Lo anterior impacta las relaciones genéricas e intergeneracionales, los mecanismos de comunicación y de toma de decisiones, la transmisión de saberes para la vida y los hábitos y los tiempos destinados a la crianza y cuidado. Todo ello, sin el acompañamiento de políticas públicas de familias que entiendan y apoyen las transformaciones que se están dando en los roles de género y en las relaciones intergeneracionales.
Asimismo, la dinámica y estructura del mercado laboral y las diversas estrategias de obtención de ingresos han provocado cambios importantes en las relaciones familiares. Estas alteraciones del tiempo y la energía de la población trabajadora de las familias han dejado en un segundo plano las funciones de protección y atención a la infancia y la adolescencia, y la transmisión de saberes, valores y conductas. Se registra una precarización de la economía del cuidado con consecuencias negativas para la socialización primaria de los seres humanos.
Estos cambios en las ciudades receptoras se agudizan por la demanda diferenciada de trabajadores por sexo y edad de las plantas maquiladoras o de los desarrollos turísticos que modifican estructuras familiares, tasas de masculinidad y la estructura por sexo y edad de la población.
Algunas propuestas de orden general
Se requiere de una urgente reforma urbana que inicie reordenamiento territorial de las ciudades, bajo un esquema de planeación coordinada mediante consejos de planeación urbana participativa y mediante el fortalecimiento de los institutos municipales de planeación.
Es urgente una reforma municipal que aumente las capacidades institucionales de los gobiernos locales y el desarrollo de mecanismos de auditoría, transparencia, rendición de cuentas y contraloría social. La debilidad y la desarticulación de los gobiernos locales en ciudades densamente pobladas y con dinámicas aceleradas de crecimiento y expansión, obligan a una reforma de la gestión e institucionalidad de los gobiernos de las ciudades. Exige una revisión profunda de los gobiernos municipales desde su duración, sus responsabilidades, sus atribuciones, su estructura y organización, sus presupuestos y la calidad de sus servidores públicos. Pasa necesariamente por revisar las formas de articulación y colaboración entre gobiernos municipales y estatales de zonas conurbadas y áreas metropolitanas.
En tanto se logran los cambios institucionales de fondo, es urgente definir e imponer una normatividad con perspectiva humana a los nuevos desarrollos inmobiliarios de vivienda y aplicar una política y programas de desarrollo y regulación del transporte público urbano. La movilidad urbana no puede estar centrada en el uso del automóvil. La redensificación en cuanto a infraestructura, la ocupación de los terrenos baldíos mediante sanciones a sus dueños, la recuperación de espacios públicos y la creación de reservas territoriales para el desarrollo de servicios sociales y ambientales es otro aspecto urgente para el futuro de las ciudades, en términos de reducción del estrés, el conflicto y la violencia y en una perspectiva de reconstrucción del sentido de identidad y del tejido social urbano.
La reforma urbana necesitaría ser acompañada del desarrollo de una política social urbana con participación comunitaria que establezca, desarrolle y sostenga en el largo plazo programas y servicios en materia psicoafectiva, cultural, alimentaria, de salud y educación. Es necesario lograr una mejor distribución de los servicios sociales en los territorios de las ciudades de acuerdo con las características y problemáticas específicas de las poblaciones circundantes. Todo ello con miras a formar ciudadanía y generar cohesión social
Para algunas ciudades sería necesario hacer un replanteamiento de sus opciones de desarrollo económico, dada la volatilidad, inseguridad y comportamiento cíclico de la industria maquiladora, por ejemplo. Estas opciones deberían poner como un criterio central la posibilidad de conciliar la vida económica y de trabajo de las personas con su vida personal y familiar y revalorar el aporte que hace la economía del cuidado en la construcción de seres humanos.
La creciente carga de las mujeres en la vida de las familias debe ser apoyada con programas que ayuden a la economía del cuidado y redistribuyan las cargas entre géneros, generaciones e instituciones públicas y privadas.
El desarrollo de una política de familias que parta de reconocer la diversidad de estas, las constantes transformaciones que viven y la existencia de relaciones genéricas e intergeneracionales que deben fundamentarse en los derechos de cada uno de los integrantes del grupo, conduciría al desarrollo de servicios y productos que faciliten la vida en familia en relaciones democráticas y de respeto, y apoyen el papel fundamental que estas tienen en la socialización de los seres humanos.

Para la CEPAL cohesión social en América Latina debería entenderse como un diálogo constante entre los mecanismos de inclusión y exclusión sociales (políticas de empleo y bienestar, salud, educación, etc.) y las respuestas y percepciones de la ciudadanía frente a la forma en que actúan esos mecanismos y que se traducen en un sentido de pertenencia a la sociedad. Es ese espacio en el que las políticas sociales hacen que las personas sean y se sientan, parte de la sociedad.
¿Por qué es importante la cohesión social?
La cohesión social es importante porque reconoce los derechos de inclusión de todos los integrantes de una sociedad y procura los medios para su realización generando seguridades básicas a las personas ante eventualidades, así como mecanismos para cerrar las brechas de desigualdad y superar condiciones de pobreza. Cuando las personas reconocen que contarán con mecanismos de protección ante los riesgos sociales, económicos e incluso ambientales, se sienten parte del colectivo y desarrollan un sentido de pertenencia.
En un ambiente de cohesión social es posible alcanzar mejores niveles de desempeño económico, de calidad de vida y fortalecer factores de contención frente a las trasgresiones de las normas que regulan la vida social. Es decir, al sentirse toda la población incluida y con igualdad de derechos es más difícil que proliferen actitudes violentas y de conflicto.
CEPAL señala que la potencialidad del desarrollo se ve limitada en América Latina por la existencia de estructuras excluyentes: pobreza, desigualdad, discriminación, exclusión social, que limitan tanto el desarrollo individual como el colectivo, entre otras cosas porque generan conflictos distributivos cada vez más difíciles de manejar.
¿Cuáles son los actores vinculados a la cohesión social?
Indudablemente los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado.
La sociedad civil organizada donde participan organizaciones de profesionales, de empresarios, de trabajadores, asociaciones civiles y movimientos sociales, organizaciones religiosas y políticas, entre otras.
La sociedad mercantil
Las personas que integran la sociedad
¿Cuál debería ser el papel de esos actores para fortalecerla?
Al Estado le corresponde cumplir sus obligaciones en materia de protección defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de todos y todas a fin de asegurar la operación universalizada de los mecanismos de inclusión como son las oportunidades de empleo e ingresos dignos, el acceso a salud y educación de calidad, a la alimentación adecuado, a la vivienda digna, a la cultura. Le correspondería respetar a todas las personas que acceden a la satisfacción de sus necesidades de vida por sus propios medios; proteger a aquellos cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados por terceros y satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de aquellos otros que no pueden por si mismos lograr los medios para cubrir las garantías de esos derechos por que no cuentan con los recursos para hacerlo y la sociedad tampoco se los brinda, por ejemplo, es el caso de las poblaciones en pobreza, desempleadas.
Le corresponde también convocar y alentar la participación y el diálogo social en la construcción de planes, políticas y programas a distintos niveles territoriales y crear espacios para construir una interacción positiva entre los actores que deben alcanzar una comunidad de principios de cooperación y comunicación para hacer realidad la cohesión social.
Emitir las leyes que regulen la vida social mediante convocatoria amplia y una representación auténtica de la sociedad.
Garantizar el imperio de la Ley y por lo tanto el acceso a la justicia y a la verdad con equidad e imparcialidad.
A la sociedad civil organizada le tocaría por una parte colocar en la mesa del diálogo social las agendas de derechos que corresponden a la diversidad social como son las mujeres, la infancia, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes, los adultos mayores, los empresarios y contribuir a llegar a consenso en la pelea distributiva de los recursos públicos. Por otra parte, puede aportar sus experiencias y sus modelos de intervención para atender a esos grupos de población y ayudarlos a empoderarse para alcanzar una ciudadanía plena, activa y participativa. En el contexto de violencia de México puede aportar sus experiencias en modelos y educación para la paz.
A la sociedad mercantil correspondería reconocer que las personas son dignas y son sujetos de derechos y no meros insumos para la producción en su calidad de trabajadores, ni meros clientes y consumidores finales de sus productos y servicios. Por lo tanto su contribución a la cohesión social sería respetar los derechos de sus trabajadores y de los consumidores.
Finalmente, a la población en general le tocaría participar en los espacios de diálogo y encuentro, practicar valores de respeto y consideración de los otros evitando conductas discriminatorias y excluyentes y ejercer tareas de contraloría social de los otros actores.
Mención especial debe hacerse de los partidos políticos pues la sociedad mexicana reconoce a las diferencias en riqueza y a la presencia territorial de los partidos políticos como las dos fuentes principales de conflictos en familias y comunidades. La lucha por el poder está fracturando la cohesión social posiblemente de manera difícil de reparar y sería urgente un pacto de los partidos políticos para cambiar los términos de sus disputas.
¿Cuáles son las acciones ciudadanas que contribuyen a mejorar la cohesión social?
Pienso en tres a) la participación en el espacio público para impulsar los intereses colectivos e incidir en las políticas de gobierno, b) el apego a la ley y a las normas de convivencia dentro de los que destaco el respeto a los derechos de los otros y c) la no discriminación ni por diferencias socioeconómicos, ni ideológicas, ni de educación, religión, etnia, orientación sexual, origen nacional ni de sexo ni edad.
¿Cuáles contribuyen a debilitarla? El aislamiento y la no participación en el espacio público, el miedo, la violencia y el conflicto y la falta de respeto a la dignidad de los otros como personas y a la Ley.
¿Cuáles deberían ser los incentivos para que los actores dirijan sus esfuerzos a fortalecerla?
El vivir en una sociedad con justicia, paz y dignidad que elimina los riesgos de caer en situaciones de vulnerabilidad, subordinación y exclusión. En una sociedad donde el conflicto se tramita por medios pacíficos y las personas tienen seguridades básicas de inclusión y protección de sus derechos humanos.
¿De qué manera la buena gestión del espacio público urbano puede contribuir al impulso de la cohesión social? ¿Cuál debe ser su papel para la interacción fructífera de los diversos actores?
Mirar al espacio público como una obra arquitectónica o de ingeniería sea un campo de futbol, una escuela o una casa de cultura y construirla o recuperarla como una obra, limita enormemente el valor de los espacios público en su contribución a la cohesión social.
Muchas veces he sostenido que la política social es el trabajo de personas para personas: los maestros que enseñan, el personal médico que cura, el promotor que trabaja en un centro comunitario, la señora que prepara los alimentos en una cocina comunitaria, el facilitador cultural. Se pueden tener los espacios públicos más bellos, los mejores con la tecnología de más avanzada pero si no hay personas que los gestionen y les den vida con actividades relevantes para la población de su entorno, se vuelven espacios vacíos, sin sentido e incluso riesgosos.
Por ello estoy convencida que lo que encontraron en las evaluaciones que ayer nos explicaban y que decían que la apropiación de los espacios dependía de las actividades que se ofrecieran en ellos, es fundamental. Sin embargo, me parece que llenarlos de actividades por llenarlos de actividades, organizadas por quien quiera y pueda y pensar que será la organización de los vecinos o la responsabilidad de los empresarios la que las sostendrá en el mediano y largo plazo es una premisa que ha probado su falsedad.
Basta sólo ver los miles de espacios púbicos que existen regados en todo el país, muchos de los cuales se construyeron con la participación ciudadana, incluso de organizaciones ya existentes y seguramente nos encontraremos con tres situaciones: o bien están abandonados o han sido privatizados por los grupos y personas que los utilizan y que venden o acuden a las actividades que se llevan a cabo en ellos o se les ha cambiado el uso.
Cuando en el Gobierno del D.F. nos propusimos en 1998 rescatar los centros de desarrollo social, las casas de cultura y los deportivos que habían construidos varios gobiernos anteriores encontramos un centro convertido en tabledance, otro en una fábrica de frituras, varios apropiados por el grupo religioso de La Roca y los más estaban siendo usados por profesores que cobraban por dar clases de tai kwan do y taichi, de bailes folklóricos, de artesanías, de corte y confección, belleza, guitarra, inglés, producción de medicina tradicional, etc. Se habían transformado en espacios de educación informal que generaban ingresos a quienes facilitaban esas actividades. Los deportivos estaban muy abandonados y las zonas mejor conservadas eran las canchas de futbol y de futbol rápido controladas por las ligas que cobraban y organizaban su uso, restringiendo su libre utilización. Incluso encontramos familias viviendo dentro de las instalaciones. La operación del Centro Hípico de la Ciudad de México se había concesionado a una empresa que limitaba el acceso al mismo a la población de altos ingresos de la zona colindante a cambio de cuotas. El deportivo Plan Sexenal esta concesionado a un sindicato. No recuerdo un solo espacio gestionado por la comunidad.
Nos propusimos hacer una revolución de los usos y las actividades de esas instalaciones, empezamos por recuperarlas y actualizar su estado físico, las dotamos de nuevos equipamientos, por ejemplo los gimnasios tenían equipos de los años treinta y los actualizamos; se echaron a andar las albercas que estaban abandonadas.
Desarrollamos un programa llamado Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) en el cual sistematizamos modelos de intervención comunitaria en tres líneas de trabajo: deporte, cultura y salud mental comunitaria con la participación de la experticia de varias organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Los modelos tenía el propósito de construir ciudadanía es decir desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes que empoderaran a los participantes en las actividades que se ofrecían en los centros y generar capital social que alentara la organización vecinal y contribuyera a resolver problemáticas personales y colectivas, como el analfabetismo, la soledad, la depresión, la violencia familiar, la ausencia de espacios seguros para los niños y las niñas después de la escuela, la falta de ingresos, etc. Formamos a 1,500 facilitadores cuyos ingresos se cubrían con los llamados recursos autogenerados en la operación de los centros. Contábamos con una unidad en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del D.F. responsable de localizar modelos de intervención, sistematizarlos, publicarlos, formar y actualizar a los facilitadores, vigilar y retroalimentar la operación de las actividades en los centros y dialogar con los responsables de desarrollo social de las delegaciones, pues estos eran los que controlaban los espacios públicos mencionados.
Se ofrecía un abanico de posibles actividades que deberían ser escogidas de en cada espacio público de acuerdo a los diálogos con la población circundante y con sus características etarias. Equipamos y montamos alrededor de 250 ludotecas y talleres de estimulación temprana, promovimos teatro comunitario en varias colonias y barrios, libro-clubs y pequeñas bibliotecas.
No teníamos recursos, el gobierno de la Ciudad por haberse tratado del primer gobierno de un partido de oposición, fue acosado y limitado en su acceso a recursos al depender estos de decisiones del Congreso Federal.
Un mecanismo muy importante del SECOI eran los grupos interinstitucionales de coordinación (GRICOS) ubicados en cada delegación donde se sentaban los operadores de servicios federales como el Instituto para la Educación de Adultos, los servicios delegacionales como las Comunas y las CEDEPECAS; los pertenecientes al gobierno de la ciudad como las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVIF), los Centros de Atención a la Mujer (CIAM), los servicios de salud y el DIF así como organizaciones civiles cuyas actividades se desarrollaban en el territorio de la delegación. En los GRICOS se hacían acuerdos de colaboración de acuerdo a los servicios y capacidades que cada unidad tenía.
Era un sistema con varios niveles de atención a partir de 2000 educadoras para la salud que recorrían las colonias marginadas de la ciudad, hablaban con la población, le proporcionaban orientación y levantaban diagnósticos. Estas educadoras orientaban a la población para acudir a los servicios de primer nivel cuando detectaban problemáticas de salud, desempleo, violencia, en los hogares.
En fin el sistema se estaba desarrollando pero como fue un gobierno de tres años y lo pusimos en marcha a mediados de la gestión no fue posible consolidarlo y el gobierno siguiente proveniente del mismo partido, decidió que prefería hacer transferencias monetarias directas desarrollar clientelas que trabajar en construcción de ciudadanía y de capital social.
En conclusión de acuerdo a mi experiencia son más importantes las actividades que se desarrollan en los espacios públicos que las instalaciones físicas de los mismos; que estas deben tener objetivos claros en una estrategia de intervención social claramente definida; que la mayor dificultad consiste en superar el terror desarrollado en los últimos años hacia servicios provistos por el gobierno y se requiere de personal debidamente capacitado y permanentemente actualizado para operar y gestionar los espacios públicos; que un problema central es cómo sustentar los servicios y actividades por tiempo suficiente como para que efectivamente se logre incidir en la comunidad y en las personas y lograr que estas participen y se apropien del espacio y lo defiendan ante cambios de administraciones y evitando su privatización.
La gestión de los espacios públicos por organizaciones de la comunidad es una construcción que toma varios años ante la ausencia o debilidad de las organizaciones, el conflicto entre las existentes en el territorio y la tradición clientelar que priva en las relaciones sociales entre políticos, organizaciones y la población.
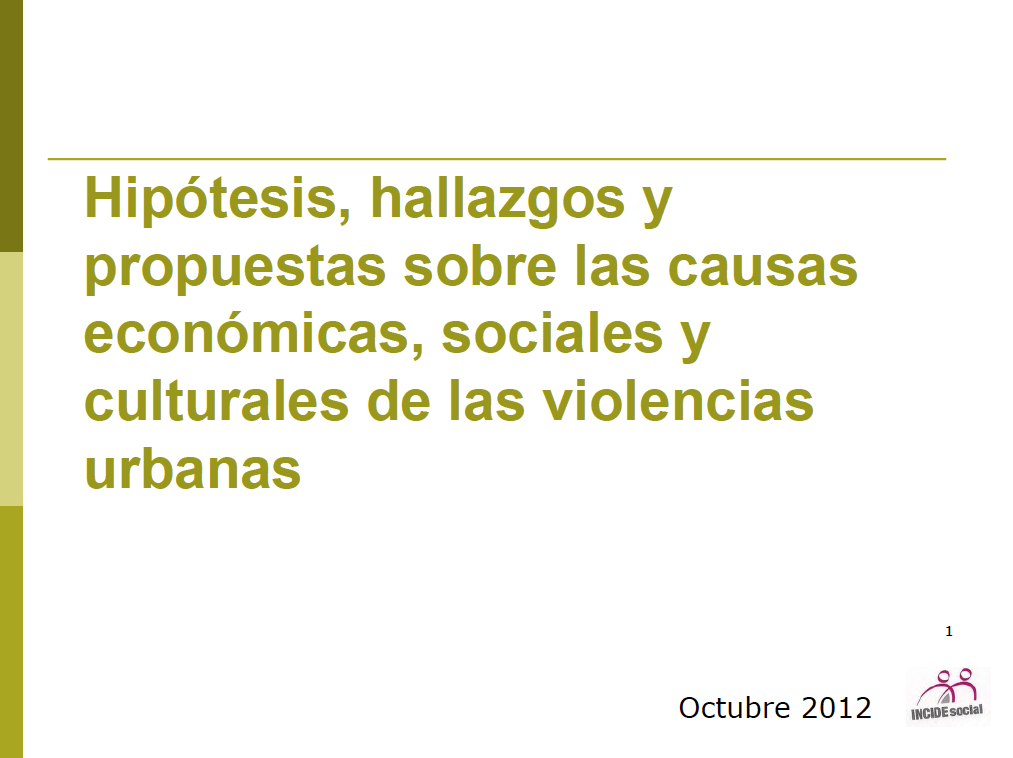
Bajar presentación: TORREON FACTORES SEIS CIUDADES