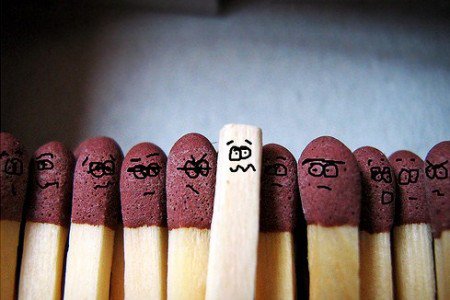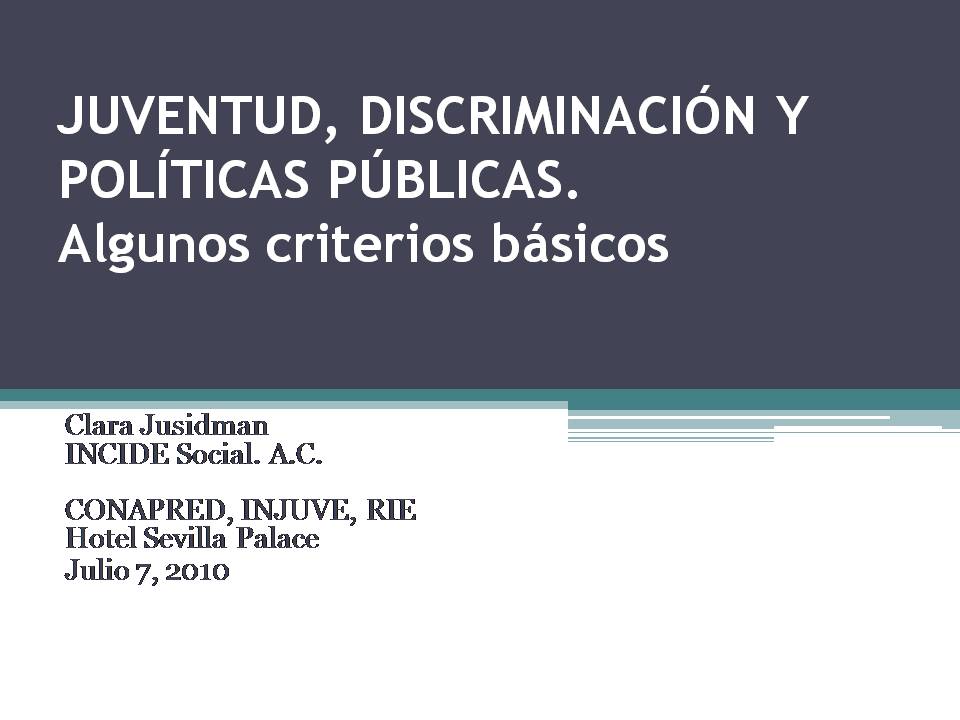En el presente texto hago una reflexión sobre la forma y las razones por las que varias organizaciones de la sociedad civil (osc) se fueron creando en torno a la visibilización y la defensa de los derechos humanos de los distintos grupos de la población que en México experimentan situaciones de discriminación y en varios casos, incluso, riesgos particulares que los convierten en poblaciones altamente vulnerables. Estas organizaciones han contribuido ampliamente al desarrollo de políticas públicas dirigidas a la atención de esos grupos, como son los instrumentos internacionales y leyes nacionales que protegen sus derechos, y las instituciones y presupuestos públicos para su atención. Además de esta incidencia en políticas públicas varias organizaciones ofrecen servicios directamente a la población que experimenta discriminación, capacitan y sensibilizan mediante campañas y talleres, a diversos agentes sociales para evitar actos de discriminación y exclusión.
Plantearé tres premisas para sentar las bases de la reflexión. La primera es que después de la segunda Guerra Mundial, el desarrollo de México privilegió un enfoque sectorial para el tratamiento de la cuestión social en el país. En tal sentido, se asignó mayor énfasis a la generación de capacidades nacionales para incorporar a toda la población en edad escolar en oportunidades educativas, construir un sistema de seguridad social que fuera incorporando a la población asalariada urbana, ofrecer servicios básicos de salud a la población que no ingresaba a los servicios de la seguridad social, proveer servicios e infraestructura urbana (calles, agua, energía eléctrica, drenaje) y asegurar la disponibilidad de alimentos.
Ese enfoque acompañó y apoyó el proyecto nacional dominante fundado en la modernización de la economía mexicana a partir del desarrollo de la industria. Los traslados de población rural dedicada a la producción agropecuaria hacia las nacientes urbes para incorporarla como fuerza de trabajo industrial se sustentaron con una oferta creciente de servicios sociales en las ciudades: educación, salud, servicios urbanos, incluso viviendas, subsidios en alimentación y transporte, la garantía de un salario mínimo legal y condiciones de trabajo protegidas.
Se profundizó bajo este modelo la discriminación que históricamente ha existido en México respecto de los pobladores de las zonas rurales, que en muchos territorios son predominantemente indígenas, y se contribuyó al aumento de la desigualdad, exclusión y pobreza diferenciada entre lo rural y lo urbano.
La segunda premisa se refiere al presupuesto de homogeneidad de todos los habitantes del país sobre el que se construyó la oferta de servicios sociales a lo largo de muchos años. Los servicios que se ofrecían no consideraban las diferencias de oportunidades, condiciones y características de la población por sexo, edad, capacidades, situación socioeconómica, ni culturales, ni étnicas. Como han señalado los movimientos feministas, se trataba de modelos androcéntricos construidos en torno al ideal del hombre adulto, blanco y católico, representativo de la elite criolla dominante. Lamentablemente ese modelo subsiste hasta nuestros días.
Otra premisa sobre las que se montó el modelo social de posguerra en México, se refiere a la presunción de que la organización familiar nuclear representaba el tipo de relaciones familiares dominantes. Esto supone el ejercicio de responsabilidades diferenciadas entre sexos y generaciones, y la asignación de roles de género en la construcción social de los seres humanos: el hombre como proveedor, la mujer como cuidadora y los hijos como dependientes. Tal modelo se asienta en una limitación de las libertades y de la autonomía de los distintos miembros de las familias e incluso conlleva una limitación en el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Como puede verse, existe en estas bases del desarrollo social moderno de México una clara situación de discriminación y de no reconocimiento de la diversidad.
Las primeras que empezaron a organizarse para demandar la igualdad de derechos fueron las mujeres. En las décadas de los setenta y ochenta del siglo xx, se formaron varias organizaciones civiles de mujeres y comenzó un amplio movimiento feminista que reclamaba el derecho de las mujeres al desarrollo. En sentido estricto se demandaba igualdad de acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la vivienda.
Como ocurrió con otros grupos poblacionales que a partir de esos años empezaron a visibilizar sus agendas específicas de derechos, las conferencias mundiales organizadas por el sistema de Naciones Unidas en torno a grupos poblacionales específicos desempeñaron un papel fundamental para decantar y clarificar los derechos de esos grupos. Por ejemplo, se establecieron diálogos y se intercambiaron apoyos entre las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres de diversos países del mundo. Las conferencias se convirtieron en espacios de socialización de experiencias y construcción de agendas regionales y mundiales que desembocaron en la formulación de instrumentos regionales e internacionales de protección de derechos de los grupos poblacionales diversos, que obligan a los países parte a su cumplimiento.[1]
La crisis mundial de principios de los años ochenta afectó de manera especial a las mujeres y a la infancia, y varios estudios promovidos por Unicef hicieron evidente esa situación; por ello, a finales de esa década la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño[2] y en la década de los noventa del siglo xx convocó a la Cumbre Mundial a favor de la Infancia.
En nuestro país la década de los noventa fue particularmente importante para colocar el tema de la diversidad y para cambiar el paradigma de la igualdad por el de la equidad, entendido como la igualdad en la diferencia.
El levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas colocó en la escena internacional la discriminación, explotación y despojo sufridos por los pueblos indios desde la Colonia, así como la situación de pobreza a que han sido relegados. Muchas organizaciones civiles, en particular las dedicadas a los derechos humanos y al medio ambiente, fortalecieron sus actividades a favor de los derechos colectivos de los pueblos indios y los defendieron ante las sistemáticas violaciones derivadas de las acciones y omisiones del Estado mexicano. La discriminación de los pueblos originarios se convirtió a partir de ese histórico levantamiento en un tema de debate internacional y motivó el encuentro de esos pueblos en reuniones internacionales para converger sus agendas e impulsar instrumentos de protección de sus derechos de alcance mundial.[3]
El vínculo entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos con los pueblos indios se estrechó en la primera década de este siglo, y actualmente la defensa de violaciones de sus derechos individuales y colectivos motiva nuevas estrategias de defensa utilizadas por las osc, como los llamados litigios estratégicos. Los casos de Vicente Radilla, Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega, así como el de las hermanas González Pérez han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de evidenciar a nivel internacional la total desconsideración que el aparato de justicia mexicano tiene respecto de las violaciones de derechos humanos y la discriminación que siguen padeciendo los pueblos indios en nuestro país.
La falta de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que marcan los compromisos derivados de los diálogos entre el Ejército Zapatista y el gobierno mexicano sigue siendo un reclamo a las autoridades mexicanas de todos los niveles de gobierno. A ellos se han agregado, en años recientes, nuevas demandas acompañadas por organizaciones civiles y sus redes en la defensa del subsuelo que está siendo entregado para la explotación minera a empresas monopólicas mexicanas y extranjeras. También la defensa del agua y de las costas ha pasado a ser materia de litigios ante la avaricia de empresas francesas y españolas, apoyadas por autoridades mexicanas corruptas.
Las comunidades indígenas, acompañadas por diversas organizaciones civiles y movimientos sociales, se han convertido en las mayores defensoras de los llamados bienes comunes ante el embate de las empresas globalizadas a las que sólo les interesa aumentar sus ganancias aun a costa de la destrucción ambiental, del tejido social comunitario y de los bienes culturales, con lo que contribuyen al despojo de los pueblos originarios y a la generación de violencia.
En la década de los noventa del siglo xx los poderes del Estado empezaron a cambiar las visiones puramente sectoriales de la política social mexicana para incorporar el tema de la diversidad y reconocer la existencia en el país de una cultura fuertemente discriminatoria hacia los pueblos indios, las mujeres, la comunidad lgbttti, las personas con discapacidad, las y los jóvenes de sectores pobres y las personas adultas mayores. Este reconocimiento entre los tomadores de decisiones tiene su fundamento en el activismo de las organizaciones civiles cuya agenda y razón de ser ha sido la defensa de los derechos de los grupos sujetos de discriminación.
En el segundo lustro de esa década comenzó la formulación de legislación específica sobre los derechos de algunos de estos grupos, la creación de instituciones especializadas en la protección de sus derechos y la asignación de presupuestos directamente vinculados a su atención; todas esas acciones continuaron en primer lustro de este siglo xxi. De manera importante, se impulsó la transversalización de las políticas, programas y acciones de los tres poderes del Estado mexicano con las perspectivas de género y de juventud. El ritmo y el paso en este sentido han sido marcados por las organizaciones de mujeres y las que defienden la igualdad de género, que históricamente han innovado en materia de incidencia en políticas públicas.
Sin embargo, el reconocimiento de la existencia de prácticas y conductas discriminatorias hacia los diversos grupos poblacionales afectados y el subsiguiente reconocimiento de sus derechos y la promoción de políticas públicas específicas e integradas han sido muy desiguales. Tal vez esto se relaciona también con una desigual evolución y poder de organizaciones civiles que asuman la defensa de las agendas de las y los jóvenes, de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, por ejemplo, frente a los poderes del Estado.
Si bien, existen muchas organizaciones de jóvenes y para jóvenes que trabajan con este grupo poblacional a nivel territorial, se trata de organizaciones que ofrecen servicios de distinto tipo, acompañan procesos y apoyan a jóvenes que enfrentan circunstancias de riesgo, pero no muestran mayor interés en trabajar con las instituciones. Ello es también reflejo de la falta de confianza que la población juvenil tiene hacia las instituciones del Estado o incluso hacia las privadas.
Hasta la fecha y a pesar de la importancia que desde hace varios años tienen las y los jóvenes en la estructura demográfica del país, se observa la ausencia de políticas y programas, de legislación, de instituciones y de presupuestos públicos dirigidos a su atención y desarrollo. Sus problemas se miran desde la lupa de la educación y los aumentos de la matrícula; por lo tanto, las acciones se reducen a la ampliación de becas escolares. La solución a los problemas de salud de este sector se traducen en centros para la atención de adicciones.
No se contempla la heterogeneidad de las poblaciones juveniles, los distintos niveles de riesgo y de amenazas que enfrentan, así como su diversidad territorial. La criminalización de las poblaciones juveniles de bajos ingresos por los cuerpos de seguridad policial y militar se ha convertido en uno de los más serios problemas de discriminación en el país, pues las y los jóvenes son perseguidos, desaparecidos, torturados y asesinados por su edad y apariencia física; entre ellos se incluye a las y los jóvenes migrantes centroamericanos. Las poblaciones en los reclusorios mexicanos están integradas sobre todo por personas jóvenes entre 18 y 29 años de edad, en su gran mayoría primodelincuentes, por delitos menores a tres mil pesos.
México no ha ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (cidj), tratado internacional firmado el 11 de octubre de 2005 en Badajoz, España, es el primer y único tratado internacional que reconoce a la juventud como un grupo poblacional con derechos específicos.
En relación con las poblaciones con discapacidad fuera de los avances logrados en la década de los noventa del siglo xx en la formulación y adopción de legislaciones locales y la adaptación de algunas instalaciones públicas para hacerlas accesibles, no fue sino hasta la administración de Vicente Fox en que se alcanzaron mayores logros. En ese entonces México desempeñó un papel central en la promoción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el sistema de Naciones Unidas, y logró la adopción de ésta en 2006.
Un grupo que aún no logra una visibilización fuerte en el ámbito de la toma de decisiones públicas son las personas adultas mayores. Aun cuando desde hace años existe una institución nacional que con distintas denominaciones ha logrado promover ciertas prestaciones y servicios a la población adulta mayor, el nivel de asociatividad de esta población y su poder de incidencia aún es muy débil.
Esta mirada a vuelo de pájaro de la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la consecución del reconocimiento de los derechos y el abatimiento de la discriminación en contra de ciertos grupos poblacionales sólo nos habla de los largos caminos que todavía hay que recorrer. Se trata del impulso de cambios culturales necesarios en la población mexicana para que se reconozca a los otros, se acepte su calidad de seres humanos dignos y con derechos, y se enfatice la necesidad de lograr una sociedad más justa, igualitaria y equitativa.
Lamentablemente la situación de guerra interna y de polarización política en que nos encontramos no parece ofrecer muchas esperanzas para seguir avanzando en ese camino. Por el contrario, las miradas progresistas sobre la no discriminación están siendo derrotadas por las miradas conservadoras que han logrado introducir cambios legislativos e institucionales que nos regresan a tiempos de intolerancia y de la imposición de valores y de la legalidad de las elites dominantes: masculinas, católicas, blancas, urbanas y afluentes.
Estamos avanzando a pasos agigantados hacia la intolerancia, el miedo, el aislamiento y el desprecio y la desconsideración de lo diferente y diverso. Se trata de un camino que abona a la violencia y a la guerra, y que atenta contra la construcción de la paz.
[1] Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw), adoptada y abierta a firma y ratificación el 18 de diciembre de 1979 y en vigor a partir del 3 de septiembre de 1981; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o Convención de Belém do Pará, adoptada el 6 de septiembre de 1994.
[2] Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a firma el 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.
[3] Sin embargo, fue hasta el 13 de septiembre de 2007 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con la firma de 143 Estados a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos de América) y 11 abstenciones entre las que se incluyen Colombia y la Federación Rusa. La Declaración aborda, entre otros temas, los derechos individuales y colectivos que abarcan aspectos referentes a la identidad cultural, la educación, el empleo y el idioma; también condena la discriminación contra los pueblos indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les atañen.