Bajar presentación: Derechos humanos de las mujeres
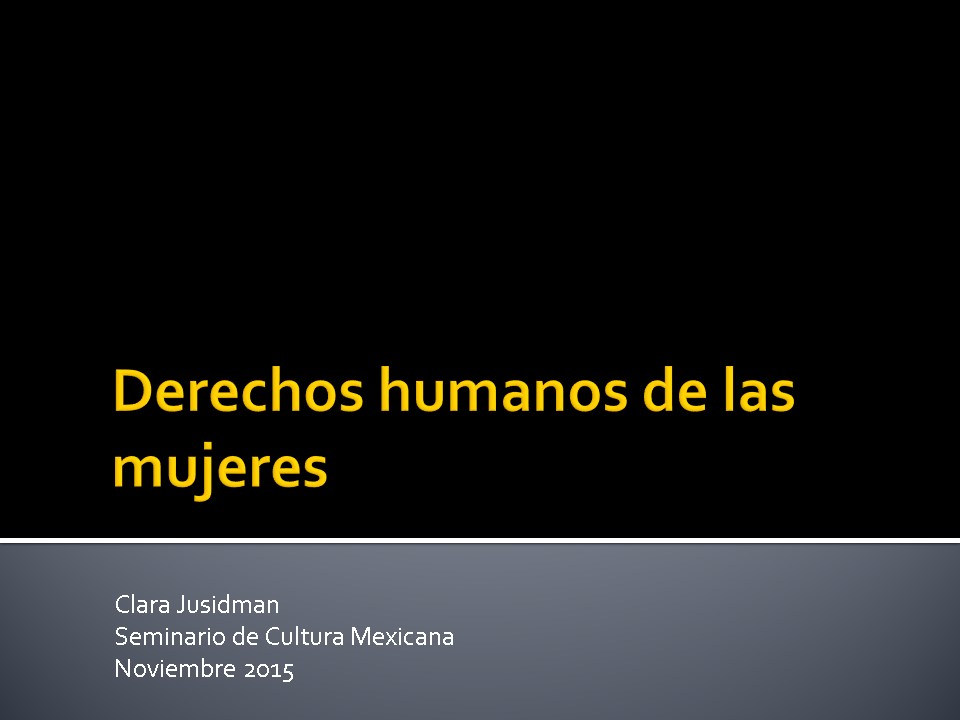
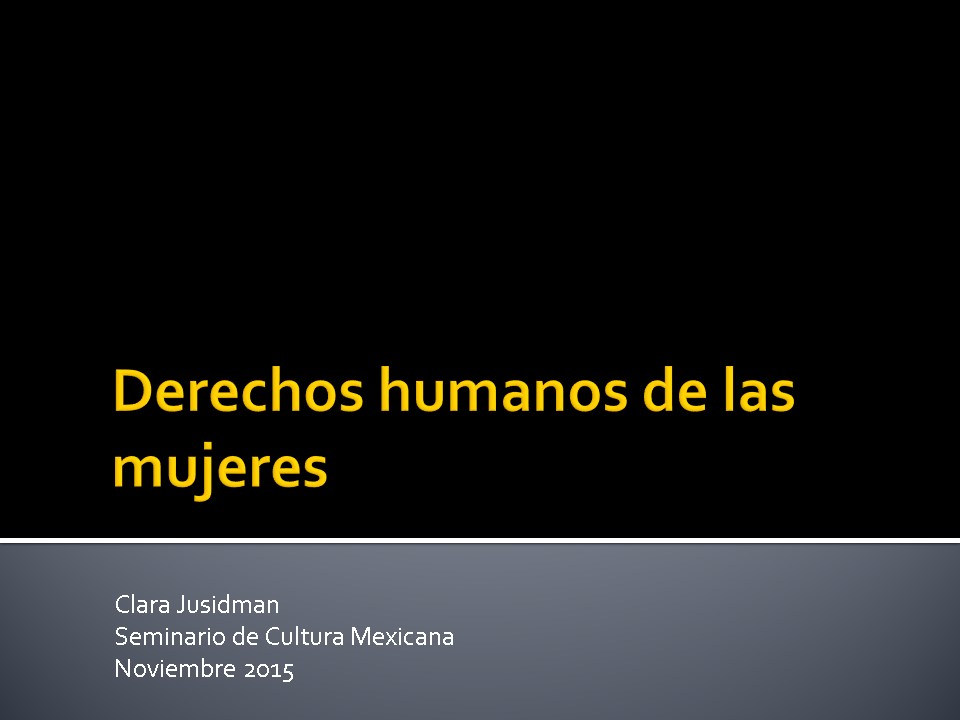
Bajar presentación: Derechos humanos de las mujeres
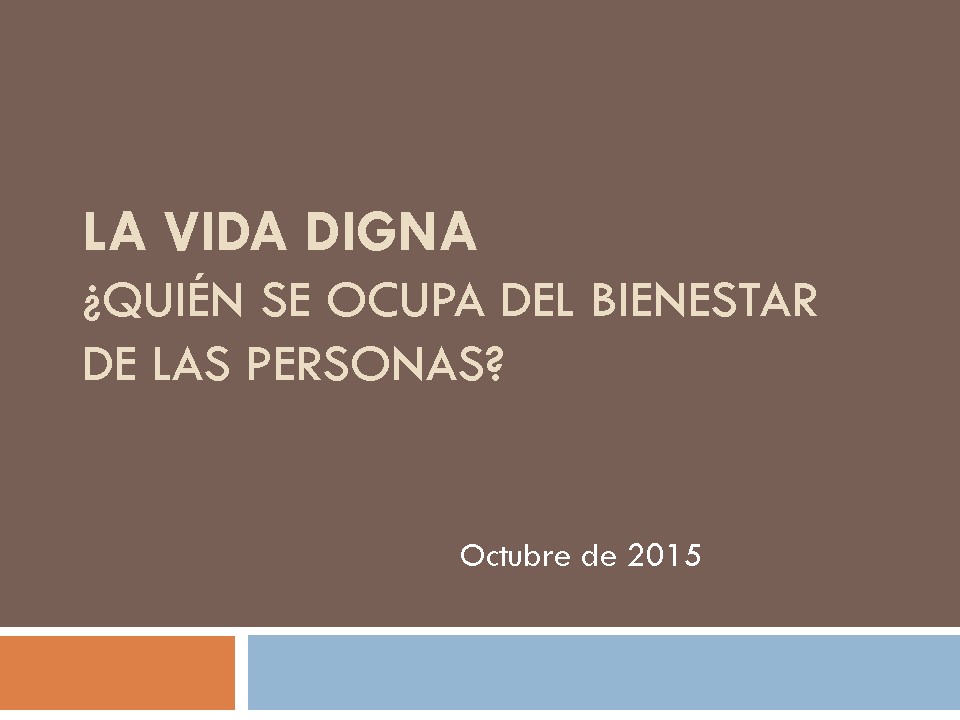
Bajar presentación: La vida digna

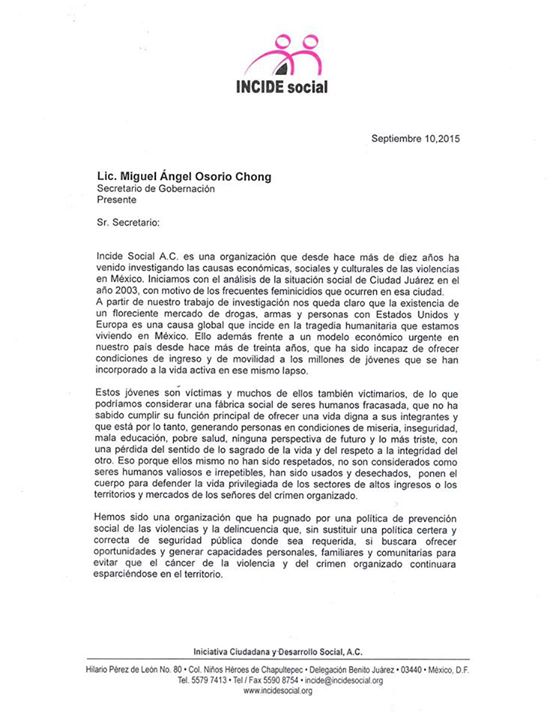
Sr. Secretario:
Incide Social A.C. es una organización que desde hace más de diez años ha venido investigando las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en México. Iniciamos con el análisis de la situación social de Ciudad Juárez en el año 2003, con motivo de los frecuentes feminicidios que ocurren en esa ciudad.
A partir de nuestro trabajo de investigación nos queda claro que la existencia de un floreciente mercado de drogas, armas y personas con Estados Unidos y Europa es una causa global que incide en la tragedia humanitaria que estamos viviendo en México. Ello además frente a un modelo económico vigente en nuestro país desde hace más de treinta años, que ha sido incapaz de ofrecer condiciones de ingreso y de movilidad a los millones de jóvenes que se han incorporado a la vida activa en ese mismo lapso.
Estos jóvenes son víctimas y muchos de ellos también victimarios, de lo que podríamos considerar una fábrica social de seres humanos fracasada, que no ha sabido cumplir su función principal de ofrecer una vida digna a sus integrantes y que está por lo tanto, generando personas en condiciones de miseria, inseguridad, mala educación, pobre salud, ninguna perspectiva de futuro y lo más triste, con una pérdida del sentido de lo sagrado de la vida y del respeto a la integridad del otro. Eso porque ellos mismo no han sido respetados, no son considerados como seres humanos valiosos e irrepetibles, han sido usados y desechados, ponen el cuerpo para defender la vida privilegiada de los sectores de altos ingresos o los territorios y mercados de los señores del crimen organizado.
Hemos sido una organización que ha pugnado por una política de prevención social de las violencias y la delincuencia que, sin sustituir una política certera y correcta de seguridad pública donde sea requerida, si buscara ofrecer oportunidades y generar capacidades personales, familiares y comunitarias para evitar que el cáncer de la violencia y del crimen organizado continuara esparciéndose en el territorio.
Vimos con gran interés y entusiasmo la decisión del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto de colocar como una de sus prioridades, el llevar a cabo un Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; sabíamos que éste no podía sustituir las intervenciones necesarias en materia de seguridad pública, pero abría una esperanza de que finalmente se asumía la prevención social como una política de Estado.
Observamos la estrategia adoptada en la materia en el PRONAPRED, que se centra en la prevención secundaria, atendiendo a poblaciones en riesgo en polígonos de alta peligrosidad; cuestionamos lo limitado y riesgoso de una estrategia de prevención centrada en territorios que más bien requerían ser rescatados de situaciones de violencia crónica; también cuestionamos la selección de los polígonos y hemos permanecido atentos a la evolución del aprendizaje de los servidores públicos que fueron responsabilizados de dar inicio a este cambio de política. Fuimos una de las organizaciones no convocadas a la construcción de la estrategia de prevención; permanecimos observando y dando tiempo.
Entendimos que siendo algo nuevo había necesidad de desarrollar capacidades estatales para ponerlo en marcha; superar por ejemplo, la corrupción en el uso y ejercicio de los recursos públicos de prevención social y en general de seguridad, que pasan por las manos de gobiernos municipales profundamente corruptos y que llevó al desarrollo de toda una plataforma para controlar diariamente el ejercicio de los recursos.
Sólo apenas hace unos meses nos buscaron de la Subsecretaría y empezamos a tratar de aportar lo que hemos aprendido en materia de prevención, principalmente sobre los factores de riesgo contextuales y los factores precursores, detonadores y de contención de las violencias.
Pero en este momento estamos absolutamente alarmados y sorprendidos ante la designación de Arturo Escobar como nuevo subsecretario del área de la secretaría de Gobernación encargada del ámbito de la prevención social del delito. Son varias preguntas que nos hacemos y que le formulamos a usted:
¿Por qué a mediados de la administración de gobierno se designa a una persona que no sabe del tema de prevención social, de seguridad pública, de crimen organizado, de delitos o violencia?
¿Por qué suponen que una persona del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) que ha hecho gala de conductas ilegales, violando sistemáticamente la ley, puede hacerse cargo de un programa que promueve la cultura de la legalidad como necesidad para fundar nuevas relaciones sociales?
¿Por qué una persona del PVEM que ha promovido la pena de muerte, la reducción de la edad penal, la cadena perpetua y otras medidas de corte absolutamente fascista y autoritario, va a poder entender la complejidad y la delicadeza de los que significa reconstruir confianza, solidaridad, relaciones pacíficas, respeto a la vida y a la dignidad?
¿Por qué una persona que jamás ha sido servidor público podrá conducir las responsabilidades que significan operar un programa tan complejo, que demanda de articulaciones de varios niveles de gobierno, de varias secretarias y de varios actores no gubernamentales?
¿Por qué tomar esta decisión en un ámbito donde nos urge como país, desarrollar capacidades estatales sustentables para empezar a cambiar lastres que se han venido acumulando y que nos han llevado al enorme deterioro social donde la vida, la integridad y la libertad de las personas son constantemente vulneradas?
¿Por qué en fin, se toma una decisión tan inapropiada, tan destructiva, tan absurda en un ámbito donde se intentaba hacer algo nuevo, algo diferente y que parecía ser una de las políticas emblemáticas y privilegiadas por esta administración?
Como personas interesadas en la cuestión pública, como ciudadanas y ciudadanos que contribuimos con el pago de nuestros impuestos y tratamos de aportar para mejorar la calidad de nuestra convivencia, expresamos nuestro rotundo rechazo a este inesperado nombramiento.
Nos negamos a que nuestros impuestos sean usados para retribuir a un personaje que no cuenta con los méritos, ni la capacidad para la función que se le está encomendando y que es además representante de un partido político que debería haber perdido su registro por las constantes violaciones a la Ley.
Agradecemos su atención y su respuesta a nuestras preguntas.
Atentamente
María Enriqueta Cepeda Ruiz Clara JusidmanRapoport
Directora Ejecutiva Presidenta Honoraria y Fundadora

Jueves 17 de septiembre de 2015.
Sr. Presidente Enrique Peña Nieto
Sr. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong
¿Por qué se designó a Arturo Escobar como subsecretario de prevención y participación ciudadana en la Secretaría de Gobernación?
Somos organizaciones de la sociedad civil y personas que hemos dedicado nuestro trabajo a construir y desarrollar políticas, programas y acciones destinadas a crear y fomentar capacidades personales, familiares, comunitarias y estatales para prevenir con herramientas sociales y culturales, la expansión de las violencias y la delincuencia en nuestro país. Hacemos investigación, formulamos propuestas de política, atendemos y trabajamos directamente con mujeres, juventudes, adolescentes, niños y niñas en distintas regiones del país; defendemos los derechos humanos de la población y de los defensores de derechos humanos. Acompañamos a víctimas y promovemos el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.
Estamos convencidas que la ruptura de la convivencia pacífica de manera tan violenta y generalizada en el territorio nacional a partir de 2008, que ha provocado tantos miles de víctimas, de homicidios dolosos, de desapariciones forzadas, de desplazamiento; tanto sufrimiento, tanta desesperanza y tanta impotencia, tiene causas estructurales derivadas de la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la discriminación. Fue detonada por la incapacidad del Estado para ejercer su obligación de brindar protección y seguridad a la población frente al crecimiento del crimen organizado y el auge de los mercados de droga, armas y personas.
La “Guerra contra las drogas” iniciada por Felipe Calderón sólo sirvió para atizar la violencia, para evidenciar los niveles de destrucción de las capacidades estatales en materia de seguridad y justicia, así como la complicidad entre agentes del Estado, crimen organizado y empresas del mercado, provocando la indefensión y subordinación de las y los ciudadanos frente a los poderes de hecho.
Estamos convencidas que las intervenciones para disminuir la violencia basadas en policías, militares y capacidad de fuego han demostrado su insuficiencia y generan enormes daños: más muertos, más personas desaparecidas, más personas discapacitadas, más huérfanos y un aumento de la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y hacia las instituciones del Estado en general.
Hemos sostenido desde hace varios años la necesidad de que el Estado mexicano lleve a cabo una política amplia e integrada en materia de prevención de las violencias y la delincuencia; una política que ataque las causas estructurales y que permita desarrollar las capacidades de contención o de resiliencia en las personas, las familias, las comunidades y el Estado en todos sus niveles y poderes, además de atender a los grupos en mayor riesgo y buscar medidas para mitigar situaciones de violencia crónica y reintegrar socialmente a aquellos que de víctimas se convirtieron en victimarios.
La aceptación de una política y un programa de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia desde el inicio de la actual administración fue una grata sorpresa para nuestras organizaciones. Ofrecimos nuestro conocimiento y experiencia, algunas fuimos convocadas, otras estuvimos a la expectativa viendo como al menos, la nueva Subsecretaría creada para llevar a cabo esta política atraía a algunas personas que habían participado en buenas prácticas en distintas regiones del país. Observamos también como varias organizaciones que tenían influencia en la política de seguridad “dura” empezaron a transitar hacia el paradigma de prevención social. Vimos como en estos tres años la Subsecretaría fue teniendo aprendizajes, recuperó esfuerzos anteriores y empezó a crear herramientas para enfrentar algunos de los obstáculos que nosotros ya habíamos advertido. Teníamos esperanza en la construcción de una capacidad estatal tan necesaria y urgente para revertir la expansión de la cultura de la guerra, de la violencia, de la corrupción, de las complicidades y de la impunidad.
Y ahora resulta que es precisamente esa cultura la que por vía del nombramiento de Arturo Escobar como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana se va a hacer cargo primero de destruir lo que con tanto esfuerzo se había venido construyendo y después seguramente, se dedicará a impulsar medidas autoritarias como la pena de muerte, la cadena perpetua, la reducción de la edad penal, la criminalización de las juventudes, así como a utilizar los recursos del PRONAPRED para pagar complicidades, crear clientelas, aprovechar de manera patrimonial los recursos y principalmente, posponer por varios años la posibilidad de realmente avanzar en prevención social de las violencias y la delincuencia.
Porque Arturo Escobar y su partido el Verde Ecologista Mexicano, eso es lo que representan: la cultura de la ilegalidad, la corrupción, el clientelismo, el oportunismo, la simulación y el desprecio por la vida, la justicia y la libertad.
Por ello las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación se revoque el nombramiento de Arturo Escobar para la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.
Arturo Escobar no conoce de la materia, no es un servidor público confiable, no practica los principios éticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana.
Espacio Social para el Diálogo Estratégico:Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia, ADIVAC Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C., Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., Cauce Ciudadano, A. C., Iniciativa Ciudadana yDesarrollo Social, INCIDE Social, A.C., Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A. C., Organización Popular Independiente A.C., RIRIKI, Intervención Social S.C.,Sin Fronteras IAP,Spatium Libertas A.C.
Organizaciones de la Sociedad Civil
24 horas sin violencia A.C., 24-0 México, Academia Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C., AFLUENTES SC,Afrodescendencias en México, A.C., Alarbo, A.C., Alconsumidor, A.C., Alianza por los Derechos de la Mujer en el Estado de México, ArsSocialis, A.C., Asamblea Popular de Familias Migrantes, Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad A.C., Barzón Chihuahua, Barrio Activo, A.C., Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia AC), CASLOMA, A.C., Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, CEFIMEX, Centro Ciudadano de Estudios y Evaluación de Políticas Públicas A.C., Centro Cultural el Faro A.C., Centro de Análisis y Formación de Capacidades S.C., Centro de Apoyo y Defensa de los Derechos de la Infancia A.C., Centro de Atención a la Mujer Trabajadora A.C., Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria, O.P.», A.C., Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., Centro de Estudios Ecuménicos, Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social, A.C., Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo CIPE, Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A. C., Centro Terapéutico Vista, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. CADHAC, Circo Volador, A.C., Colectiva Ciudad y Género, AC., Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (COMEMIRE), Comité Médico Ciudadano de Cd. Juárez, Consejo Masónico del Estado de Michoacán, A.C.,ConArte!, Consorcio Oaxaca, A.C.,Copevi Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C., DECA Equipo Pueblo, A.C., Educación y Ciudadanía, Escuela Latinoamericana de Actoria Social Juvenil, Espacio Libre Independiente Marabunta,ENLACE, Comunicación y Capacitación A.C., El Grupo Saltimbanqui, El Instituto de Investigación y Práctica Social, El Valor como Deporte Universal A.C., Episteme A.C., Familias Diversas A.C., FIAN México, Formación y Habilitación Down´s A.C., Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P., FUNDEM región de centro, GENDES, A.C., Grupo de Educación Popular con Mujeres GEM, Grupo de Mujeres de SanCristóbal las Casas, A. C, Grupo Espacio Siete, Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, A. C. GIMTRAP, Grupo Observa Ciudadan@, Hermosa A.C., Inclusión, Género y Ciudadanía A.C., Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C., Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, A. C., Instituto Galileo de Innovación Educativa A.C., Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario. A.C. (IMDEC), Investigación, Organización, Acción Comunitaria Altepetl, A.C., Lupa Ciudadana, Morritos, A.C., Mujeres en Movimiento, A.C., Mujeres, Democracia y Ciudadanía A.C., Observa los Medios A.C., Observatorio Ciudadano CERO Trata, Observatorio de los Derechos de las y los Jóvenes Ojo Ambulante, Observatorio Género Violencias y Derechos Humanos,Pensamiento No Delinque, Proyecto Teatro Ensamble (Agrupación teatral), Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de San Luis Potosí, Red Internacional de Migración y Desarrollo, Red por la Participación Ciudadana A.C., Red por los derechos de la infancia en Cd. Juárez, REDGE, Red Retoño de Prevención Social de la Delincuencia Organizada, Salud, Arte y Educación, A.C.,Servicios Educativo de Promoción Familiar A.C., SinCeraSer A.C., Sociedad Cultural “Miguel Hidalgo”, A.C., Sociedad de Estudiantes de El Colegio de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ZihuameMochilla A. C.
Personas
Adriana E. Ibarra Loya, Adriana Luna Parra, Aidé García Hernández, Alberto Athie, Alberto Aziz Nassif, Alberto J. Olvera Rivera, Alberto Serdán Rosales, Alejandra Balduvin Álvarez, Alicia Rubio, Alma Gómez Caballero, Alma Irene Nava Bello, Ana María Salazar Sánchez, Ana Stern, Ana Zagury, Andrea Rendón, Antonio Medina Trejo, Antonio Yunez Naude, Araceli Burguete, Araceli Burguete Cal y Mayor, Araceli Díaz Wood, Arturo Villegas, Carlos Alberto Cruz Santiago, Carlos Alberto Zetina Antonio, Carmen Farías Campero, Catalina A. Denman, Cecilia Castro G., Ciria Gómez Lacuona, Clara Jusidman, Claudia Castello Rebollar, Claudia Cruz Santiago, Consuelo Morales E., Dan González Ortega, Daniel Gershenson, Denise Dresser, Dinorah López, Edna Jaime, Eduardo Albarrán Oscós, Eduardo González Ortega, Elena Azaola Garrido, Elio Villaseñor Gómez, Elsa Conde, Elsa Jiménez Larios, Elsa María Arroyo Hernández, Elvia R. Martínez Medrano, Emma González, Enrique Calderón Alzati, Eric Eduardo Bravo Gutiérrez, Erika I. Llanos Hernández, Ernesto Camou Healy, Eugenia Mata, Eugenio Anguiano Roch, Fátima Patricia Hernández Alvizo, Felipe Alatorre Rodríguez, Fernando Hernández, Flavio Lazos G., Flor de Luz Castilla P., Francisca Jiménez Barrientos, Francisco Javier Camas Reyes, Gabino Gómez Escárcega, Gabriela Delgado, Gabriela Rodríguez, Gloria Ramírez, Guadalupe Cruz Cárdenas, Guadalupe Marina Burgos Jiménez, Guadalupe Ordaz Beltrán, Guadalupe Rodríguez Gómez, Héctor Bialostozky,Héctor Castillo Berthier, Hilda de la Vega Cobos, Ingrith Carreón, Irma Saucedo, Isabel Sepúlveda, Ismael Acosta García, Iván Alonso Torres, Iván Orellana Mejía, Jacobo Dayán, Jesús Cantú, Jesús Robles Maloof, Jorge Cerpa Velázquez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, José Bautista Farías, José Luis Hernández Palmerin, José Luis Manzo Ramírez, José Manuel Zorrilla Ríos, José Merino, Juan Machín, Juan Pedro Barbosa García, Juan Villoro, Laura Adriana Godínez Esparza, Laura Alvarado Castellanos, Laura Breña Huerta, Laura Carrera, Laura Martínez Rodríguez, Leticia Chavarría, Lilia Monroy Limón, Lilian Chapa, Koloffon, Lorenzo Meyer, Lucha Castro, Lucia Melgar, Luis F. Pérez Torner, Luz Lozoya, Luz Rosales Esteva, Ma. De Lourdes Alemán Cadena, Magda Coss, Magdalena Villarreal, Manuel Arriaga Chimal, Manuel Canto, Marcela Andrea Godínez Esparza, Marco Villa, María Concepción Sánchez Ávila, María Cristina Safa Barraza, María Elena Martínez Carranza, María Enriqueta Cepeda Ruiz, María Eugenia de Alba, María Eugenia Suarez de Garay, María González Valencia, María Guadalupe Pérez Vázquez, María Isabel Martínez Rocha, María Luisa Cabral Bowling, María Luisa Rubio González, Maricarmen Morales Méndez, Mariclaire Acosta, Marta Lamas, Martha Gpe. Figueroa Mier, Martha Delia González, Mauricio de Máría y Campos, Miguel Concha Malo, Moisés Domínguez, Mónica del Val Locht, Mónica Rivas, Montserrath Gheno Vázquez, Nahela Becerril, Nancy Pérez García, Nashieli Ramírez, Norma Alicia Del Río Lugo, Olgalina Franco Jarquin, Olivia, Tena Guerrero, Paloma Bonfil S., Paola Contreras, Patricia Chavero Gómez, Pepe Frank, Perla, Aparicio Nieto, Pilar Puertas, Rafael Reygadas Robles Gil, Rafael Rodríguez Castañeda, Raúl Bretón Salinas, Raúl Ramírez Baena, Rene Torres-Ruiz, Renée de la Torre, Ricardo Castañeda, Roberto Eibenschutz, Rocío Mejía Flores, Rodolfo García Zamora, Rogelio Córdova Nava, Rogelio Gómez Hermosillo M., Rogelio Marcial, Rossana Reguillo, Samuel Jiménez Juárez, Sandra Alejandra Romero Torres, Sara Román Esquivel, Sara San Martín R, Saúl Escobar Toledo, Sergio Aguayo,Sergio Ramírez Caloca, Silvia Gómez Tagle, Sofía Irene Córdova Nava, Susana Lerner Sigal, Teresa Zorrilla Palomar.
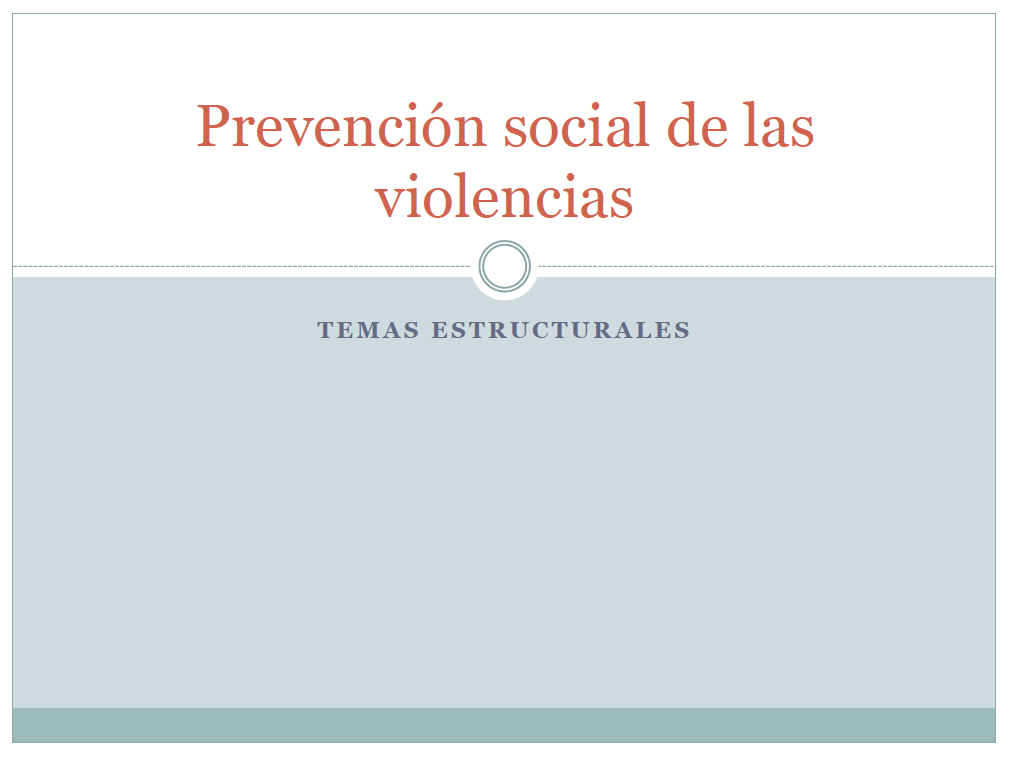
Bajar presentación:Desarrollo urbano y violencias
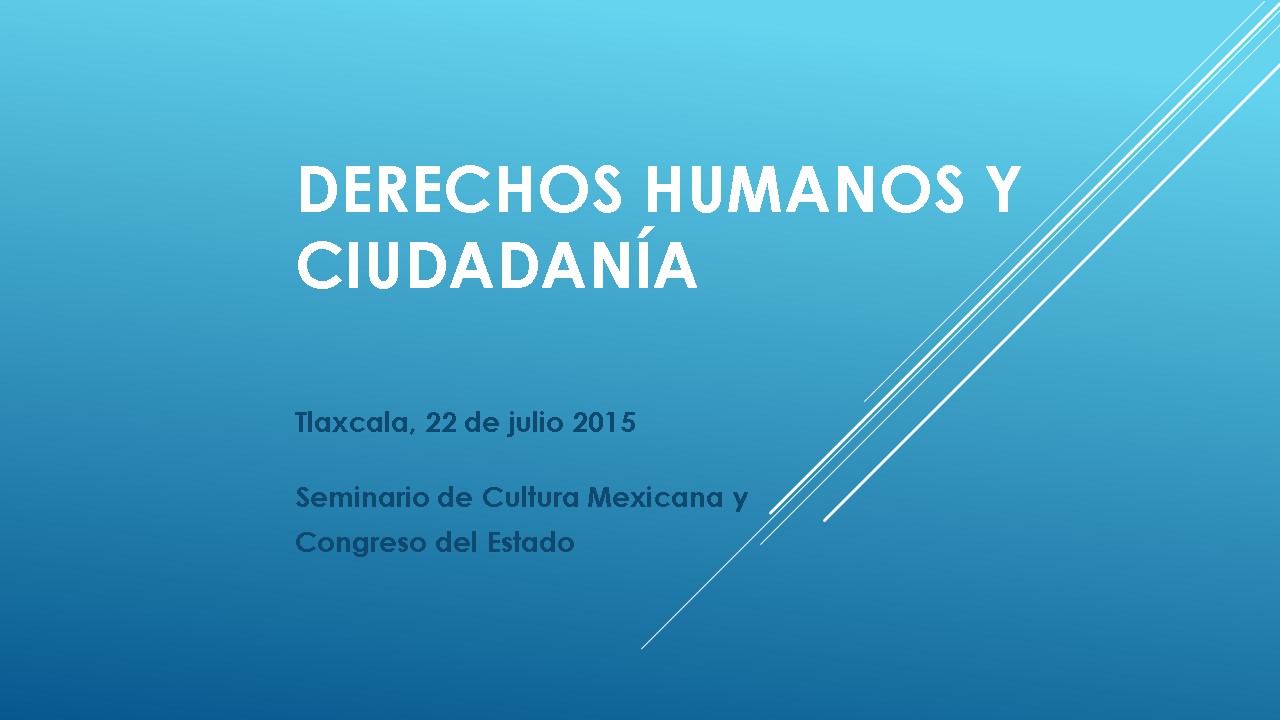
¿Qué son los Derechos Humanos?
Los derechos humanos son atributos y garantías que tienen todas las personas para vivir una vida de libertad y dignidad, en virtud de su humanidad común. Corresponden a todas las personas, al margen y por encima de las leyes, y deben ser reconocidos y protegidos.
Expresan el compromiso de las sociedades de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los bienes y libertades necesarios para alcanzar una vida digna. Se hallan sustentados en valores éticos, cuyos principios se han traducido en normas de derecho positivo nacional e internacional, constituyéndose en parámetros de justicia y legitimidad política.
Se considera que los derechos humanos se realizan cuando los individuos gozan de las libertades amparadas por el derecho y el ejercicio del derecho está garantizado y cuando hay mecanismos sociales suficientes para proteger a la persona de las amenazas contra el ejercicio de las libertades amparadas por esos derechos.
Desde el “punto de vista antropológico, los derechos humanos responden a la idea de las necesidades que tienen los seres humanos para vivir de manera digna: alimentación, vestido, vivienda, educación, trabajo, salud, en una primera instancia; también a la libertad de expresión, de organización, de participación, posteriormente; de trascendencia, de tener una vida de calidad, de solidaridad, etc. una vez que las anteriores han sido cubiertas”
Luigi Ferrajioli señala que los derechos fundamentales son los derechos que están adscritos universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos o personas con capacidad de obrar y que son por tanto, indisponibles e inalienables. Sostiene además que si queremos garantizar un derecho como fundamental se debe sustraer tanto a la disponibilidad política como a la del mercado, formulándolo como regla general, y por tanto confiriéndolo igualmente a todas y todas.
En el derecho mexicano esos derechos universales e indisponibles están establecidos en la Constitución Mexicana, y en el ámbito internacional, corresponden a los establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en los Pactos internacionales (1966) así como en varias otras convenciones internacionales sobre derechos humanos.
En el siglo XVIII en la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se consagraron por primera vez de una manera definitiva como texto legislativo. Esa declaración significó un importante cambio de época en donde se reconoce por primera vez en la historia de la humanidad que todos los seres humanos son iguales y libres y de ahí parte un esfuerzo histórico para acabar primero con la esclavitud y con el uso y abuso de otros seres humanos por parte de la aristocracia, la nobleza y los dueños de los recursos económicos. Se legitiman las luchas de los esclavos, de los siervos, de la servidumbre doméstica, y posteriormente, de los trabajadores, de las mujeres, de los niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las poblaciones de origen africano, de los pueblos originarios, por dejar de ser considerados como seres inferiores, sujetos a las decisiones de los hombres blancos, heterodoxos y propietarios. Los siglos XIX y XX son testigos de nuevas formas de subordinación y desigualdad pero también de una lucha sostenida por el reconocimiento de los derechos de todas y todos. En el siglo XX se sientan las bases del sistema internacional de derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, piedra angular del ese sistema internacional señala que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” Que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. [1]
La Declaración Universal fue sancionada por la Asamblea General de las N.U. En 1948 al término de la Segunda Guerra Mundial después de las atrocidades cometidas por estados totalitarios como Alemania, Japón e Italia contra millones de personas por el simple hecho de ser diferentes en ideología, en religión, en origen étnico y orientación sexual. Personalmente creo que la historia aún no revisa los exterminios cometidos también contra millones de seres humanos en la Unión Soviética de Stalin y en la China de Mao.
Desde ese año y como producto de negociaciones entre los gobiernos representados en el Sistema Universal de Derechos Humanos, se han ido generando diversos instrumentos jurídicos[2] varios de ellos vinculantes. El reconocimiento de los derechos humanos se ha establecido universalmente a través de distintos instrumentos internacionales: convenciones, conferencias, declaraciones, pactos y protocolos que obligan a los Estados a protegerlos y materializarlos.
Son cerca de doce instrumentos formulados y aceptados internacionalmente, a los que se suman convenios desarrollados por organismos especializados del sistema de Naciones Unidas, siendo especialmente importantes varios expedidos por la Organización Internacional del Trabajo.
Asimismo, se han creado sistemas de instituciones y mecanismos que han avanzado en la conceptualización y la cobertura del marco de derechos humanos; comités que vigilan, dan seguimiento y visibilizan el grado de cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los Estados Parte; y reciben denuncias, realizan escrutinios y aplican sanciones o hacen recomendaciones ante violaciones a los derechos humanos.
Adicionalmente, desde la Conferencia de Viena de 1993 se busca avanzar en la forma de operacionalizar el llamado “enfoque de derechos humanos” en planes, políticas y programas de los Estados e incorporarlo en el funcionamiento de todos los organismos del Sistema de Naciones Unidas. Es posible actualmente encontrar en la red diversos manuales para incorporar ese enfoque en la gestión de gobiernos y de instituciones públicas e internacionales.
El Sistema Universal se fortalece además con la existencia de sistemas regionales como es el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos fuertemente vinculado a la Organización de Estados Americanos, del cual forman parte la Corte, la Comisión y el Instituto Interamericanos, que se encargan de atender, adaptar y desarrollar el marco de derechos humanos a las realidades de la región americana, pero también de vigilar y exigir cuentas a los países sobre el cumplimiento de los convenios y tratados que han firmado.
Es así que como los derechos humanos se han constituido en un mapa de ruta para los Estados a fin de avanzar en la consecución de una vida digna para sus pueblos. Varias constituciones de países de América Latina desarrolladas en la década de los años noventa, destacadamente la de Ecuador, asumen el marco de los derechos humanos como su eje fundamental. México los incorpora como tales apenas en 2011 con la reforma al Artículo 1 constitucional.
Por su parte, para las personas significa un compromiso adquirido por sus gobiernos que debe ser honrado tanto dejando de hacer acciones que los vulneren como llevando a cabo otras que garanticen la realización de los derechos humanos reconocidos.
La violación a los derechos humanos ocurre por omisión cuando los Estados no llevan a cabo las acciones requeridas para alcanzar la realización de ciertos derechos o por comisión al continuar con prácticas que dañan, la libertad, la integridad, la vida y la seguridad de las personas (tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, etc.,)
Los derechos humanos no son absolutos, sino susceptibles de cambio, de acuerdo con las necesidades de una época determinada o de un territorio específico. Frente a transformaciones sociales como por ejemplo la urbanización de las sociedades o frente a cambios tecnológicos han surgido nuevos derechos o conjuntos de derechos como es la carta de los derechos a la ciudad o el derecho al internet como parte del derecho al conocimiento y a la información. Esta situación de relativismo provoca que países de oriente medio con religión islámica, por ejemplo, consideren a los pactos internacionales en materia de derechos humanos y a los mecanismos de revisión del cumplimiento de los mismos como una imposición de occidente.
Sin embargo, la evolución del marco de derechos humanos ha mantenido dos características la defensa de la persona humana y las limitaciones al poder del Estado. Están fundados en los principios de la dignidad humana, de igualdad y equidad.
¿Cuáles son y cómo se clasifican los derechos humanos?
Actualmente existen en el mundo un cuerpo amplio y creciente de instituciones y un gran número de especialistas que por cerca de siete décadas, han venido reflexionando y avanzando en la protección de los derechos humanos y dentro de ello, en la forma de operacionalizar o implementar las obligaciones que adquieren los Estados al firmar los diversos instrumentos internacionales.
En los instrumentos internacionales hay cerca de 400 derechos humanos reconocidos. La evolución normativa de los derechos humanos ha dado lugar a dos categorías amplias de estos: los derechos civiles y políticos y los derechos económicos sociales y culturales. Los primeros consagran al individuo frente a la ley y garantizan su habilidad para participar libremente en la vida política, económica y civil de las sociedades. Los segundos promueven el florecimiento individual, el desarrollo económico y social, la autoestima y la identidad.[3]
Esta primera división de los derechos humanos es resultado de la situación que se vivía en la llamada etapa de la Guerra Fría entre dos regímenes sociales sustentados en visiones diferentes de la mejor forma de organizar a las sociedades. Los regímenes de economía capitalista o de mercado privilegiaban las libertades individuales y particularmente, los derechos a la propiedad privada y por ello, impulsaban y defendían en sus propias sociedades y en las organizaciones internacionales todo lo relativo a la realización de los derechos políticos y civiles de sus poblaciones relacionados con el ejercicio de las libertades. Por su parte, los estados socialistas mostraban interés por la realización de los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos, los derechos donde la colectividad es responsable de asegurar su realización y que tienen mayor relación con el atributo de igualdad. Así los primeros, no asumían como responsabilidad del Estado los derechos económicos y sociales y los regímenes socialistas conculcaban varios de los derechos políticos y civiles de sus poblaciones. Los Estados de Bienestar buscaron ser una alternativa dentro de las economías de mercado que atendieran al tema de igualdad y justicia social y no sólo el de libertades individuales. Los países que adoptaron este tipo de régimen social estaban demasiado cerca de la Unión Soviética y veían el riesgo de que las fronteras de la misma se corrieran hasta el Atlántico Norte.
La comunidad de naciones consideró importante en la década de los años sesenta del siglo pasado, derivar de la Declaración Universal de Derechos Humanos dos Pactos internacionales: el de derechos políticos y sociales y el de derechos económicos, sociales y culturales con la clara intención de hacer evidente que ambos cuerpos de derechos tienen igual importancia para la consecución de una vida digna. La Carta de las Naciones Unidas surge en una etapa de la historia en donde las naciones tenían que establecer reglas claras en la relación entre Estado y las poblaciones, después de los abusos de la primera y segunda guerra mundial cometida por regímenes totalitarios, como ya señalamos.
Los derechos humanos son de igual importancia para la dignidad humana. Los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen el mismo estatuto legal, importancia y urgencia que los Derechos Civiles y Políticos. El goce de los derechos económicos, sociales y culturales es determinante para la posibilidad del goce efectivo, igualitario y no discriminatorio de los derechos civiles y políticos. Ejemplo: el derecho a votar en libertad y en secrecía.
Sin embargo, desde finales del siglo XX y frente a la caída del Muro de Berlín, el contrapeso que los países de régimen socialista hacían a los países de economía de mercado por cuanto a las prioridades respecto de sus poblaciones, se eliminó, lo que ha representado incluso una regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales incluso en los países con regímenes de bienestar con la reducción de servicios y prestaciones que en algún momento ofrecieron a sus poblaciones. La experiencia griega y la española son emblemáticas de la retracción de condiciones de bienestar que sus poblaciones habían alcanzado, obligadas por los sistemas financieros europeos.
El sistema internacional de derechos humanos reconoce que los atributos de los derechos humanos son:
Universales-Corresponden a todas las personas y todas las personas tienen igual condición con respecto a esos derechos
Inalienables– No se puede ser despojado de ellos por otros, ni se puede renunciar a ellos voluntariamente
Indivisibles– Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales son igualmente necesarios para una vida digna. No hay una jerarquía entre ellos. No se pueden reprimir algunos para promover otros.
Interdependientes– La realización plena de los derechos civiles y políticos requieren del goce pleno de los derechos, económicos, sociales y culturales y viceversa.
Exigibles- Las personas pueden exigir que el Estado cumpla garantice, respete y proteja sus derechos humanos.
Teoría de las tres generaciones de derechos humanos
Algunos teóricos hablan de tres generaciones de derechos humanos y consideran una especie de evolución de su reconocimiento en el tiempo.
Primera generación
Derechos civiles y políticos – Libertades individuales
Siglo XVIII, fundamentados en la libertad. Derechos individuales. Constituciones de Estados Unidos y de Francia.
Desde antes Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás de Aquino y retomados por Rousseau, Voltaire, Diderot y D’Alambert
¿Cuáles son los derechos civiles?
Derecho a la integridad física (Derecho a la vida) y moral (derecho al honor), derecho a la seguridad de las personas, los domicilios y las comunicaciones, protección contra la discriminación originada en cualquier condición personal o social y los derechos individuales: la propiedad, la libertad de pensamiento, expresión, prensa e imprenta, de culto, de circulación y residencia; al debido proceso, garantías contra detención arbitraria, el derechos de asistencia, representación y defensa jurídica, a no declarar, a la ausencia de tortura. El heveas corpus, la presunción de inocencia, la no retroactividad de las leyes, la proporcionalidad de las penas, a obtener reparación
¿Cuáles son los derechos políticos?
Derechos políticos: a la participación en la vida civil y política, el derecho al voto, el de petición, de reunión y manifestación, de asociación
Segunda Generación
Derechos económicos, sociales y culturales – Igualdad
Derivan de las Revoluciones Sociales del siglo XIX. Florecieron en 1917 y 1918 con las revoluciones mexicana y rusa y se conocen como derechos sociales y económicos a los que se agregaron los derechos culturales Ideólogos y pensadores más representativos de Marx, Engels, Lenin, Hegel. Tienen que cumplir con una función social sin dejar de ser individuales: el individuo es su titular.
Algunos los consideran como derechos programáticos o “derechos prestaciones” porque para su realización el ser humano necesita de la ayuda de la sociedad a fin de obtener los medios para la realización de sus necesidades
En este contexto, los derechos económicos, sociales y culturales específicamente son aquellos que posibilitan a la persona y a su familia gozar de un nivel de vida adecuado. Incluyen aspectos relacionados con el derecho a la vida, a la libertad y a la subsistencia.
¿Cuáles son los DESC?
El derecho al trabajo y a la libre elección del empleo; a condiciones de trabajo equitativas y satisfactoria; libertad sindical y derechos de huelga; a la seguridad social; protección a la familia y a los menores; a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia (alimentación, vestido y vivienda digna); al nivel más alto de salud física y mental; a la educación; a participar en la vida cultural y a disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y de los descubrimientos científicos; derechos de autor; al descanso y a la recreación, a constituir una familia y a recibir protección, derecho al agua; derecho al medio ambiente sano
Los DESC podrían considerarse como la expresión central del conjunto de los derechos sociales, a los que deben agregarse los derechos definidos en los instrumentos internacionales y nacionales referidos a los pueblos y a los grupos de población sujetos a discriminación como son la niñez, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los migrantes, entre otros. La formulación específica de instrumentos internacionales para estos grupos refiere a la inclusión, la igualdad y la no discriminación. Por ejemplo en el cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, apenas el pasado 14 de junio, se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
Las garantías sociales protegen los derechos de corte social y económico del individuo. Son instrumentos para que el derecho social declarado en la ley, se convierta en operable, ejecutable, exigible. Son métodos, mecanismos o dispositivos que sirven para asegurar la efectividad de un derecho social.
Tercera Generación
Derechos de los pueblos y la solidaridad – Fraternidad
Son los derechos de los pueblos y de la solidaridad, que les permite a aquellos reclamar ciertas prestaciones de la sociedad.
Pertenecen a los individuos y, a la vez, al conjunto del pueblo e incluso a la comunidad internacional.
¿Cuáles son los derechos de los pueblos y la solidaridad?
Derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho a beneficiarse con el patrimonio común de la humanidad, derecho a la comunicación, derecho al desarrollo y derecho a un nuevo orden internacional. Derecho a la intimidad, a disfrutar del aire puro, a recibir una buena información, a la protección del patrimonio, los derechos del consumidor, el derecho en general, a tener una vida de calidad.
(Haroeld J.Laski, Benedetto Croce, Mancery Fry, Mahatma Gandhi. Jacques Maritain, Kurt Riezler, George Friedman, Hung Shulo, Luc Somerhausen, Humayeun Kabir y Richard Mc Keon).
En el Siglo XXI un reto al marco de derechos humanos es desarrollar los conceptos y los mecanismos que frente al protagonismo de las familias y de las empresas nacionales y trasnacionales por una parte, y la retracción de los Estados Nación, por la otra, mantengan vigentes los atributos asignados a lo que significa vida digna de las personas y se respete la libertad, la igualdad y la fraternidad.
El desarrollo de los derechos humanos de tercera generación apuntan en ese sentido y buscan reconocer la presencia de Estados regionales y de la sociedad global: el derecho al desarrollo, al medio ambiente sano, a los bienes comunes de la humanidad, el derecho de los pueblos, los derechos de las generaciones futuras, de los migrantes, etc.
Las obligaciones de los Estados
De acuerdo a las Directrices de Maastricht en su Apartado 4 “Hoy en día es indudable que los derechos humanos en su conjunto son indivisibles, interdependientes, interrelacionados y de igual importancia para la dignidad humana. En vista de lo anterior, los Estados tienen la misma responsabilidad en cuanto a las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales y las violaciones a los derechos civiles y políticos”
En su apartado 6 se dice “Al igual que los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales imponen sobre los Estados tres tipos de obligaciones distintas: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir. El incumplimiento de cualquiera de estas tres obligaciones constituye una violación a dichos derechos. La obligación de respetar requiere que el Estado se abstenga de obstaculizar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Así, el derecho a la vivienda se infringe si el Estado lleva a cabo expulsiones forzosas arbitrarias. La obligación de proteger exige al Estado prevenir violaciones a estos derechos por parte de terceros. Así, el no asegurar que los empleadores privados cumplan las normas básicas de trabajo podría constituir una violación al derecho a trabajar o a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. La obligación de cumplir requiere que el Estado adopte las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, legales y de otra índole adecuadas para lograr la plena efectividad de dichos derechos. Así, podría constituirse una violación si el Estado no proporciona la atención primaria de salud esencial a las personas que lo necesiten”[4]
Interesa destacar que los instrumentos internacionales y la jurisprudencia relativa a los DESC establecen que existen diversas formas en que los Estados pueden honrar su obligación de satisfacer o de cumplir. El enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, si bien aporta marcos para la orientación de esas políticas, no define el contenido de las mismas. Es decir, de acuerdo a sus regímenes sociales y económicos los Estados podrán escoger diferentes caminos para garantizar que su población acceda a la realización de sus derechos humanos.
Por ejemplo, para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales los Estados tienen la obligación de definir los estándares básicos de satisfacción a los que se comprometen una vez que son Parte del PIDESC y de ahí tienen que ir moviendo progresivamente esos estándares inicialmente comprometidos para ir mejorando las condiciones de vida de sus poblaciones. El caso de la educación en México es ejemplificativo de este compromiso progresivo: inicialmente el compromiso fue de garantizar la disponibilidad y acceso a la educación primaria para todas y todos; años después se avanzó a la garantía de educación básica universal, es decir se agregó la educación secundaria; en los primeros años del Siglo XXI se adicionó el compromiso de la educación preescolar y más recientemente el de educación media superior.
Es interesante señalar que una vez adquirido el compromiso del Estado sobre los niveles de garantía a cumplir no se permite regresividad a menos que existan circunstancias graves y evidentes que le impidan al Estado cumplir con los compromisos señalados en su legislación. El Estado Griego por ejemplo ha tenido que echar para atrás garantías en materia de jubilaciones.
¿Qué significan los derechos humanos para las personas ordinarias y concretas?
Al firmar los Estados los distintos instrumentos internacionales de DDHH y al ser incorporados estos en las constituciones nacionales y en la legislación lo que se llama armonización legislativa, se obligan a respetarlos, protegerlos y garantizarlos y a abstenerse de violarlos.
De alguna forma establecen los términos de relación entre los Poderes del Estado y el pueblo y limitan a los primeros en su ejercicio del poder sobre estos últimos para no vulnerar la dignidad de las personas. Los obligan a desarrollar los instrumentos, mecanismos, modalidades que permitan la realización de los derechos humanos: garantías específicas, legislación, políticas, programas y presupuestos, creación de instituciones como tribunales, defensorías, procuradurías, mecanismos de participación, de exigibilidad, de información, de protección como son las medidas cautelares, etc. Es decir los Estados tienen que desarrollar sus capacidades institucionales para realizar los derechos humanos de sus poblaciones y aplicar las prescripciones definidas en los instrumentos internacionales de los que forman parte.
Las personas como titulares de derecho pueden usar esos instrumentos e instituciones para hacer exigibles sus derechos y si agotan las instancias nacionales y no son atendidos, sus reclamos pueden acudir a las instancias internacionales y someter a los países a un juicio de pares. Ello mediante los llamados Protocolos Facultativos.
Las sanciones son más bien de tipo moral en ciertas instancias como son los Comités que vigilan el cumplimiento de los pactos y convenios internacionales. Estos emiten recomendaciones u observaciones y examinan periódicamente su cumplimiento.
Cuando ya se trata de asuntos ante la Corte Internacional o la Comisión Interamericana, los Estados son obligados a realizar diversas acciones entre las que se encuentran medidas de reparación del daño a quienes fueron afectados por comisión u omisión del Estado.
En algunos casos, como estuvo a punto de ocurrir en el Parlamento Europeo en el caso de Ayotzinapan, los Estados pueden adoptar sanciones económicas o políticas como son embargos o boicots, al país que viola derechos humanos.
¿Cómo entender la dignidad humana, clave de derechos humanos?
Toda la teoría y desarrollo conceptual de los derechos humanos es en realidad un intento de dar contenido al concepto de dignidad humana.
Es decir, cuales son las condiciones en que el ser humano puede realizar una vida buena y digna: con libertades, con igualdad, sin discriminación, con seguridad, con reconocimiento y respeto a su calidad humana, con cobertura de sus requerimientos para la vida, y posibilidades constantes de mejorar su calidad de vida.
Los derechos humanos son una traducción de lo que la sociedad mundial concibe como elementos fundamentales para que las personas realicen su dignidad como humanos. Puede considerarse como un marco aspiracional y fijan un estándar.
La preponderancia de los regímenes capitalistas de mercado, liderados por el capital financiero, ha significado un retroceso en la participación de los Estados en la provisión de bienes, servicios y actividades para la vida digna de las personas. Desde la década de los ochenta del siglo pasado ha habido una destrucción y disminución de la calidad en los servicios sociales públicos.
La provisión de estos volvió a recaer en las familias y se ha convertido en un nicho fundamental para las empresas del mercado donde obtienen ganancias proveyendo servicios de salud, educación, operación de reclusorios, manejo de servicios de agua, basura y alumbrado público en las ciudades.
Ante esta tendencia y de acuerdo a las obligaciones establecidas para los Estados en materia de Derechos Humanos, el Estado debería en este caso haberse convertido en un garante de que las relaciones entre personas, y entre personas y empresas, se realice en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos de éstas. Es decir, su obligación de proteger adquiere gran relevancia dado que las violaciones cotidianas de derechos humanos se están dando entre particulares y entre particulares y colectividades. El Estado debería desarrollar una institucionalidad para ejercer su obligación de protección de los derechos humanos. Al no hacerlo está permitiendo abusos, explotación, exclusión, violencias en las relaciones entre particulares. Están fallando incluso en su función fundamental de brindar seguridad a sus pueblos.
Derechos Humanos y Ciudadanía
A. Marshall sostenía en la década de los cuarenta del siglo pasado, cuando hablaba de la interdependencia de los tres tipos de ciudadanía: la civil, la política y social y que se confirma en varios instrumentos internacionales que agregan a la interdependencia de los derechos, su indivisibilidad, su interrelación y su igual importancia.
En Estados donde persiste una profunda desigualdad y millones de seres humanos viven en la pobreza y la exclusión, la violación a sus derechos económicos, sociales y culturales limita su autonomía y su libertad para ejercer su ciudadanía política y civil. Viven en situaciones subordinadas frente a los sectores dominantes y no se atreven a enfrentar las estructuras que los subordinan.
Si los mexicanos y las mexicanas gozáramos de ciudadanía plena, viviríamos en un Estado de Derecho donde podríamos exigir el cumplimiento, respeto y protección de nuestros derechos y dispondríamos de mecanismos legales para hacerlos justiciables. El Informe País publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) muestra que la realización de los derechos de los mexicanos y mexicanas se alcanza sólo por intermediaciones: es necesario pertenecer a un grupo o partido político, tener un contacto o conocer a alguien que puede mover las estructuras que permiten la realización del derecho exigido. Por ello millones de connacionales viven ciudadanías truncadas por que cumplen con sus obligaciones de respetar las leyes, pagar impuestos, acudir a votar pero no encuentran correspondencia de cumplimiento de las obligaciones del Estado en el respeto, protección y garantía de sus derechos.
Aquellas personas que por su condición económica y social no pueden realizar por sí mismas algunos de sus derechos económicos y sociales y son sujetos de los programas públicos sociales, no son tratadas como titulares de derechos, sino como beneficiarios de esos programas. Con frecuencia ello significa que se vean limitadas en sus libertades de expresión, de manifestación, de elección de sus gobernantes, de exigencia de sus derechos ante el riesgo de perder los beneficios que reciben de esos programas
Abramovich sostiene que “uno de los principales aportes del enfoque de derechos humanos es dotar a las estrategias de desarrollo de un marco conceptual explícito, del cual puedan inferirse elementos valiosos para reflexionar sobre los diversos componentes de esa estrategia: los mecanismos de responsabilidad, la igualdad y la no discriminación, la participación y el otorgamiento de poder a los sectores postergados y excluidos”
Continúa señalando que “En líneas generales, el enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas sólo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos. Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento”
Una de las obligaciones de los Estados Parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos son las de modificar los ordenamientos jurídicos internos y definir recursos efectivos ante tribunales que ampare a las personas contra actos que violen sus derechos reconocidos por ley.
Christian Curtis señala que la legislación que protege los derechos de propiedad tienen cuatrocientos años de desarrollo y que en cambio, la que protege los derechos colectivos tienen apenas doscientos.
Cuarenta y dos años de diferencia entre la expedición de los Protocolos Facultativos de los Pactos de Derechos Humanos, son un dato más para ilustrar el largo camino que resta por recorrer para hacer efectivos los postulados de interdependencia, indivisibilidad, interrelación e igualdad de importancia para la dignidad humana de los derechos económicos, sociales y culturales respecto de los derechos civiles y políticos.
Estos Protocolos permiten a los Comités de los Pactos recibir comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en los Pactos. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de 16 diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de la pena de muerte es un acuerdo paralelo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés). Fue aprobado el 15 de diciembre de 1989 y entró en vigor el 11 de julio de 1991. Para enero de 2010, tenía 72 miembros y 35 signatarios.
En cambio el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales en el que se establecen mecanismos de denuncia e investigación fue apenas aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, 60 años después de aprobada la declaración Universal y fue abierto a votación el 24 de septiembre de 2009. Entrará en vigor cuando sea ratificado por 10 Estados miembros.
Ahora bien, una aspecto fundamental para la realización de los derechos humanos es que todas las personas se reconozcan como titulares de derechos y por ello deben formar parte de las normas y valores compartidos por los habitantes de una nación. Deben integrarse en la cultura ciudadana de todas y todos y exigir el desarrollo de mecanismos para hacerlos exigibles y justiciables.
En la medida que se logre revertir la idea de que los derechos humanos sólo protegen a las personas que infringen la Ley y que se asuma que son atributos que nos corresponden a todas y todos para alcanzar una vida digna avanzaremos a una sociedad cohesionada, donde sea vigente el Estado de Derecho, exista respeto, tolerancia, solidaridad y paz y resurja la confianza como un valor fundamental de la convivencia.
De ahí la importancia de la educación en derechos humanos y del desarrollo de mecanismos legales que los hagan exigibles y justiciables.
[1] Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948. Preámbulo.
[2] Los principales instrumentos relacionados con los DESC son además de la Declaración Universal, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Declaración sobre Garantías Sociales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Facultativo de San Salvador. Los DESC han sido reafirmados y desarrollados a través de un gran número de instrumentos internacionales adicionales, tales como la Convención de los derechos del Niño y de la Niña, la Convención contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo relativos a los derechos fundamentales de la persona en el trabajo, el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, y las declaraciones de Teherán, Viena, Copenhague, Río y Beijing, entre otras.
[3] UNDP (2006) Indicators for Human Rights Based Approaches to Development in UNDP Programming: A Users’ Guide
[4] Autores como Van Hoof o Eide citados por Victor Abramovich “proponen un esquema interpretativo que señala los “niveles” de obligaciones estatales que caracterizarían el complejo de obligaciones que identificaría a cada derecho, independientemente de su adscripción al conjunto de derechos civiles y políticos o al de derechos económicos, sociales y culturales. Según la propuesta de Van Hoof, por ejemplo, cabría discernir cuatro “niveles”: obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de garantizar y obligaciones de promover el derecho en cuestión. Las obligaciones de respetar se definen por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros injieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. Las obligaciones de garantizar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien”.
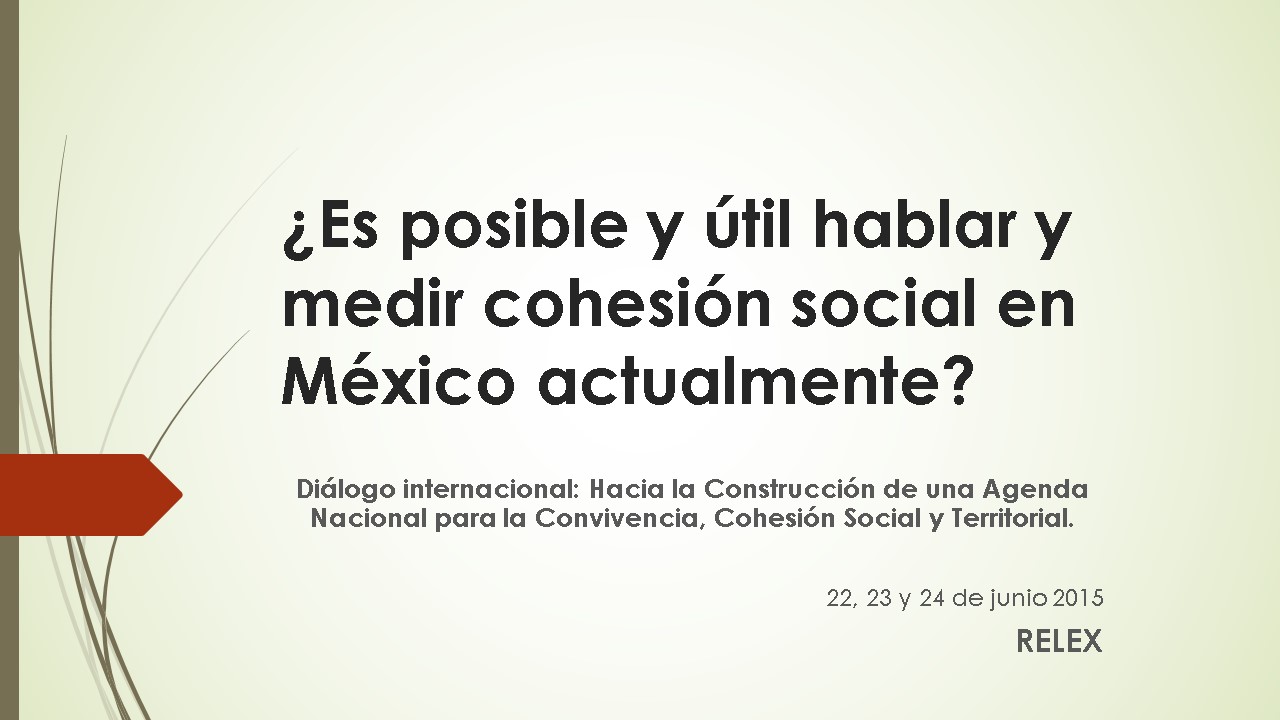
Diálogo internacional: Hacia la Construcción de una Agenda Nacional para la Convivencia, Cohesión Social y Territorial. RELEX
22, 23 y 24 de junio 2015.
El concepto de cohesión social es polisémico y complejo puesto que incluye factores objetivos, factores institucionales y factores de pertenencia; es decir factores objetivos y subjetivos, cuantitativos y cualitativos. Depende del avance que las distintas sociedades y territorios han tenido en la construcción de sistemas de bienestar, en su desarrollo social, económico y político y en sus bases culturales.
Así, las investigaciones y la literatura en el tema indican que no es lo mismo el concepto de cohesión social en la Unión Europea que el que aplica a América Latina; pero aún dentro de esta región varía de acuerdo a la diferencias en el desarrollo de los sistemas de protección social, de las estructuras y niveles de desarrollo económico, de la presencia de multiculturalidad y de la evolución institucional particularmente relacionada con las calidad de los gobiernos y con su capacidad para implementar planes, programas y políticas de desarrollo.
CEPAL destaca que “La “cohesión social” es un concepto en evolución, en los últimos años se han hecho importantes esfuerzos para convertirla en un instrumento útil para medir los procesos de integración y desintegración que se producen en las sociedades. Se asocia con categorías como las de capital social, que refiere al acervo de redes y lazos de los agentes sociales; la integración social, que considera el nivel mínimo de bienestar compartido entre los miembros de la comunidad; la inclusión social, que toma en cuenta la incorporación de la población en la toma de decisiones, y la ética social, que alude a los valores compartidos y la solidaridad”[1].
La pregunta que desde hace varios años yo me he tratado de contestar es si dada la complejidad y la evolución seguida por México, resulta útil el concepto de cohesión social y si se justifica la energía colocada en la selección y construcción de indicadores para medirla. Entiendo que por la Ley de Desarrollo Social y por la sugerencia de una conocida diputada, se deben incluir en la medición de pobreza indicadores de cohesión social y que por ello CONEVAL y el INEGI en particular, han estado inmersos en tratar de resolver el problema planteado.
Mi percepción y con base en las investigaciones que desde INCIDE Social hemos venido realizando sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en el país es que la evolución de la sociedad mexicana desde hace cerca de cuatro décadas, ha ido avanzando en sentido contrario a la construcción de una sociedad cohesionada.
Pero además, no encuentro en el horizonte una coalición social capaz de traducir en alternativa política la búsqueda de la cohesión social o como diría un querido amigo “un programa de construcción de capacidades estatales para producir gobiernos efectivos en la provisión de bienestar humano”
Los colectivos sociales funcionales como sindicatos, gremios, organizaciones campesinas o empresariales además de encontrarse bastante disminuidos y debilitados, no incorporan en sus demandas ya no digamos la búsqueda de una cohesión social, pero ni siquiera la de la consecución de un bienestar colectivo y compartido o la realización de los derechos humanos incluidos los económicos, sociales, culturales y ambientales. Continúan inmersos en sus intereses de grupo.
Algo similar ocurre con el sector de organizaciones civiles tan poco desarrollado en nuestro país, que parece estar concentrando en la promoción de los derechos humanos de diversos grupos poblacionales, pero que aún no encuentra un tema, una demanda que lo lleve a constituirse en una coalición social fuerte y a superar sus disputas.
Los partidos políticos por su parte, centran su actuación en ganar elecciones para acceder al poder y a los recursos que el mismo implica, con fines meramente patrimonialistas. Son causa de los conflictos y la ruptura de solidaridades y tejido social no sólo a nivel nacional sino particularmente en las comunidades e incluso en las familias. Son coaliciones que no abonan a la construcción de cohesión social sino que son parte del problema que atenta contra ello. No representan tampoco mecanismos de participación ciudadana y contribuyen a la exclusión política.
Además, el debilitamiento y la destrucción o deterioro de capacidades institucionales para la provisión de servicios sociales públicos de calidad, accesibilidad universal y asequibles a la diversidad cultural, así como la tendencia a la existencia de sistemas segmentados de empleo, educación, salud, seguridad social, servicios y desarrollo urbano y territorial, y vivienda han venido destruyendo los precarios avances de la historia social mexicana tendentes a la construcción de una base mínima universal de derechos sociales.
Por el contrario, contribuye a profundizar la desigualdad y la exclusión social:
a) la segmentación de la disponibilidad de servicios sociales públicos por estratos socioeconómicos,
b) su desigual distribución en el territorio nacional y
c) la ausencia de capacidades y recursos presupuestales para irlos desarrollando y adecuando a la multiculturalidad, así como a la diversidad derivada de requerimientos distintos por grupos de edad y género y a los nuevos riesgos sociales como el envejecimiento, las adicciones, el deterioro de la salud mental comunitaria, el surgimiento de personas desplazadas y despojadas de sus bienes y recursos y de víctimas directas e indirectas de las violencias.
La siguiente pregunta que uno puede formularse es si ¿es necesario un nuevo Pacto Social que coloque el objetivo del bienestar de los seres humanos o el logro de una mayor cohesión social para cambiar el estado de violencia estructural y crónica que ya estamos viviendo en México? O si ¿es posible construir bienestar y cohesión social desde abajo con las familias, las escuelas y las comunidades?
Lo que uno puede concluir de los estudios sobre las causas de la violencia es que los agentes participantes en la fábrica social o en la reproducción de los seres humanos en México son finalmente construcciones sociales que se organizan y transforman de acuerdo al contexto social, económico, cultural y político dominante. Es decir que no son ajenos e independientes de los procesos de globalización, de transformación tecnológica y de las comunicaciones, de los modelos prevalentes de organización económica y social y de los cambios culturales y políticos. Es decir, sus posibilidades de contribuir a una mayor cohesión social dependen de la existencia de un nuevo Pacto Social que redistribuya derechos y responsabilidades entre familias, Estado. mercado y comunidad.
Uno puede observar que las transformaciones en la estructura, organización y relaciones al interior de las familias han debilitado su papel en la reproducción social de calidad de los seres humanos. Enfrentadas a políticas salariales. de retribución y jubilación regresivas, al bombardeo consumista de los medios de comunicación, al envejecimiento poblacional y al deterioro y rezago de los servicios públicos sociales se ven obligadas a redistribuir sus tiempos entre la producción de ingresos y la producción de cuidados, en detrimento de estos últimos y a la presencia de mayores conflictos y violencia entre géneros y generaciones.
El papel de las escuelas en la socialización de la infancia y la juventud y en el desarrollo de capacidades de empleabilidad también se encuentra deteriorado por la rigidez para la actualización de planes y programas acordes a la evolución del conocimiento y de la tecnología, , por la competencia que enfrentan con los medios de comunicación y con el acceso fácil a la información por las nuevas tecnologías, por el deterioro de la infraestructura educativa y de los modelos de gestión de las escuelas, por la captura de los recursos y plazas por grupos de interés, por los conflictos entre profesores, padres y alumnos, y por la creciente desaparición de adultos educadores que profundiza la brecha generacional y afecta el papel de contención y apoyo emocional que los profesores tenían sobre sus alumnos.
Finalmente, la ruptura del tejido social comunitario ha acompañado los procesos de modernización económica descentralizando la producción y destruyendo las comunidades de trabajo y creando modelos de distribución de productos de consumo que destruyen los pequeños comercios locales y la solidaridad y actividad comunitaria que se desarrollaba en su entorno; la liberación del mercado de tierras en México y la desaparición de políticas de apoyo a los micro y pequeños productores del campo ha destruido lo que restaba de organización ejidal y de comunidades rurales, ha generado también una disputa por el territorio y la presencia de agentes externos trasnacionales en su aprovechamiento (productoras agoindustriales y de energía, mineras, productoras de drogas, por ejemplo), así como el surgimiento de grandes desarrollos inmobiliarios de vivienda alejados de las ciudades.
Desde mi mirada todo conspira contra un proyecto de cohesión social, todo apunta a una fábrica social que produce seres humanos abandonados, solos, enajenados, inseguros, consumistas e individualistas y a una clase política cada vez más alejada de la población que sólo mira a sus propios intereses
[1] DECIMO SÉPTIMA REUNIÓN DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN ENCUESTAS A HOGARES – DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL
XIV REUNIÓN DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN ENCUESTAS A HOGARES DEL PROYECTO ANDESTAD 5-7 de agosto 2008 Lima – Perú
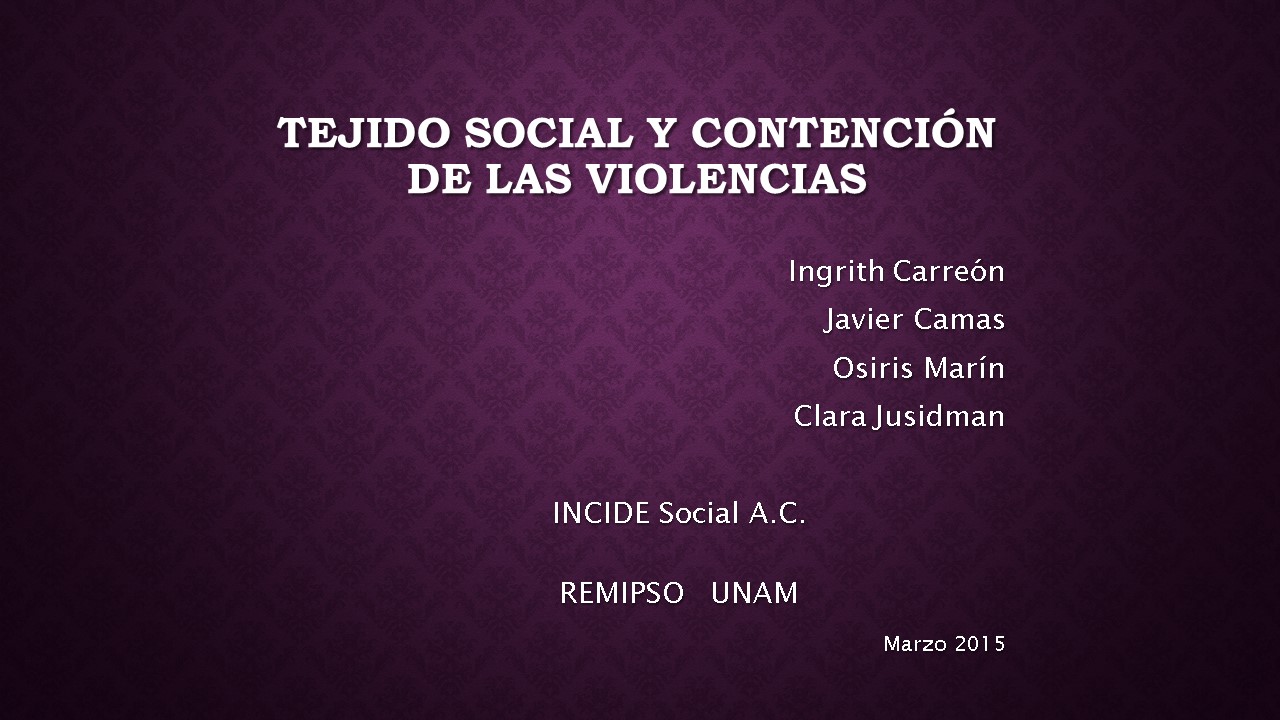
Bajar presentación: Tejido social y contension de las violencias
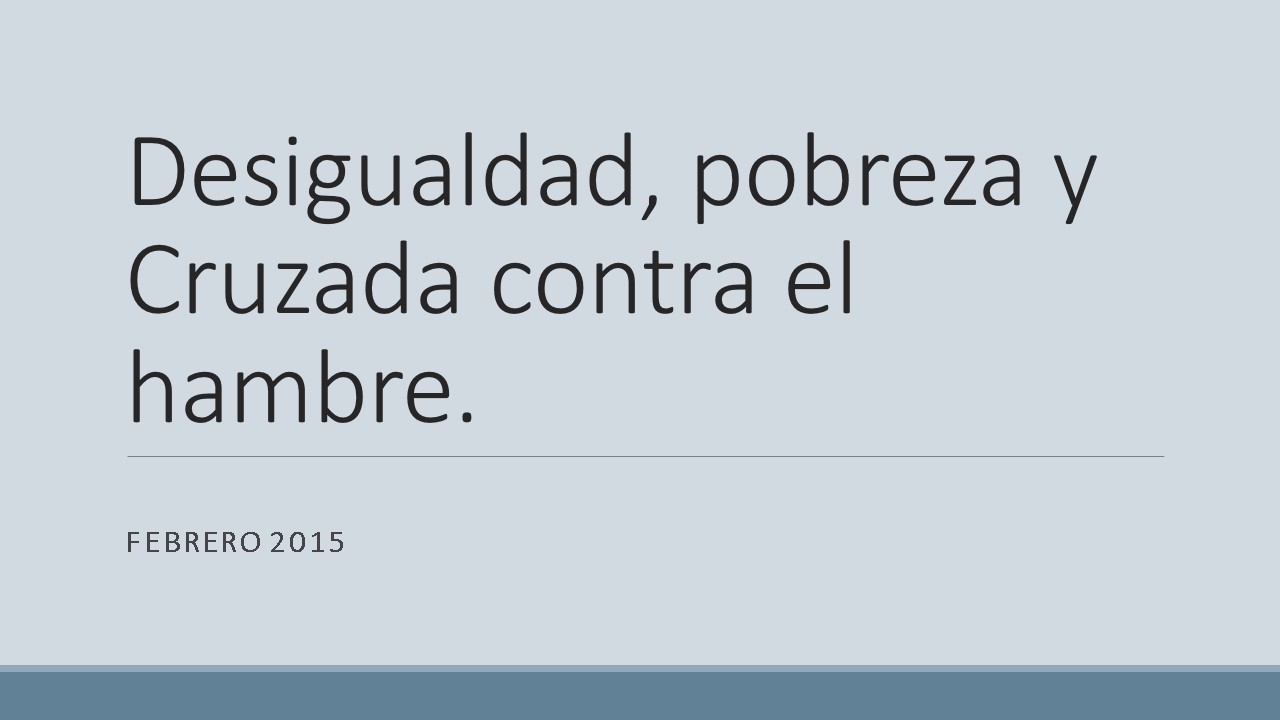
México en el contexto de América Latina ha tenido en los últimos años un pobre desempeño en la reducción de las brechas de desigualdad y en el abatimiento de la pobreza. En cambio Argentina, Brasil, Chile, Perú y Ecuador entre otros han mostrado resultados muy positivos pues lograron crecer y reducir la desigualdad, así como los índices de pobreza en razón de las políticas adoptadas, entre ellas medidas macroeconómicas expansivas, mejoría en la educación, un desempeño favorable del mercado de trabajo y la revisión de las políticas salariales.
En nuestro país en cambio, el discurso político que habla de reducir la desigualdad y la pobreza parece sólo cambiar la envoltura externa del paquete manteniendo las mismas líneas de política social y fundamentalmente de política económica, centrada en la protección de los equilibrios macroeconómicos básicos y de las bases de acumulación de riqueza de los sectores más poderosos, destacadamente los monopolios que dominan varios sectores de la economía mexicana. A la par de ello, la ausencia de Estado de Derecho, la corrupción y la impunidad generalizadas en el país constituyen formas de extracción de recursos de los sectores medios y pobres por parte de las élites políticas, económicas y criminales.
Los programas sociales continúan focalizándose hacia los sectores pobres rurales y urbanos, mediante acciones de corte fundamentalmente asistencial mismos que profundizan la dependencia de millones de familias y personas. Son aquellos programas que les hacen transferencias de ingresos, les entregan directamente bienes y servicios en calidad de beneficiarios o de sujetos de crédito y no de titulares de derechos; o les amplían el acceso al seguro popular pero que por grandes desvíos de recursos, no se amplió la disponibilidad de la infraestructura y de servicios de salud.[1]
En 2014 el Ejecutivo anunció la transformación del emblemático programa de transferencias “Oportunidades” a “PROSPERA”. El cambio según fue anunciado consiste en sumar a la entrega de transferencias monetarias programas relacionados con fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico e inclusión financiera y laboral para los beneficiarios. A estos se dirigirán también los programas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Secretaría de Economía. Todo esto en el marco de los anuncios que ha realizado el Poder Ejecutivo sobre el cambio hacia una “política social de nueva generación”. Sin embargo, no se logra observar nuevos programas productivos, ni modificaciones en los programas ya existentes, ni una nueva distribución de los recursos.
Estos escasos programas dirigidos a fortalecer las actividades económicas y las capacidades de producción y de los pequeños y medianos productores, comerciantes y prestadores de servicios que a su vez son importantes generadores de empleo, no llegan a compensar el embate que estos enfrentan por parte de las cadenas comerciales y de servicios que han encontrado, ni tampoco la magnitud del contrabando y la piratería que se presenta en el país o el cobro de protección, de piso y las extorsiones que les impone el crimen organizado. Además, la reciente reducción presupuestal por la baja del precio del petróleo, está impactando a algunos de los programas dirigidos a esos pequeños y medianos productores,
Los programas públicos de apoyo a la producción agrícola y ganadera por su lado, se dirigen hacia los productores medios y grandes esencialmente dedicados a la producción para la exportación. Asimismo, el sistema financiero ha tenido ganancias extraordinarias en los últimos años, lavando dinero, alentando el crédito al consumo y al endeudamiento de millones de familias y cobrando tarifas extraordinarias por sus servicios, con una grave ausencia en el otorgamiento de créditos para la producción en general y agroalimentaria en especial.
La política salarial que permite reconocer y dignificar el trabajo humano y redistribuir entre capital y trabajo las ganancias de la productividad, es una zona de desastre desde hace casi cuarenta años. Es causa eficiente de la incorporación de miles de jóvenes de las generaciones del llamado “bono demográfico” a actividades riesgosas e ilegales, generadoras de ingresos rápidos y sustantivamente más elevados que los minisalarios que se pagan en las actividades “formales”. Incluso el CONEVAL en su reciente evaluación de la política social, ha señalado que “si variables importantes del mercado laboral –productividad, salario y ocupación- mejoran, se reducirá la vulnerabilidad en el empleo, mejorarán los ingresos y disminuirán los índices de pobreza.”[2]
Es decir, todo el funcionamiento social, económico y político del país parece conspirar contra cualquier intento tímido de revertir la ampliación de las brechas de ingreso y el incremento de la miseria y de las violencias.
Y esa ha sido la situación de la Cruzada contra el Hambre. No es una estrategia de la actual administración que tenga la fuerza desde concepción y estrategia, ni de políticas y programas y menos de recursos y de acciones concretas, para lograr revertir la profundización de la pobreza y la desigualdad en el país.
Vista desde su concepción y estrategia la Cruzada se enfoca a un grupo limitado de población, afectada por déficit de alimentación y la nutrición y desatiende por ejemplo, la crisis de obesidad y diabetes que afecta a 7 de cada 10 adultos en el país y que es consecuencia de malos hábitos promovidos por los intereses comerciales, pero que a su vez refleja carencias previas en materia nutricional. Tampoco asumió o reconoció el enorme peso económico que tiene el sistema alimentario en el país y los múltiples actores e intereses que participan en él. La Cruzada se colocó en la fase final del sistema, la del consumo buscando asegurar alimentos a la población elegida que es poco más de 7 millones de personas. Tampoco asumió la gran destrucción que se ha hecho a lo largo de los últimos treinta años de todos los instrumentos de política gubernamental que permitieron intervenir en ese sistema y dar seguridad alimentaria y erradicar el hambre en ciertas etapas de la historia moderna de México. No se adoptó jamás una estrategia para enfrentar la volatilidad de los precios internacionales de alimentos básicos en el mundo como son los granos y los cárnicos, ni para hacer frente a la concentración de la producción y del comercio de esos productos en unas cuantas empresas transnacionales, o para actuar respecto de los efectos en la producción de alimentos derivados del cambio climático, del crecimiento de la demanda de los países emergentes y del crecimiento de la producción de biocombustibles. La Cruzada no ha planteado hasta ahora ninguna propuesta para hacer frente a la creciente dependencia de alimentos importados para cubrir la demanda interna en México, diferencia sustantiva con las estrategias contra el hambre de países como Brasil y Uruguay.
Respecto de las políticas, programas, recursos y acciones concretos de la Cruzada contra el Hambre en dos años de implementación ha quedado claro que se contó con muy pocos recursos nuevos que podrían resumirse en la creación de Comedores Comunitarios y la Tarjeta sin Hambre. El resto de los esfuerzos consistió en la alineación de noventa programas y acciones ya existentes en varias secretarías e instituciones federales que se concentraron en los municipios seleccionados, por ejemplo, el único cambio en las reglas de operación de estos programas consistió en señalar que se daría prioridad a los municipios de la Cruzada. Posteriormente se fueron excluyendo algunos de los 90 programas originales al darse cuenta la SEDESOL que poco o nada tenía que ver con el objetivo de la Cruzada.
Si bien se hizo un esfuerzo por firmar acuerdos con gobiernos estatales y municipales, empresas de alimentos y sociedad civil (fundamentalmente la que ofrece algún tipo de asistencia alimentaria) para lograr también que sus acciones y recursos convergieran en los objetivos y territorios seleccionados por la Cruzada, hasta ahora, destaca la firma con empresas tan polémicas como Nestlé y Pepsi Co.
La creación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE) incluye un mecanismo de concertación entre instituciones federales la llamada Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, así como un Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre integrado por representantes de diversas organizaciones de los sectores social y privado, de instituciones académicas y de organismos e instituciones internacionales. También se tiene la representación, en carácter de invitados, de los titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas. Se ha formado asimismo un Comité de Expertos, integrado por investigadores y académicos en las áreas sociales, de salud y de economía cuyo propósito es realizar diagnósticos y propuestas de acción.
Se han creado Comités Comunitarios con el fin de propiciar la participación social de quienes son beneficiarios de los programas sociales de la Cruzada contra el Hambre. Sus funciones son: colaborar en la implementación de los programas, en la selección de las y los beneficiarios, así como supervisar que los programas cumplan con las metas establecidas. La reciente evaluación publicada por Coneval en 2014 señala,[3] que de 60 mil Comités creados según SEDESOL, “algunos no se han reunido después de su instalación, no cuentan con indicadores para saber su grado de avance y no hay evidencia de que la información generada por ellos sea utilizada para la planeación gubernamental”.
A dos años de su implementación preocupa que la Cruzada no ha contado con recursos nuevos o reorientados a partir de la eliminación de otras erogaciones en el presupuesto; que más bien pareció centrarse en una Cruzada de convencimiento a muchos de los intereses creados en torno a los programas federales que integró, los cuales ya beneficiaban a determinados territorios y clientelas, ya tenían a sus operadores y a sus proveedores; así también preocupa que incorporó a los gobiernos estatales y municipales que han manejado hasta ahora con total discrecionalidad y libertad sus programas y recursos sociales beneficiando también a determinados grupos e intereses; o convenciendo a las empresas de alimentos que han atentado contra la buena nutrición de los mexicanos desprestigiando las dietas originarias e introduciendo alimentos industrializados con efectos devastadores en la salud de los mexicanos o acudiendo al auxilio de las grandes instituciones de beneficencia privada que operan bajo un enfoque de asistencia y no de derechos.
La convocatoria a la participación de todos estos agentes para tener resultados contundentes en el abatimiento de la pobreza y del hambre, -que no de la desigualdad porque no se contempló ninguna acción destinada a afectar o a reducir brechas- demandaría un gobierno fuerte que comprometa recursos financieros y humanos, recupere y utilice instrumentos de política, que intervenga y regule la libertad absoluta de los mercados de tierras y de alimentos, asuma la complejidad de la cuestión alimentaria y nutricional y por tanto, diseñe una estrategia consistente y que cuente con la capacidad para implementar los programas y acciones que se definan.
Ojalá, a dos años de su puesta en marcha y dadas las limitaciones que ha mostrado la Cruzada, el Presidente Peña Nieto realice un verdadero compromiso con el derecho humano a la alimentación adecuada, suficiente y satisfactoria para dar pasos reales hacia el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos y reconozca la situación tan delicada y vulnerable que se enfrenta en este campo en razón de la economía globalizada, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad.
[1]Aunado a esto, el estudio Indicadores de Acceso y Uso Efectivo de los Servicios de Salud de Afiliados al Seguro Popular realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) en 2014 señala que, de los derechohabientes, la población afiliada al Seguro Popular fue la que más reportó no recibir atención a sus problemas de salud, destacando entre los motivos: la falta de dinero, el tiempo de espera para ser atendido y la escasez de medicamentos.
[2]CONEVAL (2014), Informe sobre la política de Desarrollo Social 2014.
[3]Idem.

El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá en julio de 1981. Es decir, hace exactamente veinte años. Se eligió ese día para recordar el violento asesinato de las hermanas Mirabal en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, en la República Dominicana.
La Asamblea General de Naciones Unidas le dio carácter oficial a esa fecha en 1999. Considera que la violencia contra las mujeres y niñas constituye un problema de proporciones pandémicas. Señala que al menos, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido maltrato: ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha padecido algún tipo de abuso a lo largo de su vida, generalmente por parte de alguien conocido.
Ese día también constituye el punto de partida de 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género que se prolongan hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Con ello, las instituciones y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos de las mujeres, realizan diversas actividades, cuyo propósito es hacer visible la persistencia del problema e insistir en la necesidad de mantener y ampliar los recursos que se destinan a su atención.
Un gran logro de las movilizaciones realizadas por el movimiento amplio de mujeres en el mundo, es reconocer la existencia del problema y haberlo sacado de la esfera privada, para colocarlo como un problema de la humanidad que exige atención pública.
En primer lugar, es necesario lograr que las propias mujeres afectadas, reconozcan que están siendo violentadas de alguna forma: física, sexual, económica, patrimonial o psicológicamente; que acepten que son millones de mujeres que enfrentan situaciones similares a las de ellas- eso le da el carácter de pandemia- y por lo tanto, que ellas no tienen de qué avergonzarse, que no es su culpa y que tiene derecho a una vida sin violencia. El mantener el silencio de las mujeres y alentar su miedo a la denuncia, sigue siendo uno de los peores lastres sociales y culturales en esta materia.
El establecimiento de servicios y mecanismos, tanto en las ciudades como en las áreas rurales, a los cuales puedan acudir las mujeres sujetas de violencia, cualquier día de la semana, durante las veinticuatro horas del día, es la acción social más importante para brindarles seguridad y protegerlas. La experiencia muestra que los eventos de violencia se agudizan los fines de semana.
El desarrollo de refugios y albergues para que las mujeres puedan alejarse de los ámbitos violentos, junto con sus hijos, es otro servicio de primera importancia.
Una vez superado el temor para denunciar, las mujeres requieren de servicios de acceso a la justicia para evitar la repetición del daño, así como de apoyo psicoemocional para entender lo que les está ocurriendo y que ello no es natural y no tienen por qué tolerarlo.
Pero en la cadena para cambiar su situación de víctimas, resulta fundamental apoyarlas para que puedan superar la dependencia económica de los perpetradores de violencia, pues son miles de mujeres que o bien no se liberan del yugo o vuelven a él porque no encuentran la forma de sobrevivir y sostener a sus hijos. Por ello, los programas que les proporcionan opciones de trabajo o de ingresos y apoyos para la vivienda y la alimentación, resultan un eslabón central en esa cadena de liberación. Es a partir de esos apoyos que las mujeres pueden empoderarse, sentirse más seguras y evitar caer nuevamente en relaciones violentas.
El establecimiento de servicios esenciales y directos hacia las mujeres víctimas de violencia en el seno de sus familias, han requerido del desarrollo de legislación -125 países ya cuentan con leyes específicas que penalizan la violencia doméstica-; demanda de la formulación de programas públicos integrales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia, de sistemas de información oportunos y pertinentes, así como de recursos presupuestales suficientes y de la capacitación permanente de las personas que se encargan de los servicios relacionados como son policías, jueces, defensores de oficio, personal de salud, abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas.
Pero lo más importante es lograr la voluntad política y la presión social para que los servicios directos, las leyes, los programas, los sistemas de información y los recursos destinados a la atención de la violencia contra las mujeres se mantengan en el tiempo, avancen de manera progresiva y se extiendan en el territorio.
En México, con luces y sombras, esta parecería ser la tendencia general a partir de la existencia de coaliciones sociales y políticas que impulsan el continuar avanzando en la eliminación de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, llevando la delantera por mucho, el Distrito Federal, en la instrumentación de medidas concretas para enfrentar el problema.
Al nivel federal, la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reproducción al nivel de las legislaciones estatales, representan un logro central de un esfuerzo que en materia legislativa empezó desde finales del siglo pasado. La red de refugios que se ha montado en el país en los últimos diez años, es otro valioso ejemplo, aunque lamentablemente ha enfrentado serios problemas de recursos para su sostenimiento. En varias ciudades de México se han empezado a crear Centros de Justicia para las mujeres, promovidos por la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, y esta tiene actualmente una amplia campaña en medios de comunicación para sensibilizar sobre el tema de violencia de género y ofrecer atención.
Sin embargo, el escalamiento de la violencia de género, que va más allá de la doméstica, e incluye el feminicidio, la trata y explotación sexual, la violencia en los ámbitos laborales y escolares, la violencia perpetrada por los cuerpos de seguridad y la violencia en el noviazgo, se constituyen en áreas de enorme y creciente preocupación. La violencia contra las mujeres se inicia en el ámbito doméstico y se va extendiendo y agudizando en el ámbito público. Los esfuerzos para enfrentarla deben ampliarse, sostenerse y seguir profundizándose.