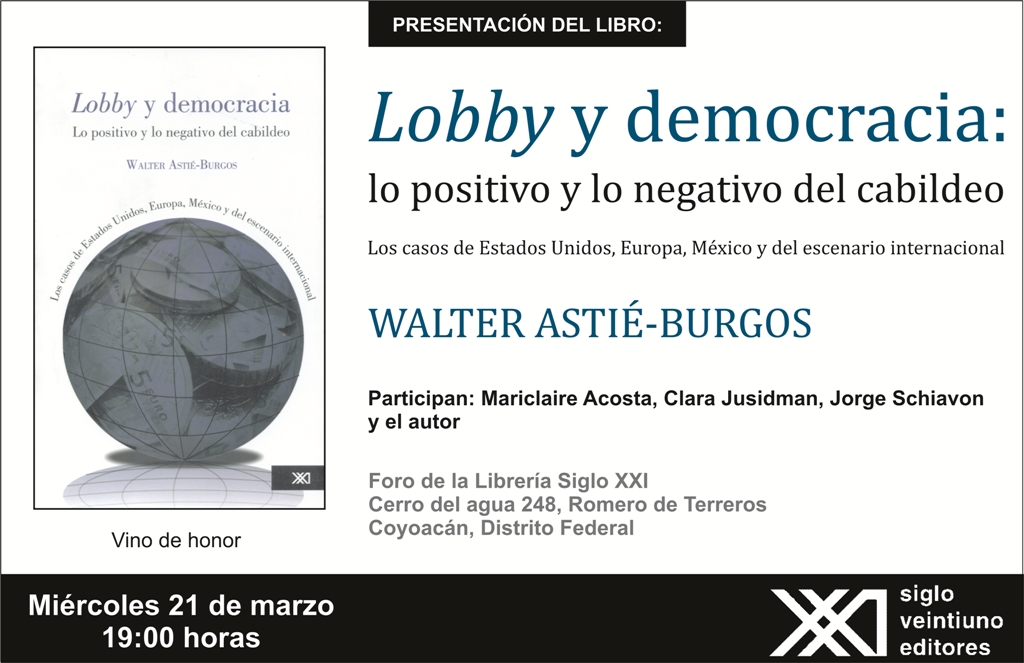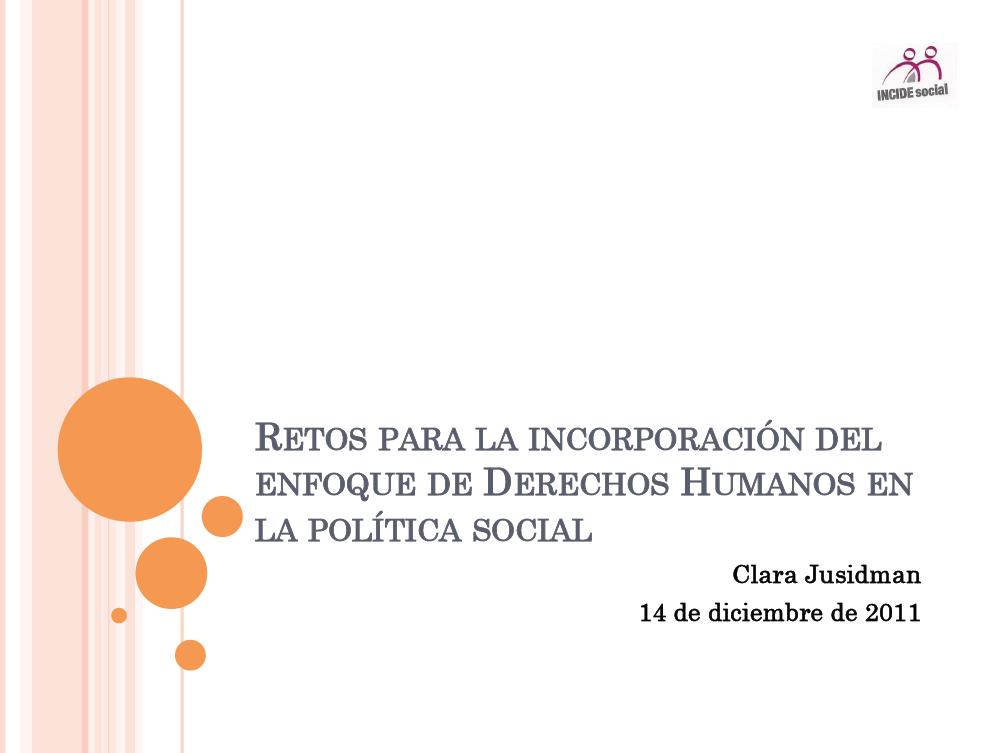Agradezco a Silvia Giorguli la invitación y la oportunidad para participar en la presentación del segundo número de la revista digital Coyuntura Demográfica, un esfuerzo entendería yo de la Sociedad Mexicana de Demografía.
Desearía iniciar este comentario felicitando la iniciativa pues me parece que hace un aporte fundamental a la divulgación de temas centrales de los estudios demográficos. Su formato consistente en textos breves de cinco cuartillas incluyendo figuras relevantes y bibliografía, permite a las personas interesadas aunque no especializadas, una actualización rápida de cuáles son las preocupaciones e intereses actuales de los expertos académicos en el campo de los estudios de población y cuáles son los principales cambios y tendencias de la estructura y dinámica poblacional.
Se trata de 18 artículos que de manera sintética y clara dan cuenta de los hallazgos más relevantes en temas fundamentales de los estudios de población como es la evolución reciente de ésta a partir de la conciliación de las cifras censales de Virgilio Partida, los cambios en las tendencias y volúmenes de la migración de René Zenteno o la evolución de las tasas de fecundidad y de la mortalidad materna de Rosario Cárdenas. Incluyen también los resultados de la exploración de nuevos campos de trabajo de la demografía como es el artículo de Landy Sánchez sobre el consumo energético de los hogares en México o la visión demográfica de los feminicidios de Carlos Echarri y como suele ocurrir en esta disciplina, no falta un tercer grupo de artículos que revisan la calidad de los sistemas de producción de información para estudiar ciertos fenómenos como son el de Ruvalcaba y Schteingart por cuanto al análisis de la vivienda y la estratificación urbana, el de Manuel Angel Castillo en relación a la información sobre extranjeros, el de Sonia Fernández sobre las estadísticas vitales y el relativo a la evaluación de las declaraciones de edad en censos y conteos, formulado por Alejandro Mina. No cabe duda que el aprovechamiento intenso y creciente de la información demográfica producida en México retroalimenta de manera poco equiparable con otras disciplinas a los productores de información y un compromiso permanente de los investigadores en población ha sido examinar con gran detalles los conceptos, los datos y los métodos de captación para señalar las bondades y los riesgos cuando se usa una u otra fuente. Ello aporta a le mejora sostenida de la producción de información demográfica en el país.
La Revista trajo a mi memoria dos importantes esfuerzos que conducidos por Raúl Benitez Zenteno realizaba la comunidad académica de demógrafos. El primero consistía en la realización de una serie de monografías censales una vez que se daban a conocer los resultados de los Censos de Población. Raúl convocaba no sólo a los demógrafos sino también a economistas, antropólogos y sociólogos cercanos a la comunidad de estudios de población para que con base en tabulaciones especiales del Censo que producía el propio INEGI, se pudiesen efectuar estudios a mayor profundidad de los distintos campos incluidos en los cuestionarios censales. Se trataba entonces de aprovechar la evolución que habían tenido los sistemas de cómputo para realizar cruces más sofisticados de los datos y explotar las que fueron las primeras muestras extraídas de la enorme base de datos censales. Se buscaba también motivar a los expertos facilitándoles el manejo de la información, para que realizaran una lectura más compleja de la información censal, como plataforma para las investigaciones de la siguiente década. Seguramente algunos de mis amigos y amigas ahora maestros e investigadores eméritos recordarán mejor que yo cuántos de estos ejercicios se hicieron. Entonces todavía no había las facilidades que existen ahora para manejar bases de microdatos y se requería de un esfuerzo colectivo y concertado con el INEGI para efectuar la tarea.
El otro proyecto también encabezado por el maestro Raúl Benítez Zenteno durante 16 años, consistió en la elaboración de una revista anual denominada Demos en donde nuevamente se convocaba a expertos en temas de población para que en artículos muy breves pudieran contarle al público interesado lo qué estaba ocurriendo en materia demográfica. Mi recuerdo personal en dos o tres números en que fui invitada a colaborar, eran las fantásticas reuniones de preparación y discusión de los materiales a ser publicados. Raúl se las ingeniaba para reunirnos en algún lugar fuera de la Ciudad de México en donde además de conversar sobre los materiales, convivíamos y forjábamos una amistad que perdura hasta la fecha. Benítez Zenteno fue un hombre con un fuerte compromiso social, que además de trabajo intelectual, generaba comunidad y afectos.
Cuando recibí los materiales impresos que me envió Silvia de la revista que hoy se presenta, primero me asusté por el volumen pero en la medida que fui revisando los materiales sentí una enorme alegría por dos razones. La primera porque encontré la iniciativa como muy cercana a las dos promociones que les relaté: se trata de artículos breves, realizados por expertos, utilizando en la mayoría de los casos los datos del Censo de Población del 2010. En segundo lugar porque a medida que leía los artículos iba encontrando respuestas claras a una serie de inquietudes que venía yo acumulando sobre los cambios en la dinámica y estructura de la población en México derivadas del gusanito que sembraron en mi Victor Urquidi, Raúl Benitez, Gustavo Cabrera, Pepe Morelos y muchos otros amigos y amigas demógrafos de El Colegio de México y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Además como parte de mi quehacer ha sido la promoción de investigación para la toma de decisiones y la incidencia en políticas públicas fuera de la comunidad académica formal y más en el activismo cívico, por la dificultad que entraña hacer un seguimiento puntual de la literatura especializada, se me habían ido acumulando dudas en dos sentidos. Uno en relación con la forma en que estaban evolucionando las variables demográficas fundamentales y otro sobre las oportunidades que los censos, las nuevas y diversas encuestas y la sistematización de registros administrativos apoyadas por la maravillosa evolución de la informática, estaban abriendo para explotar bases de microdatos y resolver dudas y definir magnitudes de fenómenos sociales que sabíamos ocurrían pero que por su complejidad y la dificultad para aprenderlos, resultaba muy difícil conocer su magnitud y sus características.
Cito a continuación algunas de esas dudas en donde la lectura de la revista me fue iluminando de manera sintética y concreta.
Una primera interrogante tenía que ver con la calidad y confiabilidad del Censo de Población del 2010. Entre aquellos que seguimos o estudiamos los Censos de la segunda mitad del siglo XX había una especie de convencimiento: a un censo bueno seguía un censo malo y cada vez que venían los preparativos de un nuevo censo de población había que sentarse a discutir con los encargados de llevarlo a cabo, cuando así lo permitían, a fin de evitar que hicieran grandes cambios en los temas captados y promover que introdujeran nuevos temas relevantes. El artículo de Virgilio Partida deja muy claro que la cobertura del censo de 2010 fue muy buena, 99.5% de la población y que los subregistros siguen estando en la infancia menor de tres años y en los varones de ciertas edades, que además la sorprendente cifra de población del Censo para algunos, sireflejaba una realidad a partir de las conciliaciones interesales efectuadas por la Sociedad Mexicana de Demografía.
En los últimos años y así se registra también en la revista, el tema migratorio ha ido adquiriendo mayor relevancia; mi duda en esta materia radicaba en saber qué estaba ocurriendo con los saldos migratorios con Estados Unidos. Todavía hasta el 2006, 2007 estábamos con cifras de un saldo de más de medio millón de mexicanos que se quedaban en Estados Unidos. El fenómeno debió dar un vuelco espectacular con la crisis del 2008 y en el artículo de René Zenteno encontramos la respuesta puntual: hay actualmente un saldo migratorio nulo por la crisis y el consecuente retorno de más de un millón de mexicanos en la administración Obama, acelerado este por la caída de la industria de la construcción y las políticas antimigratorias impulsadas por varios gobiernos estatales de Estados Unidos. Ese retorno ha sido muy doloroso para muchas familias por las separaciones a que ha dado lugar y por el impacto en niños y jóvenes que nacieron y se criaron en Estados Unidos y que llegan a un contexto social y cultural que les es ajeno.
Los artículos de Claudia Masferrer, el de Lozano y Gandini y el de Riosmena y González son buenos ejemplos de las mayores oportunidades disponibles actualmente en materia de bases de información para poder profundizar en la naturaleza y la especificidad del fenómeno migratorio como es la migración calificada o el grado de protección social que tienen los adultos mayores que retornan.
Un tema que me ha preocupado es el posible efecto en la tasa de fecundidad y en la mortalidad materna derivado de la política conservadora en materia de población que hemos sufrido en los doce años de gobiernos panistas. Rosario Cárdenas en su contribución a la Revista nos sintetiza y corrobora algo que era de esperar: el enlentecimiento de la disminución de la tasa de fecundidad, el aumento del embarazo en edades jóvenes y pocos cambios en la tasa de mortalidad materna que continúa resultando muy elevada comparativamente con otros países de desarrollo semejante al nuestro. Esperemos que el conservadurismo económico previsible en el próximo gobierno priista no se vea acompañado del conservadurismo moral que contagió a varios de sus legisladores en los Estados en relación con la legislación sobre el inicio de la vida.
Un artículo que me produjo un enorme gusto es el de Cecilia Rabell y Edith Gutiérrez pues por alguna razón derivado de mi participación en algunas de las reuniones de consulta para el Censo de Población del 2010 me quedé con la idea de que aún la precaria posibilidad que daban los Censos anteriores para reconstruir arreglos familiares a partir del registro de relaciones de parentesco con el jefe del hogar, se iba a ver afectada por cambios que se introducirían en la forma de captar a los hogares en el nuevo Censo. Una parte importante del trabajo de INCIDE Social A.C. se ha centrado en promover investigación y crear articulación entre la academia y el activismo cívico para incidir en el desarrollo de una política pública hacia las familias, reconociendo su diversidad y las transformaciones en su estructura y dinámica. Consideradas como el ámbito inicial de construcción de los seres humanos hemos promovido su análisis en las investigaciones diagnósticas que hemos impulsado y apoyado en varias ciudades y municipios del país sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias. Derivado de este esfuerzo teníamos y tenemos muchas preguntas y el artículo incluido sobre ¿Con quién vivimos los mexicanos? nos indica que la luz parece empezarse a abrir en el camino de oscuridad que por tanto tiempo ha experimentado el estudio de las familias en México. Por ejemplo, en las ciudades que vivieron crecimientos muy rápidos de su población como son las de maquila, observábamos un fenómeno recurrente que es la presencia de familias recompuestas o reconstituidas, donde los cónyuges arriban a la relación con hijos propios provenientes de arreglos familiares previos, así como la presencia de familias integradas por miembros con relaciones de parentesco pero que no parten de la presencia de los progenitores con sus hijos, como es el caso de las llamadas familias dona constituidas por abuelos y nietos solamente o las de tíos con sobrinos. Las estimaciones que realizan las autoras con base en datos censales nos dicen que en el país había poco más de 325 mil familias reconstituidas, y que 929 mil familias están formadas por corresidentes emparentados. Un fenómeno interesantísimo detectado por las autores es la presencia de 24 mil familias poligámicas donde más de la mitad están constituidas por un jefe con varias esposas. No me quedó muy claro cómo está conformado el resto de este tipo de arreglos, pero indudablemente incluyen formas de relación derivadas de otras culturas y modalidades de convivencia que rompen con los patrones tradicionales. Otro dato relevante es el hecho de que la mayoría de las parejas en relaciones homosexuales 172 mil tiene hijos y conforman familias nucleares. Sólo 57 mil constituyen parejas solas.
Bueno podría yo continuar contándoles lo valioso que me resultó el que Silvia me pidiera hacer este comentario y descubrir este gran aporte que la Sociedad Mexicana de Demografía y las y los autores de los textos están haciendo a la cultura sobre población en México mediante la publicación electrónica de Coyuntura Demográfica.
Para terminar sólo quisiera compartirles una preocupación que me surgió al examinar los textos que alcancé a revisar pues me faltó leer unos cuatro de ellos. Esta preocupación consiste en la casi ausencia total del tema de violencias. De lo leído sólo encontré la referencia que hace Virgilio Partida al incremento entre 2005 y 2010 en el riesgo de morir de los hombres que estaban entre 15 y 44 años en donde los esfuerzos por reducir la incidencia de diabetes se han visto neutralizados por la violencia creciente que ocurre en el país. El otro artículo es el de Carlos Echarri sobre el feminicidio en donde el autor muestra además de la magnitud y comportamiento del fenómeno su justa indignación por lo que está ocurriendo.
En las investigaciones diagnósticas que desde INCIDE Social hemos venido promoviendo sobre las causas sociales de las violencias uno de los capítulos solicita que se analice el posible impacto que han tenido las violencias en los cambios en la estructura y dinámica de la población de las ciudades y municipios estudiados, así como la forma en que las violencias han afectado a la demografía local. Otro capítulo solicita lo mismo respecto de la evolución de las familias.
Consideramos así que cambios en la población y en las familias pueden ser factores de riesgo o generar condiciones propicias para el aumento de las violencias y que en cambio otros, pueden constituirse en factores protectores. Incorporar lo que podríamos llamar el enfoque de violencias en los estudios de población me parece una tarea poco explorada en nuestro país y abre un campo de hipótesis muy interesante y útil para sustentar políticas de prevención social de las violencias.
Bueno, hasta aquí mi comentario y nuevamente muchas felicidades a las y los autores, así como a los promotores de este importante proyecto.