Bajar presentación: propuesta_academia_arquitectos_2
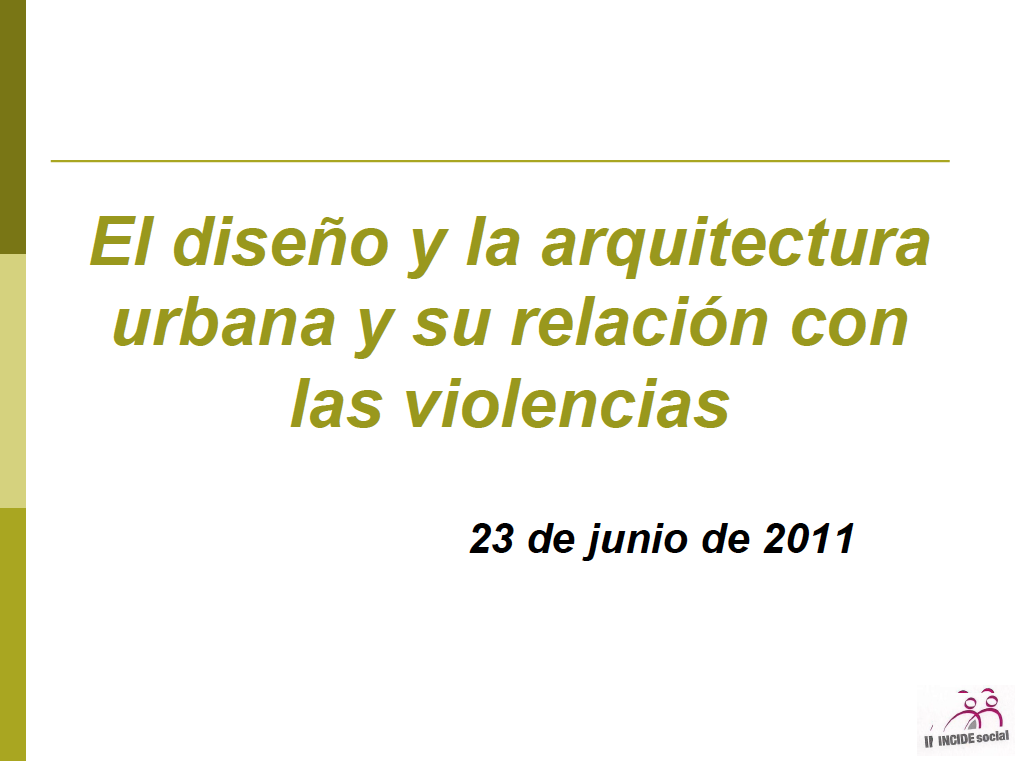
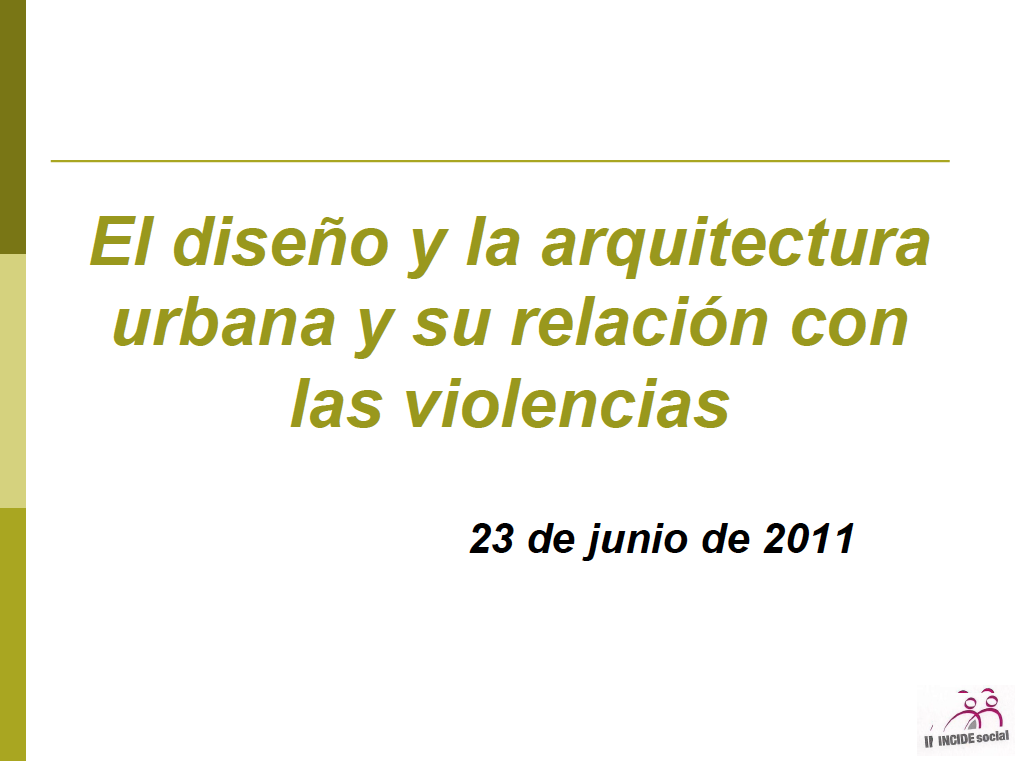
Bajar presentación: propuesta_academia_arquitectos_2

Con relación a los cuestionamientos clave que se ha formulado el Seminario en Gobernabilidad y Desarrollo Sustentable sobre Seguridad Humana y Democrática, incluidos en la amable invitación que recibí trataría de reflexionar en esta breve ponencia sobre dos de ellos: ¿Cómo armonizar los objetivos sociales, económicos y ambientales del Estado de Derecho? Y si ¿Tenemos las instituciones para enfrentar los retos de una seguridad amplia? En relación con el primero creo que haré una reflexión positiva y esperanzadora, pero respecto el segundo compartiré con ustedes una visión más inclinada al pesimismo.
Considero que un referente fundamental para hablar de Seguridad Humana y Democrática es la doctrina y conceptualización y los desarrollos recientes de los derechos humanos incluidos los civiles, los políticos, los sociales, los económicos, los culturales y los ambientales, así como los derechos colectivos y los relacionados con grupos de población como son la infancia, las mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes, los adultos mayores, la población LGTTTBI, las personas con discapacidad, etc.
Los instrumentos internacionales de DDHH signados por un gran número de países, destacan que estos son universales, inalienables, indivisibles, interdependientes y exigibles y que no puede privilegiarse unos conculcando otros. Su fundamento es el reconocimiento de la dignidad humana.
Los DDHH norman las relaciones entre los poderes del Estado y las personas que viven y transitan en sus territorios y establecen obligaciones claras para estos.
Tres obligaciones del Estado son fundamentales las de proteger, respetar y satisfacer o cumplir (facilitar, promover y proporcionar). Otras incluyen no discriminar, adoptar medidas inmediatas de orden interno para la plena efectividad de los derechos como es modificar los ordenamientos jurídicos internos, definir recursos efectivos ante tribunales que amparen a la persona contra actos que violen sus derechos reconocidos por ley, producir y publicitar información para hacer efectivo el control ciudadano de las políticas públicas y hacer accesible para todos esa información, asegurar la participación de las personas en la definición de las políticas y estrategias para cumplir las obligaciones del Estado en materia de DDHH y la rendición de cuentas.
La ciudadanía plena se relaciona con la seguridad amplia o integral de las personas, garantizando el Estado que todos los derechos humanos serán respetados y protegidos. Un enfoque del desarrollo económico y social desde esta mirada serviría para enmarcar tanto las acciones de prevención y persecución del delito como las de prevención social de las violencias, que aunque sean ambas de prevención significan intervenciones totalmente distintas,. La primera apunta a fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad para disuadir de la comisión de delitos, mediante el aumento de patrullas, vigilancia, cámaras, desarme etc. y la otra significa la ampliación de las oportunidades de desarrollo y la mejoría en la calidad de vida de ls personas y comunidades.
El predominio de los regímenes primero mercantilistas, después capitalistas y ahora llamados de economías de mercado desde el siglo XVII ha determinado una evolución de la legislación relacionada con los derechos civiles y políticos y con las libertades fundamentales, que como señala Christian Curtis, lleva de menos 400 años de evolución y en cambio, la relativa a los derechos sociales cuenta apenas con 200 años. Es solo hasta los últimos 20 años que empiezan a ser incorporados en las legislaciones de los países de occidente los derechos colectivos o de los pueblos, contenidos en el derecho consuetudinario, siendo su importancia fundamental para el reconocimiento y protección de los bienes comunes.
A 62 años de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aùn ahora para muchas personas e instituciones, interpretan que hablar de derechos humanos es referirse a derechos individuales, civiles y políticos y a la no interferencia del Estado en su ejercicio.
Sin embargo, desde la Conferencia de Viena de 1993 ha habido un avance sustantivo en la incorporación del enfoque de derechos humanos en los planes, programas y presupuestos públicos de varios países. Todas las agencias de Naciones Unidas han incorporado dicho enfoque en la gestión de sus campos de especialidad y se ha observado un avance sustantivo en la operacionalización de los principios relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales referidos a: la aplicación del máximo de recursos disponibles, a garantizar niveles esenciales de esos derechos y a la progresividad y no regresividad en el avance de su garantía. Los aportes de los relatores especiales que revisan la situación que guardan estos derechos en distintos países han sido fundamentales para esos avances como es el caso de Paul Hunt, en relación a cómo hacer realidad el derecho al nivel más alto posible de salud, inclusive en un mundo globalizado.
La tardía aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales permite ahora que los reclamos por violaciones a esos derechos, puedan llegar a las instancias internacionales, pues anteriormente sólo se atendían las violaciones relacionadas con los derechos civiles y políticos.
La reciente reforma en materia de derechos humanos a nuestra Constitución representa un importante avance en la incorporación del enfoque de derechos humanos en toda nuestra legislación y aunque lentamente, puede significar un cambio importante en el desarrollo institucional, en el manejo de las políticas públicas e incluso, constituirse en un cuestionamiento profundo de la estrategia económica adoptada desde hace treinta años por los gobiernos nacionales.
En la medida que logremos avanzar hacia la exigibilidad y justiciabilidad de todos los derechos humanos se promoverá un empoderamiento ciudadano que obligue al Estado Mexicano a diseñar e implementar con la participación de la población, estrategias, planes y sistemas que garanticen la realización de los DDHH. Esto debería comducir a reconfigurar al menos siete sistemas fundamentales para la vida de las y los mexicanos:
Estos siete sistemas son los fundamentales para garantizar el acceso a la justicia, a la participación política democrática, a la salud, a la educación, a la seguridad social y a la seguridad ambiental, como fundamento de una mejoría en la calidad de vida, del combate a la desigualdad, la construcción de cohesión social y la protección de las generaciones futuras.
Ahora, conversando sobre la parte obscura de la moneda, quisiera referirme brevemente a la segunda pregunta seleccionada ¿Tenemos las instituciones para enfrentar los retos de la seguridad amplia? Y la respuesta es un contundente no.
Lamentablemente una vez alcanzado el cambio del partido en el poder en el año 2000, dejamos en manos del nuevo gobierno y de los partidos políticos la tarea de reformar a las instituciones del Estado, sin que el movimiento democrático amplio tuviese una clara propuesta de la Reforma del Estado que se debería haber impulsado. En los 10 años de gobiernos panistas, los partidos políticos no se han puesto de acuerdo para llevar a cabo una necesaria y profunda reforma de Estado. Por el contrario han dejado que se deterioren aún más las instituciones que se construyeron en los 70 años de gobiernos del PRI y en particular, en las que se responsabilizan de la protección social amplia o seguridad social en un sentido integral, el Estado se está transformando de un prestador directo de servicios sociales públicos a un financiador de servicios sociales ofrecidos por prestadores múltiples que incluyen ya incluso, proveedores internacionales.
Los servicios públicos sociales (educación, salud, provisión de agua, de energía, desarrollo de vivienda, etc.) se han transformado en nuevos espacios para el desarrollo de empresas lucrativas pagadas con los recursos públicos, sin que el Estado desarrolle sus capacidades para regular y controlar la calidad, oportunidad y los precios de esos servicios y cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos de las personas de violaciones cometidas por terceros, prescrita en los instrumentos internacionales.
Las características hasta ahora monopólicas de prestación de esos servicios por el Estado anuncian su transformación en monopolios privados, como ocurrió con los servicios de telefonía en manos de TELMEX, y rápidamente se convierten en poderes fácticos que subordinan y controlan a las instancias del Estado que deben regular su operación.
Las instancias públicas se transforman así en promotoras de los intereses de los dueños de las empresas, por sobre los intereses de la población y de la comunidad; promueven y aceptan la entrega de bienes públicos y comunes a las empresas como está ocurriendo con la explotación del subsuelo del país a los intereses de las grandes empresas mineras nacionales y trasnacionales.
Esta trayectoria cancela las posibilidades de una participación democrática diversa y auténtica en el diseño de políticas públicas y por lo tanto el ejercicio de ciudadanía en favor de la calidad de vida de los habitantes del país. Las desigualdades se profundizan y la violencia estructural y de Estado se combina y retroalimenta con la violencia criminal.
Pero personalmente lo que me parece más preocupante es que la formación de las nuevas generaciones de profesionales se sigue haciendo de acuerdo a las teorías del neoliberalismo, con un profundo desconocimiento y descalificación de la historia social, cultural y económica del país, y peor aún, de la diversidad de las realidades concretas que se viven en el territorio nacional. La mediocridad y la incultura acompañan la imposición de los intereses de unos cuantos en contra de los intereses de las mayorías.
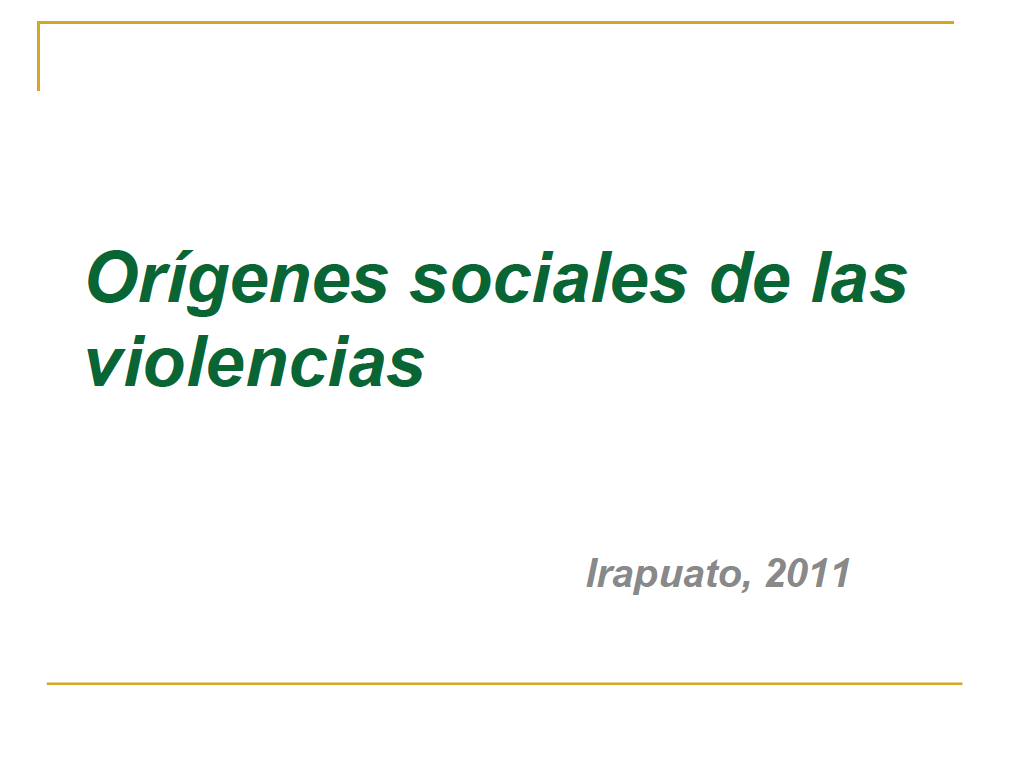
Bajar presentación: Causas sociales de la violencia

México está experimentando una violencia delincuencial inédita en su historia. Varios territorios del país son ahora controlados por las bandas del crimen organizado o por pandillas locales que ante la ausencia de Estado de Derecho, cometen los delitos sin consecuencia y con total impunidad. Se estima que 30,000 personas han sido abatidas por esta llamada guerra contra el crimen en lo que va de la actual administración y algunos prevén que, de continuar la estrategia adoptada por el Presidente Calderón, alcance hasta 75,000 personas, al final de su mandato.
Algunos expertos calculan que medio millón de individuos son los que están involucrados en las redes delincuenciales. Se habla de la comisión de 23 tipos de delitos que pasan por los secuestros, la extorsión, el contrabando, la piratería, el tráfico de personas, y no sólo por la producción, trasiego y comercio de droga.
La forma de confrontar la situación se ha centrado en el uso de la fuerza del ejército, la armada y las policías a todos los niveles. Se destinan grandes recursos para la compra de armamento y equipos de las tecnologías más actualizadas para vigilar, perseguir e investigar a las cabezas de las bandas. Mientras tanto, los centros de reclusión en el país son un desastre, llenos de jóvenes que han cometido delitos menores; asimismo. las capacidades y el interés por investigar las muertes de esas miles de personas entre las que hay muchas llamadas “víctimas colaterales” son sorprendentemente escasos y la aplicación y el acceso a la justicia es un servicio ausente en el país.
En el año de 2003 cuando la denuncia de los múltiples feminicidios que se estaban cometiendo en Ciudad Juárez alcanzaba resonancia a nivel mundial y el Gobierno del entonces Presidente Fox, decidió intervenir mediante la creación de una serie de instancias sin mandato claro y por lo tanto sin fuerza, para investigar y castigar, como fue la entonces Comisión para la Prevención de la Violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez o la Fiscalía especializada en la materia, un grupo de organizaciones de la sociedad civil convocaron a Incide Social, -la organización en la que yo participo- a que elaboráramos un diagnóstico sobre la situación social de esa ciudad. Ya entonces estábamos convencidos que las violencias de todo tipo son construcciones económicas, sociales, culturales e incluso, políticas.
A partir información obtenida de lo que nuestros amigos, los activistas sociales observaban en su trabajo en el territorio de esa Ciudad, empezamos a buscar investigaciones ya realizadas, a recabar información estadística y a realizar entrevistas a profundidad con expertos en diversos temas, a fin de corroborar las hipótesis que surgieron de los primeros sondeos.
El resultado hizo evidente que además de factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y una vieja cultura de ilegalidad sobre la que se construyeron varias ciudades de la frontera norte del país, había intervenciones u omisiones de diversos agentes sociales, destacadamente los gobiernos de los tres niveles y las élites empresariales, económicas y políticas de Ciudad Juárez que habían generado una ciudad donde la violencia contra las mujeres y la muerte de mujeres jóvenes era aceptada e incluso, protegida por los cuerpos de seguridad y los de justicia.
Las élites económicas sostenían que esas muertes derivaban de asuntos relacionados con la violencia doméstica y que ésta constituía una cuestión de la vida privada. Los cuerpos de seguridad y de justicia, simplemente asumían la visión de las élites y no se preocupaban por investigar las desapariciones y muertes de mujeres, excepto cuando se trataba de las hijas o mujeres de la propia élite.
Las mujeres particularmente las jóvenes con características mestizas e indígenas, se habían convertido en mercancías negociables y prescindibles anta la enorme presencia de las mismas en la ciudad a lo largo de por lo menos, dos décadas. Eran mujeres que venían de otros territorios al trabajo de maquila a cumplir dos sueños: liberarse de la opresión de género en sus comunidades de origen y poder mejorar sus niveles de vida.
Así de 1970 a 1990 las maquiladoras atrajeron fundamentalmente mujeres de muchas regiones del país, provocando cambios importantes en las relaciones entre sexos; los recursos para el desarrollo social se dedicaron a la construcción de parques para la instalación de maquiladoras y los partidos políticos promovieron la invasión de terrenos inadecuados y riesgosos para la construcción de viviendas precarias, para ser ocupadas por los trabajadores migrantes. Además de desarrollar clientelas políticas, con ello revalorizaban los predios de los históricos especuladores de la tierra que han sido otro poder fáctico presente en esa Ciudad.
A pesar de las evidencias que han convertido a Ciudad Juárez en una verdadera catástrofe humana, existen actualmente en la Ciudad tres proyectos para ampliar la extensión de la misma a más del doble de su tamaño actual con fines industriales o de vivienda masiva popular. El pésimo transporte colectivo continúa siendo un espacio de lucro de algunos grupos empresariales y causa eficiente de la comisión de abusos y delitos en sus unidades, en las zonas de transferencia o en los múltiples terrenos baldíos que las mujeres tienen que recorrer para llegar a sus viviendas. Asimismo, la ciudad carece de un sistema pluvial para la captación y canalización de las lluvias, que aunque escasas, llegan a generar inundaciones y dañar las pocas pertenencias de pobladores de ciertas colonias; la insuficiencia de escuelas medias y medias superiores, así como de estancias para la atención de la primera infancia de los hijos de las trabajadoras de la maquila, son ampliamente reconocidas.
En la crisis de 2008 Juárez una ciudad que alcanzó 1.5 millones de personas, perdió 75 mil empleos de la maquila, 230 mil personas han abandonado la ciudad y muchas familias e infantes están experimentando hambre y abandonando las escuelas. Hay 10 mil huérfanos producto de los que han sido asesinados en sus calles y alrededor de 7 mil personas presentan discapacidad por heridas de bala.
Principales resultados de los estudios en las Zonas Metropolitanas de Tijuana, Guadalajara y Aguascalientes y de la actualización de la investigación en Ciudad Juárez
Ahora bien, en el año 2009 la actual Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el país (CONAVIM) solicitó a INCIDE Social coordinar una investigación semejante a la de Ciudad Juárez para seis ciudades: dos en la frontera norte (Tijuana y actualizar la investigación de Ciudad Juárez), dos en el centro del país (Aguascalientes y la ZM de Guadalajara) y dos en el sur (Mérida y Tapachula).
El trabajo fue realizado en un plazo de 10 meses, por grupos de investigadores locales bajo una coordinación también local, y participaron más de 60 especialistas de diversas disciplinas. INCIDE Social propuso la metodología y se responsabilizó de asegurar que los diversos campos de la realidad económica, social y cultural que se propusieron para ser analizados (12 en total), lo fueran desde la perspectiva de los factores precursores, detonadores, de riesgo y de contención de las violencias que pudiesen detectarse en cada uno de esos campos.
Por ejemplo, la educación, los maestros y los centros escolares debiendo ser espacios y agentes de contención de las violencias, se han convertido en ámbitos de cultivo de éstas por la falta de pertinencia, sentido y utilidad, que los contenidos escolares tienen actualmente para los adolescentes y jóvenes. Ello los mueve a abandonar las escuelas por aburrición o por falta de dinero, las dos causas más importantes de las crecientes tasas de deserción en las escuelas secundarias y de media superior, que se detectaron en las ciudades analizadas.
Muchos maestros e incluso directores, se declaran carentes de herramientas para acompañar los problemas emocionales que enfrentan sus alumnos o para solucionar pacíficamente los diversos conflictos que se suscitan en las escuelas, por lo que prefieren alejarse y no involucrarse. Esto lo perciben los jóvenes y convierten a las escuelas en territorios de abuso y violencia contra sus compañeros e incluso contra los maestros y directivos. Por su parte, los padres y las madres, agobiados por los tiempos que tienen que destinar a la obtención de ingresos para el sostenimiento de sus familias, prefieren no involucrarse en la comunidad educativa y ven a las escuelas como espacios de guarda de sus hijos mientras ellos y ellas trabajan.
Veamos a continuación otros dos hallazgos que se comparten entre las ciudades estudiadas como aspectos que han contribuido a los niveles de violencia que se viven en las ciudades en México, niveles que incluso son superados en varias comunidades rurales donde sus habitantes presentan altos grados de indefensión ante batallones de individuos con una enorme capacidad de fuego y una ausencia absoluta de respeto por la vida y la dignidad humana.
Examinemos a continuación la naturaleza del crecimiento urbano de las últimas tres décadas como factor precursor de las violencias. Varias políticas adoptadas por los gobiernos mexicanos en los últimos treinta años han convertido a las ciudades en zonas donde se propicia el surgimiento de frustración, conflicto, enojo y violencia y la comisión cotidiana de múltiples delitos mayores y menores. Se trata de la sostenida disminución de las capacidades y atribuciones de los gobiernos para llevar a cabo planes urbanos y regulación de los usos del suelo; la liberación del mercado de tierras con los cambios constitucionales realizados en 1992; los programas de titulación de predios de las poblaciones pobres (PROCEDE); la desarticulación de las políticas hacia los productores campesinos de bajos ingresos; el traslado, del control y las decisiones sobre los desarrollos de vivienda a los municipios, mismos que presentan una gran debilidad institucional; la transformación de las instituciones de vivienda del Estado en meras financiadoras y promotoras de proyectos privados.
Este debilitamiento del control y vigilancia del Estado respecto del desarrollo urbano e inmobiliario, convirtió a las ciudades en territorios libres, dominados por las fuerzas del mercado, sujetos a la voluntad y los afanes de lucro de un nuevo poder fáctico como son las empresas inmobiliarias, unidas a los viejos especuladores de la tierra, a funcionarios corruptos, ineptos o ignorantes de sus campos de responsabilidad y a ciudadanos que invaden plazas púbicas, calles y paraderos para instalar comercios o para extender sus estacionamientos o patios privados..
Las ciudades mexicanas han crecido en los últimos veinte años de manera horizontal provocando una sistemática y sostenida insuficiencia de recursos públicos y rezago en la provisión de servicios de infraestructura social y urbana para los nuevos desarrollos, entre estos agua potable, drenaje, pavimentación, alcantarillado, alumbrado y energía, recolección de basura, protección de la salud, servicios de educación y culturales, entre otros. Hay colonias en las ciudades producto de invasiones ilegales o de desarrollos formales de vivienda popular, que no cuentan con alumbrado, servicios de vigilancia, transporte, calles y avenidas para entrar y transitar por ellas. Los traslados de sus habitantes hacia sus trabajos, a los centros escolares o a los servicios comerciales y públicos, provocan fuertes gastos de tiempo, energía y dinero, congestionamiento vial, y derivan en enojo, frustración y precariedad económica.
Esto se relaciona también con otro fenómeno que se observa en las ciudades mexicanas que es la segregación por usos del suelo y socioeconómica. Se crean así zonas especializadas en vivienda, otras en industria y otras en servicios comerciales. Asimismo, los pobladores de distintos estratos socioeconómicos no conviven y los habitantes pobres son arrojados a las periferias de las ciudades en terrenos de alto riesgo de derrumbes, deslaves, inundaciones y distintos percances ambientales.
Crecientemente surgen cotos cerrados en medio de las ciudades de estratos socioeconómicos diversos, como si fueran guetos. Las consecuencias de esta segregación desde el enfoque de violencias, es la ruptura del tejido urbano y una creciente dificultad para transitar por calles y avenidas, obstáculos para el acceso de los servicios de seguridad y de emergencia a fin de atender denuncias, la ausencia de miradas que vigilen las calles y los edificios durante determinadas horas del día, y por lo tanto, calles solas durante el día o durante la noche; el encerramiento de las personas y las familias y la ausencia de mecanismos y espacios para la recreación del tejido social, de solidaridades y de acompañamiento.
Otros aspectos del desarrollo urbano y de vivienda que afectan fuertemente la convivialidad inclusive al interior de los hogares y aumentan los riesgos de violencia, simplemente enunciados, son: la insuficiencia de espacios públicos y la apropiación privada de los existentes (calles, avenidas, plazas, jardines, centros culturales y de desarrollo social, etc,); la desigualdad en la inversión pública urbana y de los servicios e infraestructura, favoreciendo a las zonas de altos ingresos y en contra de zonas de bajos recursos; el privilegio a la inversión para el automóvil cuando la mayoría de la población se moviliza en transporte público, en bicicleta o a pie; la construcción de desarrollos inmobiliarios de gran tamaño, alejados de las ciudades, con viviendas muy pequeñas, de mala calidad constructiva, sin vías de acceso y vías alternativas, sin servicios de transporte suficientes y carentes de espacios públicos, servicios sociales y comerciales; el hacinamiento; la mala calidad y la insuficiente disponibilidad de transporte público; la presencia de una proporción elevada de terrenos baldíos y de una infraestructura urbana que nunca ha sido pensada en términos de los riesgos para la seguridad y el bienestar de las personas (bajo puentes, instalaciones solas y abandonadas, pasos peatonales subterráneos, vías rápidas, obras sin concluir o en construcción, etc.)
Veinte años al menos, de un crecimiento urbano caótico demandarían de una reforma urbana profunda para evitar que las ciudades continúen siendo territorios de construcción y ejercicio de distintos tipo de violencias. Sería necesario redensificar; aprovechar los predios baldíos y promover usos mixtos del suelo; recuperar, ampliar y reutilizar los espacios públicos para la convivencia de la diversidad cultural y socioeconómica de la población urbana; repensar las prioridades de la movilidad humana en su interior; exigir tamaños de vivienda decente y disponibilidad de servicios y espacios públicos en los desarrollos inmobiliarios; reestructurar el sistema de vialidades y el transporte público y promover y aplicar una fuerte reforma a la arquitectura institucional del municipio y de los gobiernos urbanos y metropolitanos, son algunas de las medidas que deberían aplicarse de inmediato.
Veamos otro aspecto que fue puesto en evidencia en las investigaciones como factor precursor de las violencias urbanas. Se trata de la relación entre la evolución de la economía y la reproducción y desarrollo de los seres humanos. El país ha experimentado desde hace varias décadas, un crecimiento económico insuficiente en términos de la generación de puestos de trabajo y de oportunidades de ingreso para un importante contingente de población joven que ha formado el llamado bono demográfico de la nación. Este precario desempeño se ha visto acompañado de una liberación y flexibilización del mercado de trabajo acompañado sin embargo, por un rígido control salarial y una liberación del mercado de capitales y de mercancías con Estados Unidos, pero no así del movimiento de la mano de obra. La pérdida de prestaciones sociales y la reducción de los salarios en los trabajos formales de la economía también han sido parte de lo ocurrido en las últimas tres décadas.
Es decir, la política económica ha caído sobre las espaldas de las familias de trabajadores quienes han tenido que desarrollar diversas estrategias para sobrevivir. Las más reconocidas son las migraciones indocumentadas que alcanzaron en los últimos años a más de medio millón de personas que abandonaron el país como saldo neto anual. La migración interna hacia las ciudades de frontera y turísticas es otra estrategia familiar y un fenómeno que presiona a las urbes. Otro camino seguido ha sido la incorporación de las mujeres, los jóvenes e incluso los niños, a actividades generadoras de ingreso entre las que se encuentran las actividades informales e incluso las delincuenciales.
Pero lo que se ha analizado insuficientemente es el efecto que todo lo anterior tiene en la crianza, cuidado y desarrollo de la infancia y la juventud en los sectores populares y de bajos ingresos.
Las investigaciones realizadas en materia de transformaciones en la organización y dinámica de las familias y en el desarrollo del empleo, el ingreso y el gasto de las personas y las familias, permiten concluir que la precarización del mundo laboral se ha traducido en una precarización de la economía de la reproducción; que los miembros adultos en promedio han tenido que destinar más tiempo de trabajo a la obtención de ingresos en desmedro de la atención a la vida personal y familiar. La tensión, la fatiga y el enojo derivado de prolongadas jornadas de trabajo y de traslado entre trabajo y viviendas precarias, pequeñas y hacinadas; las bajas remuneraciones y periodos prolongados de desempleo para los adultos hombres, constituyen un factor de riesgo para la violencia doméstica y el abandono de los hogares.
Un número importante de niños, niñas y jóvenes pasan muchas horas solos y están enojados; incluso va en aumento el número que viven solos con sus hermanos, o con sus abuelos, sufren maltrato y violencia y experimentan grandes carencias no sólo materiales, sino fundamentalmente psicoafectivas. Ni los gobiernos, ni las empresas han desarrollado suficientes estrategias y programas para apoyar la conciliación entre vida laboral y vida familiar.
Si a lo anterior agregamos lo que señalaba al inicio de esta ponencia que es la pérdida del sentido protector de las escuelas y los maestros y de la utilidad última de la educación para muchos jóvenes en el mundo actual, arribamos a la situación de muchos de ellos que desertan de las escuelas y no estudian, ni trabajan y forman nuevas familias a través de las bandas y pandillas donde encuentran compañía, afecto, apoyo y solidaridad.
Las élites económicas y políticas no saben qué hacer con los jóvenes, les temen, los discriminan y criminalizan por jóvenes y pobres y los cuerpos de seguridad asumen esa discriminación y criminalización como tarea propia, escalando con ello el ambiente de violencia institucional hacia la juventud. Algunos de ellos asumen conductas de riesgo que los incorporan a una vida que los conduce con frecuencia, a la autodestrucción por la vía de las adicciones, el suicidio, los accidentes, las peleas en el barrio, la participación en barras o en grupos diversos (punks, darketos,) y la incorporación en bandas delincuenciales, incluso de tipo transnacional.
Los aspectos de la realidad social de las ciudades estudiadas hasta aquí descritos, son mostrados en las investigaciones a través de cifras y mapas y de los relatos de personas que desde diversas posiciones, hacen un seguimiento de la fenomenología social de las ciudades. Son sólo parte de otros aspectos estudiados como el papel de los medios de comunicación, las facilidades y los servicios de salud mental y física disponibles, así como culturales, de recreación y deportivos, el papel de las organizaciones sociales y civiles como factores de contención, el desarrollo y el estado de la cultura de la legalidad y la situación de los cuerpos de seguridad y justicia y la percepción que la población tiene de ellos.
Los resultados obtenidos muestran que la violencias de distinto tipo y origen son construcciones sociales donde la pobreza, la exclusión. la discriminación y principalmente, la desigualdad contribuyen grandemente a su desarrollo.
Las políticas de seguridad pública privilegiadas por el gobierno actual no rendirán fruto si no son acompañadas de una política social integral preventiva, de la recuperación del derecho al Estado y de una revisión del modelo económico que tanto daño ha provocado en la vida de millones de mexicanos y mexicanas.
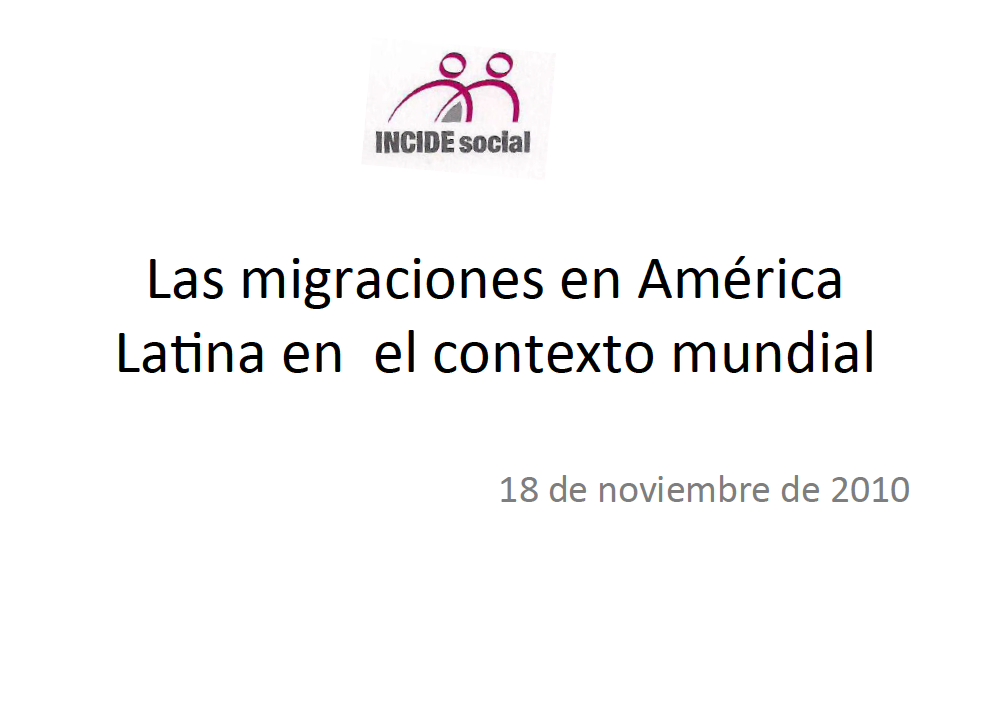
Bajar presentación: Las migraciones en América Latina en el contexto mundial
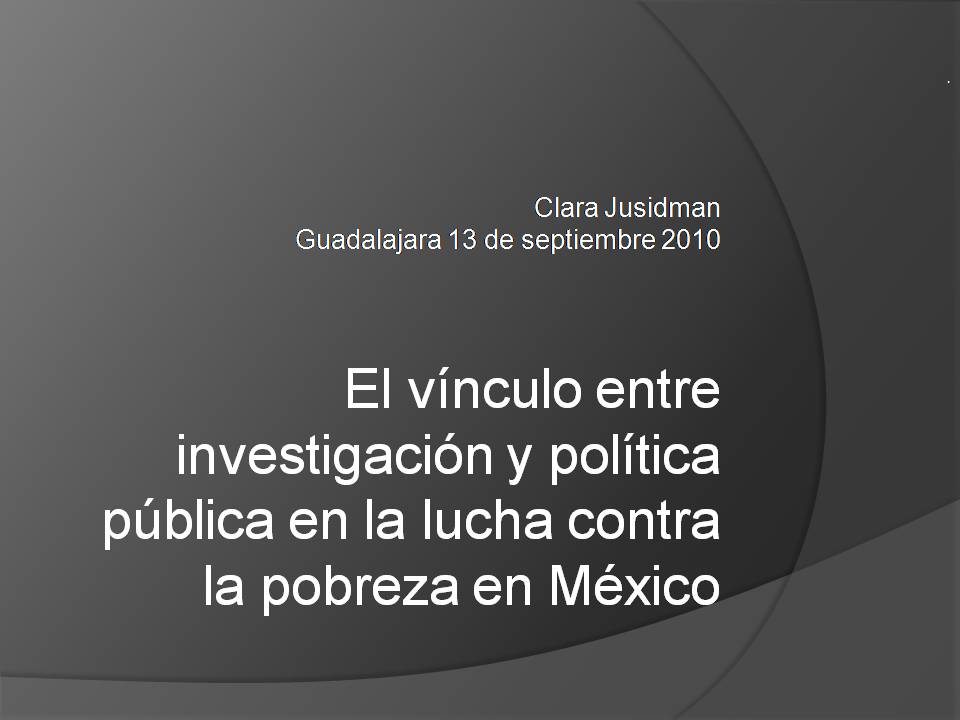
Agradezco a Enrique Valencia la invitación para comentar los resultados de esta interesante investigación sobre la relación entre la academia y las políticas publicas para erradicar la pobreza en México, pues una lectura rápida de algunas partes del texto me resultó muy interesante.
Me gustaría para este comentario iniciar señalando cuál es mi postura frente a las políticas y programas para la erradicación de la pobreza en México con el fin de contextualizar mis comentarios sobre la investigación.
1.- Siempre me preocupó la paulatina transformación de una concepción amplia de política social hacia una concepción limitada que la homologa a los programas de erradicación de la pobreza y en cierto momento, sólo de la pobreza rural. El cambio de paradigma como se menciona en el texto.
2.- Más me preocupó el enorme gasto de energía, recursos e inteligencia que ha tomado en este país la discusión sobre los mejores métodos para medirla. Llevamos años en ese debate y no parece tener visos de terminarse.
3.- Desde mi óptica la pobreza es una de las manifestaciones de la problemática social y económica en el país pero la desigualdad, la discriminación y la exclusión, constituyen problemáticas tan graves como la pobreza y si no se enfrentan éstas, difícilmente se erradicará la pobreza.
4.- La pobreza no es sólo un problema social, es también económico, cultural y político y los programas sociales de transferencia de ingresos, aún cuando sean condicionados, no atienden a la complejidad del problema, no construyen ciudadanía social, no empoderan a las personas, actúan sobre la oferta solamente (el desarrollo de capacidades de los individuos en materia de salud, educación y alimentación) y soslayan los problemas estructurales de la demanda que refieren a modificaciones en el contexto económico, social, cultural y político donde se dan los graves niveles de pobreza que nos agobian.
5.- De este modo; la opción de enfatizar en programas de erradicación de pobreza desde el desarrollo de capacidades y esencialmente con programas focalizados de transferencias condicionadas de ingreso:
a) No pone en riesgo las desiguales estructuras de distribución de la riqueza, del ingreso y del poder, es decir permiten la regulación de las poblaciones pobres para que no molesten en la realización de las políticas económicas del “mainstream” que tienden a la privatización de bienes y servicios públicos, a la concentración de la riqueza y el ingreso, al mayor empobrecimiento de las poblaciones trabajadoras a favor de las propietarias.
b) Es consistente con la promoción de actividades del mercado para la provisión de alimentos y bienes a las poblaciones pobres. Finalmente convierte a éstas en consumidores y sujetos del mercado. De productores y trabajadores, los transforma en consumidores y consuma el sueño perseguido por las políticas del Banco Mundial de acabar con los productores de autoconsumo y con la producción campesina.
c) Los programas focalizados de trasferencias de ingreso representan opciones muy simplificadoras y manejables por burocracias limitadas para enfrentar problemas sociales crecientemente complejos, entre ellos el de la pobreza que no sólo conlleva privaciones materiales, sino aspectos psicosociales de vulnerabilidad e indefensión, además de ausencia de acceso a la justicia y a activos productivos, entre otras carencias.
d) Ha permitido el deterioro, la desarticulación, el desarmado y la pérdida de calidad, así como la lenta privatización de los servicios públicos básicos de educación, salud, alimentación y seguridad social que constituían las bases de un entramado institucional dirigido a la atención de necesidades fundamentales de la población.
e) Ha dificultado además el avance de las políticas y los servicios públicos para enfrentar los problemas de creciente complejidad, de la cuestión social como los requerimientos específicos por sexo, grupos etarios, territorios, etnias, los que derivan del avance tecnológico o de las vulnerabilidades ambientales, del desarrollo global del crimen organizado, etc. ello además, sin haber resuelto los temas básicos de seguridad humana y de realización de los derechos económicos, sociales y culturales.
Dicho lo anterior, pasemos a algunos comentarios sobre el texto, combinados con algunas de mis percepciones sobre la participación de los académicos en el ciclo de las políticas de erradicación de la pobreza:
1.- Origina disciplinar de los académicos analizados y supuestamente más influyentes: predominan los economistas, algunos sociólogos y son pocos los antropólogos, los psicólogos sociales, los expertos en desarrollo urbano, demógrafos, etc. Posible causa del enfoque sesgado hacia la medición y hacia las intervenciones de tipo material, que ven a los seres humanos como un producto al que hay que mantener saludable, alimentado y educado para que sea competitivo en el mercado y por tanto, el reducido trabajo en salud mental e intervenciones en lo psicoemocional, la consideración de la diversidad genérica, etaria, territorial, la importancia de la construcción de ciudadanía, la incorporación del enfoque de derechos humanos, reconociendo que los DESCA forman parte de estos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y menos aún los temas relacionados con el abuso y el uso creciente de seres humanos por el crimen organizado, en todo lo cual la población en pobreza se encuentra inmersa.
2.- La importancia de la generación a la que pertenecen los académicos que fueron analizados y relacionado con ello los centros de educación superior en donde realizaron sus estudios universitarios y de posgrado. A partir de 1970, se dio un cambio en México en la formación educativa de los cuadros académicos y de los profesionales que paulatinamente se fueron incorporando a funciones de gobierno. Las escuelas keynesiana/marxista/socialdemócrata fueron sustituidas por académicos y funcionarios formados por los neoclásicos, los neoliberales y los defensores del mercado. En la época de Kennedy y Johnson al pasar los keynesianos como Galbraith a funciones de gobierno, la escuela de Fridman se apoderó de los centros de formación de nuevos cuadros en las universidades norteamericanas y se dedicaron a atraer jóvenes de los países de América Latina que ya venían siendo formados en universidades privadas locales que florecieron también en la década de los setentas. Tres generaciones 55 y más (keynesianos, marxistas, socialdemócratas), 40 a 55 (neoliberales, neoclásicos, tecnócratas), 25 a 40 (mezcla y diversidad con nuevos enfoques: política pública, evaluación, evidencia cuantitativa, derechos humanos , escuela heterodoxa )
3.- Predomina el debate teórico, conceptual y estadístico por sobre la investigación empírica; lejanía de los académicos economistas del trabajo de campo, de los estudios de la economía familiar y comunitaria, del trabajo en el territorio. Investigación hasta hace muy poco de las realidades sociales en los distintos territorios, en las ciudades, por ejemplo.
4.- Los académicos en centros de investigación en México no han sido los únicos que han hecho investigación, que introducen nuevos temas y enfoques en la agenda social. Hasta antes del 2000 había una capacidad de investigación y una experiencia acumulada en la propia administración pública, como lo expresa la investigación. Desde hace varias décadas hay una intelectualidad vinculada al trabajo de organizaciones sociales y civiles que trabajan en el territorio y captan las nuevas problemáticas y colocan temas en la agenda, desarrollan modelos de intervención para problemáticas complejas.
5.- La necesidad de reconocimiento de los académicos por el Sistema Nacional de Investigadores y en publicaciones y universidades extranjeras, hace que muchos de ellos estén más interesados en ser oídos y citados por otros académicos nacionales y extranjeros y por trascender en sus disciplinas, más que por estudiar e influir en su entorno social y comunitario concreto.
Por ello desde la óptica del estudio resultan interesantes aquellos que forman lo que la investigación llama comunidades epistémicos e interactúan en redes de investigadores en las que también participan funcionarios, exfucionarios y activistas civiles. La riqueza del intercambio de los enfoques teóricos y conceptuales, con la práctica concreta de la administración pública y la actividad en comunidad o en agendas diversas permite más la difusión y compartición de temas, enfoques y propuestas.
6.- Aún cuando los nuevos funcionarios de las administraciones panistas a partir del año 2000 han tenido mayor interacción con ciertos grupos de académicos, no dejan de ser con aquellos con los que existen coincidencias ideológicas, que no les representan amenazas, que son acríticos de su ignorancia y desconocimiento de los campos que administran. Aún las evaluaciones, campo en el que están participando más activamente los académicos se procura sean realizadas por académicos o centros de educación superior afines. Esto tanto en los gobiernos del PAN como del PRD. Desconozco si los del PRI promueven evaluaciones de sus programas.
7.- Finalmente me gustaría expresar una preocupación de lo que veo ocurre en esta interacción entre academia y programas de erradicación de la pobreza y se relaciona con algunas recomendaciones listadas en el cuadro que concentra las recomendaciones en el apartado de “democracia y participación”. Me refiero a las recomendaciones en torno a “mayor accountability constitucional, mayor transparencia en la asignación y administración de los recursos de los programas para el combate a la pobreza, criterios objetivos no discrecionales para la identificación de zonas marginadas, programas “electoralmente imparciales” El resultado de algo que parecería ser positivo para evitar la corrupción y el manejo discrecional de los programas de pobreza está determinando un peligrosa rigidez de los programas para enfrentar pobreza que limita seriamente la posibilidad de adoptar intervenciones oportunas y pertinentes ante situaciones diversas, a veces de gran emergencia, como son las catástrofes humanas y la necesaria ayuda a las víctimas de la violencia. El ejemplo de la intervención social “Juárez somos todos” compuesta por 160 acciones, extraídas de los menús de programas predeterminados de las dependencias participantes, la ha transformado en una intervención que pasa por encima de las victimas de la violencia: familias de las personas que han sido asesinadas o desaparecidas, huérfanos de las víctimas, un número creciente de personas discapacitadas por disparos de armas de fuego, familias con hambre por desempleo y muerte, etc.
Sólo marco el cambio radical de paradigma de un programa como PRONASOL a un programa como Oportunidades en términos de participación ciudadana y flexibilidad. El primero empezó con metodologías de planeación participativa al nivel de comunidad para armas programas que pretendían ser trajes a la medida de cada comunidad. Esto es un extremo que ante su inviabilidad llevó a la definición de líneas de intervención que surgieron de las necesidades más sentidas y repetitivas encontradas en la planeación participativa: escuela digna, becas solidaridad, caminos rurales, hospitales dignos, programa de empleo productivo, etc. Llegaron a funcionar 150 mil comités de slidaridad
En el extremo opuesto Oportunidades es un paquete único de intervención, los beneficiaros son seleccionados de acuerdo a las definiciones de las reglas de operación, por una máquina y no hay participación comunitaria alguna. Se elimina toda discrecionalidad, pero también la construcción de cuidadanía, la solidaridad, el desarrollo de tejido social y seguramente, la pertinencia de la intervención para romper el ciclo de la pobreza.
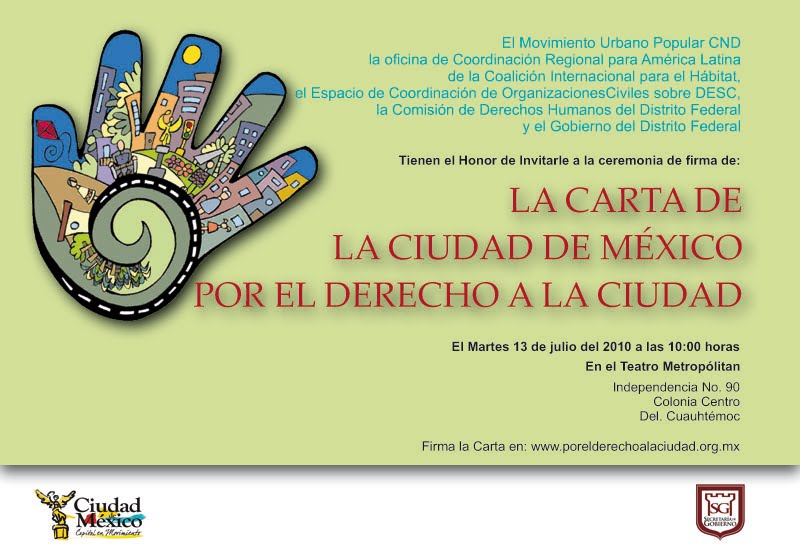
Señores y señoras representantes de diversas organizaciones sociales y civiles de la Ciudad de México.
Señores y señoras integrantes de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de la Ciudad, así como de sus órganos autónomos
Autoridades delegacionales.
Compañeros y compañeras ciudadanos y ciudadanas del Distrito Federal.
En mi calidad de habitante de esta compleja, entrañable y profundamente desigual e injusta Ciudad, quisiera iniciar mi intervención haciendo un amplio reconocimiento a los integrantes de las organizaciones civiles y sociales que desde 2007 han llevado a cabo una labor intensa y persistente para lograr que hoy 13 de julio, arribemos a la firma de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Un reconocimiento también al Gobierno de la Ciudad por haber acogido e impulsado esta importante iniciativa ciudadana.
El enorme valor e importancia del instrumento que hoy nos entregan y el compromiso para su cumplimiento se ratifica con la presencia de las más altas autoridades de la Ciudad y de cerca de 3000 representantes sociales y habitantes del Distrito Federal.
El proceso mismo de construcción de la Carta ha sido ejemplar y consistente con la vocación democrática que caracteriza a sus promotores. Las consultas y los foros realizados a lo largo de tres años permitieron enriquecer su contenido y tomar en cuenta las diferentes posiciones y puntos de vista en una Ciudad particularmente diversa. El haber llegado a un texto con un amplio consenso muestra que si bien los procesos de participación ciudadana toman su tiempo para el desarrollo de acuerdos para la convivencia, estos si son posibles y exitosos aún en contextos de tanta complejidad y presencia de intereses contrapuestos. Pero además los procesos participativos permiten que en la Carta se acuerden y asuman las funciones, responsabilidades y obligaciones de los diferentes agentes sociales que intervienen en la Ciudad, para que en su momento, ante su incumplimiento les pueden ser exigidas por los demás.
No se trató de imposiciones, sino de construcción de consensos en un contexto de convivencia civilizada. Esperemos que tampoco se convierta en simulaciones y en un nuevo motivo de defraudación de las expectativas ciudadanas.
Si bien se trata de un juego de corresponsabilidades en donde todos deben cumplir sus compromisos, ello no exenta al Estado como responsable último de la realización de los derechos humanos de las personas, estando obligado por la legislación internacional a protegerlos, respetarlos y realizarlos, como debidamente lo señala la Carta en su último capítulo.
La importancia del instrumento que hoy se presenta a firma, parte del reconocimiento de que vivir en ciudad requiere de la innovación en materia de derechos humanos e implica una ampliación de las responsabilidades del Estado. Conduce a aceptar que para la vida urbana ya no son suficientes los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales e incorporados en nuestra Carta Magna. Significa una nueva generación de derechos que queda comprendida bajo el concepto comprensivo de Derecho a la Ciudad.
La catástrofe natural que está viviendo actualmente la Zona Metropolitana de Monterrey por la intensidad de las lluvias que han destruido vidas y propiedades y han causado daños inmensos a la infraestructura urbana de la ciudad, junto con la catástrofe humana que se observa en Ciudad Juárez, cuyas élites políticas y económicas la convirtieron en una Ciudad Maquila y relegaron la reproducción, el cuidado y la protección de sus habitantes y el respeto de sus derechos humanos, son casos emblemáticos de las ciudades dejadas al libre juego de las fuerzas del mercado, son las ciudades mercancía, donde todo se compra y todo se vende, incluso la vida y la dignidad de las personas.
Representan décadas de ceguera en el país respecto de la enorme transformación urbana que estaba ocurriendo, del desmantelamiento de los primeros esfuerzos y esquemas de planeación urbana que se estaban montando, de la falta de desarrollo de una arquitectura institucional municipal con capacidad, atribuciones y duración suficiente como para afrontar los enormes y nuevos retos que significa administrar grandes ciudades, de la ausencia de acuerdos y modalidades de gestión de zonas metropolitanas integradas por varios municipios, en fin de ausencias y retrocesos que subyacen en los problemas de convivencia y sustentabilidad en las ciudades, de la violencia y la inseguridad que las caracteriza y de la falta de cohesión social, equidad y justicia.
Por ello, es bienvenida la Carta por el Derecho a la Ciudad pues intenta colocar por acuerdo de los agentes sociales que habitan, transitan, utilizan y aprovechan la Ciudad de México, nuevas reglas del juego a fin de rescatar lo que aún es rescatable y tratar de prevenir el mayor deterioro de la convivencia social relevando los derechos que todos tenemos a una vida digna y plena, con equidad, sin discriminación, con apego a la ley, con respeto y tolerancia y con derecho al Estado.
El reto ahora es encontrar cómo utilizarla para efectuar una evaluación de todo aquello que está ocurriendo en la ciudad con la intervención de los diferentes actores, privados, públicos y sociales, a fin de revisar su apego real a los principios establecidos en la Carta y detectar aquellos que atentan contra una sana convivencia.
Los términos de la Carta permitirían así, realizar un escrutinio cuidadoso y detallado de las políticas, programas y acciones gubernamentales actuales, estatales y delegacionales e incluso, de aquellos federales que se concretan en el territorio de la ciudad, a fin de verificar su apego a los principios, criterios y prioridades establecidos en la misma, de manera que sea posible encontrar sus omisiones y establecer una trayectoria clara para ir corrigiendo sus fallas. Por ejemplo, la ausencia de auténticos y suficientes espacios de participación en el ciclo de las políticas públicas, la prevalencia de sistemas discriminatorios, la elevada discrecionalidad en el otorgamiento de beneficios, la ausencia de rendición de cuentas, la insostenibilidad ambiental de ciertas actividades, el daño y abuso de los mantos freáticos y las zonas de captación de agua de la ciudad, la destrucción de zonas verdes, la creciente privatización y captura de los espacios y servicios públicos, entre muchos otros.
Permitiría también encontrar aquellos aspectos y propuestas de la Carta para las que no hay políticas, programas y acciones y establecer los criterios que deben regir el funcionamiento de espacios e instalaciones públicas.
Proporciona asimismo un mapa de navegación para el poder legislativo de la Ciudad a fin ir incorporando en las leyes, los nuevos derechos humanos considerados en la Carta, así como ir definiendo los mecanismos de exigibilidad y justiciablidad de todos los derechos considerados, a fin de permitir su concreción efectiva. Pasar con ello de la utopía y el enunciado políticamente correcto a la posibilidad real de su ejercicio, construyendo legislación, desarrollando institucionalidad y reasignando presupuestos y reiterar el carácter innovador de la legislación que ha caracterizado a nuestra ciudad.
La Carta facilita también el diseño de un protocolo de evaluación de impacto en el derecho a la Ciudad de los nuevos proyectos públicos y privados que se pretendan llevar a cabo tanto por el sector público como el social y el privado, o de nuevos diseños legislativos.
Las posibilidades que brinda la carta para rescatar de manera ampliamente participativa nuestra ciudad de los riesgos naturales y humanos inminentes y de las injusticias prevalecientes, son en fin muy diversas. Por ello la importancia de su amplia difusión, de su traducción a términos accesibles a todos los habitantes de la Ciudad para que se la apropien, la utilicen en la promoción de sus derechos y la apliquen en el ejercicio de las responsabilidades que les corresponden.
Junto con el Programa de Derechos Humanos, la Carta se convierte en una herramienta fundamental para la gestión de la Ciudad con enfoque de derechos humanos, adecuados a la vida urbana.
Con la esperanza de que todos y todas estemos a la altura y asumamos con conciencia y verdad, los compromisos que nos demanda como autoridades, como organizaciones y como personas que habitamos y transitamos por la Ciudad de México, bienvenido sea este importante esfuerzo colectivo.
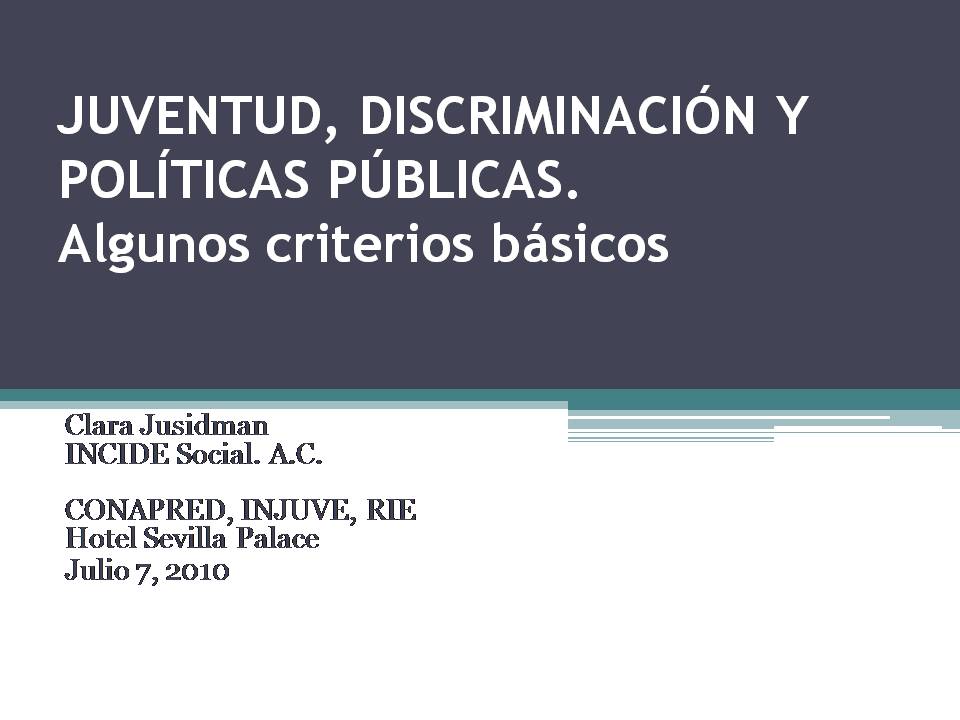
1.- El estudio de la juventud no es mi campo de especialidad, pero si es uno de mis ámbitos de preocupación desde hace varios años. Reconozco la existencia de una creciente literatura de investigación y de organizaciones e instituciones que trabajan el tema juvenil y les expreso mi respeto.
2.- Desde hace varios años he buscado cómo aproximarme a los temas y políticas juveniles desde la mirada de las políticas sociales. Hace ya casi doce años llevamos a cabo algunos enfoques de política juvenil desde la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del D.F. de forma exploratoria, de pequeña escala, pocos recursos y por un breve tiempo, obteniendo tres aprendizajes importantes. Las intervenciones con jóvenes deben:
a) Crear confianza entre los agentes de las instituciones y los grupos de jóvenes y para ello se requiere de acercamientos respetuosos, suaves, lentos, sostenidos y dialogantes. Toman tiempo e implican trabajo en el territorio. Hay que acercarse a ellos y no esperar que ellos y ellas se acerquen a las instituciones.
b) Esa construcción de procesos debe ser sinceramente participativa, como suele decirse: nada para los jóvenes sin los jóvenes
c) La principal demanda de la población juvenil de la Ciudad de México en ese momento, era la posibilidad de contar con espacios públicos: donde encontrarse con sus coetáneos, donde realizar actividades colectivas, donde expresarse en su diversidad. Me queda claro que una de las transiciones en la etapa juvenil de la vida es pasar del mundo de lo privado al mundo de lo público y de lo colectivo.
3.- Pero las cosas han cambiado fuertemente de entonces para acá y las transformaciones más importantes se han dado en el contexto social, económico, político y cultural afectando de manera particular la vida y el desarrollo de la población juvenil conduciendo a varios fenómenos que si bien, ya se venían presentando, nunca con la velocidad y magnitud que observamos en la última década:
a) Migración. Una salida espectacular de hombres y mujeres jóvenes hacia Estados Unidos para encontrar opciones de trabajo y nuevos cursos de vida. Con ello la pérdida de una gran cantidad de jóvenes con educación diversa, incluso de posgrado y una transformación de los contextos familiares por las ausencias físicas, aunque con las contribuciones de remesas para completar el gasto familiar. Desde la óptica nacional podemos afirmar que hemos estado trasladando parte del bono demográfico mexicano y de las inversiones en educación y salud realizadas en la población mexicana, para beneficio de la economía estadounidense y de su población envejecida. Representa la pérdida para el país de un promedio anual de 500 mil mexicanos en su mayor parte jóvenes, a cambio de un flujo de remesas que paulatinamente se irá reduciendo en el tiempo. Otros opinarían que decidimos exportar seres humanos al mercado internacional.
b) La profundización de una cultura adulta de discriminación, criminalización y exclusión hacia las poblaciones juveniles y la incomprensión de su diversidad, donde los cuerpos de seguridad se han convertido en el instrumento principal para perseguir y agredir a los jóvenes, principalmente a los hombres.
c) Un retroceso en los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos de las poblaciones jóvenes y principalmente de las mujeres, ante una clase política crecientemente conservadora.
d) La presencia de una economía de la delincuencia y del crimen organizado que se ha apoderado de territorios completos en el país: municipios y estados, que utiliza a los jóvenes como sus trabajadores, ofreciéndoles oportunidades de ingreso, pero también como sus principales víctimas: como consumidores de droga, de materiales pirata y de contrabando, de sus asesinatos (juvenicidios y feminicidios), víctimas principales del secuestro y del desarrollo de nuevos delitos.
e) El uso de jóvenes como miembros del ejército y de las fuerzas públicas y privadas de seguridad para proteger a las élites y las clases medias urbanas en todo el país.
f) Una oferta insuficiente de opciones educativas en los niveles de media superior y profesional, en paralelo del deterioro creciente de la educción por la falta de calidad y relevancia de los contenidos para la realidad que viven y enfrentan actualmente las poblaciones juveniles. Recientemente en algunas investigaciones se ha encontrado que los jóvenes se aburren en las escuelas.
g) Un modelo económico que al privilegiar la economía de la producción y las ganancias privadas, altamente concentradas, ha desatendido la reproducción de su población, afectando particularmente el desarrollo de la infancia y la juventud, al precarizar los salarios y las prestaciones y flexibilizar en la realidad, los términos de las relaciones laborales. Ello además, ante la ausencia de una política de estado distributiva del ingreso y la riqueza, por los bajos niveles de carga fiscal y los privilegios que se otorgan en la materia y por el tipo de política social adoptada que se focaliza en la atención de la pobreza y no en la garantía, promoción, respeto y protección de derechos humanos.
h) Como consecuencia se observa una transformación de las familias que conlleva una precarización de la economía del cuidado y de los ámbitos de protección, aprendizaje y desarrollo de las poblaciones infantiles y juveniles frente a la ausencia de intervenciones oportunas, suficientes, adecuadas e integrales del Estado para apoyar esa economía y esos ámbitos.
Las políticas hacia, con y para la población joven en México.
A partir de lo anterior me parece que el reto en materia de políticas juveniles tiene al menos, tres ejes:
a) El reconocimiento de la importancia de una política nacional de juventud de gran envergadura e integral, con sus claras expresiones y adecuaciones al nivel territorial y definición de responsabilidades por niveles de gobierno y con suficientes apoyos legislativos, institucionales y presupuestales. Personalmente creo que si los Institutos de Juventud han de servir para algo es para convocar y conducir el diseño de esa política nacional y de transversalizar el enfoque juvenil en todas las políticas gubernamentales y para convertirlas realmente en políticas públicas, garantizar una participación en su diseño, instrumentación y evaluación de representantes juveniles.
b) La creación de un ambiente propicio para la protección, el aprendizaje y el desarrollo de las poblaciones juveniles con cambios en las políticas económica, social, cultural y ambiental y también, en los procesos e instituciones políticas. Es decir, actuar sobre el entorno o el contexto desde la perspectiva juvenil.
c) El desarrollo de políticas públicas de, para y con los jóvenes con un enfoque de integralidad y de derechos que podríamos enunciar en los siguientes rubros en términos de derechos humanos:
Rogelio Marcial considera que los espacios de mayor riesgo en la actualidad para las poblaciones juveniles tienen que ver con los campos de: sexualidad, educación, empleo, consumo de sustancias y jóvenes en conflicto con la ley lo que podría orientar las prioridades de políticas. Estas deberían ser las prioridades en el diseño de una política integral en el corto plazo.
Desde la mirada del tema que nos convoca que es la discriminación, algunos de los campos anteriores de derechos tendrían mayor relevancia, aunque en todos ellos las prácticas de exclusión de ciertos grupos de jóvenes tendrían que enfrentarse.
Siempre he pensado que la superación o atenuación de conductas discriminatorias tiene que ver con la forma en que construimos y desarrollamos a los seres humanos y que hace a cambios profundos en la cultura y que una de las intervenciones que ha probado su eficacia en esta materia, son las acciones positivas que obligan a la convivencia cotidiana de representaciones diversas.
Si en la primera infancia, etapa de la vida fundamental en el desarrollo de valores, es más difícil la intervención intencionada para propiciar la convivencia de la diversidad económica, social, cultural, religiosa, étnica, racial, de género, política y de capacidades físicas y mentales, si es factible propiciarla en las instituciones, espacios y programas públicos en etapas posteriores de la vida. Esa convivencia de la diversidad debería ser en las políticas juveniles un criterio fundamental en el desarrollo de programas públicos de educación, salud, culturales, recreativos, deportivos, laborales y de servicios y utilización de los espacios públicos, en general.
Es necesario combatir la creciente segmentación que se observa en los ámbitos de educación como son las universidades, en los servicios de salud o en las actividades culturales y de recreación, por ejemplo, y propiciar más espacios de encuentro y convivencia de la diversidad.
Las acciones afirmativas que obliguen a la convivencia de la diversidad deberían aplicarse a los servicios privados también como son las escuelas y universidades, donde la formación de los hijos de las clases medias y altas se lleva a cabo de manera aislada sin contacto con la infancia y los jóvenes provenientes de las clases populares y en pobreza. No se trata de que acepten a uno o dos jóvenes de familias de bajos ingresos, sino que para tener un impacto real, al menos, treinta por ciento de la matrícula de escuelas particulares debería asignarse y en su caso, sea apoyada con recursos públicos, para niños, niñas y jóvenes de origen diverso.
Finalmente quisiera referirme a un tema de creciente preocupación entre la población juvenil y que es su relación con los cuerpos de seguridad ante la creciente violencia criminal e institucional en la vida de todos los mexicanos. Algunos autores señalan que los cuerpos de seguridad asumen como suyos los valores de las clases dominantes y que verán como peligrosos a aquellas personas que son consideradas como tales por las élites.
Al no existir un proyecto de las élites económicas y políticas mexicanas para la enorme población juvenil en la estructura demográfica actual del país, pues no asumen como su responsabilidad la creación de una economía que crezca, genere empleos, distribuya y sea sustentable, los jóvenes -por su energía, cuestionamiento de la autoridad y las instituciones, defensa del ejercicio de su libertad-, son colocados como poblaciones peligrosas, pues no aceptan su pertenencia a los sectores subordinados.
Los cuerpos de seguridad se convierten entonces en el instrumento para subordinarlos y si se revelan acaban en el mejor de los casos, en los reclusorios, que tiene un elevado y creciente porcentaje de población entre 18 y 29 años, y en el peor, entre los miles de muertos por la violencia criminal e institucional.
Son las élites económicas y políticas las que deben entender el enorme riesgo en que están colocando la viabilidad del país al no reconocer y asumir el enorme valor actual y futuro que representa la elevada proporción de jóvenes en la estructura poblacional del país. Es en etapas similares de la historia poblacional de los países desarrollados donde se hizo posible el despegue económico por las bajas tasas de dependencia.
En México en cambio, hemos elegido acosarlos, correrlos del país o destruirlos. Un grave error histórico, además de una profunda tragedia humana.

Reunión de Evaluación de la política de equidad de género en los ámbitos federal y estatal.
INMUJERES-COLEF
Gracias por la invitación al Colef y al Inmujeres. Me permite revisar el tema, lo cual me ocurre periódicamente y actualizarme en materia de políticas de género.
Centrada más en el análisis y la promoción de los DESCA y en el análisis de la construcción económica, social y cultural de la violencia social y de género en las ciudades, a partir del estudios sobre la Realidad Social de Juárez que hicimos desde Incide Social en colaboración con el Consejo Ciudadano de Desarrollo Social de esa ciudad y que publicó la UACJ en 2007 y que ahora estamos utilizando como metodología para analizar lo que ocurre en otras cinco ciudades y actualizando la investigación de Juárez.
Generalmente me he dedicado a los diagnósticos sociales y al diseño y ejecución de programas, el campo de la evaluación de políticas públicas no es mi fuerte y mi comentario en esta reunión plantea algunas dudas sobre la situación actual de las políticas de género en los gobiernos federal y estatales que refieren más a una evaluación más macro de sus efectos y efectividad.
Intereses prácticos e intereses estratégicos
Parto de reconocer que algunas tendencias en la evolución de diversos indicadores de avance en la condición de las mujeres y en la igualdad de género, traen una inercia derivada de intervenciones públicas que se han realizado a lo largos ya de varios años y que resultan de procesos, desarrollos institucionales e inversiones realizados en distintos momentos.
Con frecuencia la evolución de esos indicadores, se relacionan con avances generales de políticas sociales dirigidas a mejorar en el nivel de vida de la población y que permiten la ampliación de coberturas para incorporar poblaciones marginadas o previamente desprotegidas, entre las que su ubicaron por siglos las mujeres.
Atienden principalmente a los intereses prácticos de las mujeres que se relacionan a necesidades inmediatas vinculadas a las carencias o insuficiencias de servicios y bienes materiales básicos y que fueron el gatillo para desatar la participación de las mujeres en la vida pública; acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al crédito, a la tierra, al ingreso. En estas materias no existe conflicto y hay un reconocimiento amplio de los derechos de las mujeres. Persisten sin embargo, brechas entre hombres y mujeres en el acceso y los niveles de cobertura y protección y la desigualdad entre mujeres de distintos estratos sociales y ubicaciones territoriales se convierte en un tema central de preocupación.
Sin embargo, el centro de las preocupaciones actuales en materia de políticas de género se ubica en el campo de las necesidades estratégicas que refieren al reconocimiento y toma de conciencia de la posición de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad. Se trata de la transformación de las relaciones sociales de género y la consecución de libertad, igualdad real, construcción de autoestima y de empoderamiento. Son temas como:
Abolición de la división sexual del trabajo
Disminución de la carga doméstica
Eliminación de la discriminación
Políticas de igualdad y libertad
Reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos
Medidas contra la violencia y el control masculino sobre las mujeres
Participación en las estructuras de toma de decisiones
En el campo de los intereses estratégicos los avances son más difíciles pues cuestionan las bases mismas de las relaciones de poder que sostienen a las sociedades androcéntricas. Son también las materias en las que existe mayor conflicto y tensión y en las que suelen ocurrir retrocesos como vimos en sociedades como Irán y Egipto, por ejemplo, particularmente cuando persisten estructuras de poder religioso arraigadas y muy presentes y las sociedades no se han secularizado suficientemente.
En materia de intereses estratégicos la evolución de los indicadores de avance no suele ser lineal y progresiva. Se pueden presentar rupturas en las tendencias, tanto en sentido positivo como negativo. Por ejemplo, debemos estar atentos a un posible retroceso en los índices de mortalidad materna ante las modificaciones en las constituciones de los estados respecto del derecho a la vida, las hemos observado anteriormente en materia de cobertura del uso de métodos de anticoncepción, ante la reducción de su acceso y disponibilidad en las instituciones de salud de algunos estados.
Es decir, si bien amplios sectores de las mujeres permanecen en condiciones graves de pobreza, estas condiciones también la padecen millones de varones y al avanzar en su superación, es posible que las mujeres también se beneficien.
No es así en las disputas por el poder político o por el control del cuerpo y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, o la eliminación de la violencia de género. Se trata de retos más complejos, enraizados en la cultura y que significan sesiones de espacios de control y poder.
Ubicando así desde mi personal óptica, el reto actual de las políticas de género, plantearía algunos interrogantes que podrían ser objeto de evaluación:
1.- ¿En qué medida estamos desarrollando y aplicando políticas gubernamentales de igualdad de género y no realmente políticas públicas? Es decir políticas que deriven del diálogo y la participación de mujeres y hombres en todo su ciclo de desarrollo; participación que tenga en cuenta la diversidad territorial y de situación social, étnica, religiosa. ¿Cuáles son y cómo funcionan los mecanismos de participación que permiten decir que efectivamente se están aplicando políticas públicas?
2.- ¿En que medida estamos impulsando políticas hacia las mujeres, más que políticas de igualdad de género donde se incida sobre los dos componentes de las relaciones asimétricas: hombres y mujeres? y cómo consecuencia de ello ¿tenemos evaluaciones de la forma en que los hombres están asumiendo y procesando los cambios como para garantizar que a la vuelta del tiempo, no se retorne a las situaciones asimétricas de origen en las relaciones de poder?
3.- ¿Cuánto están las políticas de género incidiendo en las estructuras y el funcionamiento de las instituciones que fueron construidas bajo una lógica de asimetría del poder entre hombres y mujeres o de determinados roles de género? Por ejemplo, las reglas de funcionamiento del mundo del trabajo, de las instituciones que prestan servicios públicos, de los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, de las instituciones del Estado: poder legislativo, poderes ejecutivos y judiciales (carrera judicial dedicatoria y disponibilidad absoluta) ¿Se tiene una reflexión y propuestas de modificación de la arquitectura institucional de los poderes del Estado con perspectiva de género?
4.- ¿Existe una estrategia consistente y mecanismos efectivos que articulen o alinien las intervenciones de distintas agencias gubernamentales y de los distintos niveles de gobierno bajo objetivos compartidos, generando sinergias? ¿O se trata de una miríada de intervenciones o programas llevados a cabo por muchas agencias, con muy pocos recursos, sin revisión de experiencias previas o de otros y por tanto, con poca efectividad e incluso, con riesgo de que se anulen entre sí o se dupliquen?
5.- ¿Cuántas personas en el territorio conocen efectivamente la posibilidad de acceder y los requisitos para hacerlo, a los distintos programas y servicios?¿Existen indicadores de accesibilidad, disponibilidad, calidad y asequibilidad de los servicios y la oferta que significan muchos de los programas?
6.- ¿Existen definiciones claras a partir de mediciones y proyecciones sobre las necesidades de ampliación de coberturas? Pienso por ejemplo, en servicios accesibles de atención psicológica, jurídica, económica, de refugio frente a la violencia de género; servicios de salud; estancias y guarderías; transporte especializado, etc.;
7.- Es frecuente que las políticas en materia de equidad de género se traduzcan en el desarrollo de leyes, normas y la creación de instituciones, y que el progreso en la igualdad de género se mida por el número de normas, leyes e instituciones que se han establecido y dictado ¿Antes de aprobarlas o de echarlas a andar se calcula su costo de implementación (personal, instalaciones, equipamiento, acuerdos de colaboración, etc,)?¿Se asegura que se hubiese llevado a cabo la revisión de experiencias previas nacionales o al nivel local o internacional como para tener mayor seguridad de que la política o programa adoptado tiene mayores posibilidades de éxito respecto del objetivo deseado?
8.- En el mismo sentido ¿Las evaluaciones que se realizan de programas públicos por ejemplo, revisan en qué medida la construcción de los mismos tomó en cuenta lecciones aprendidas de otros programas o políticas similares, o experiencias del sector social o privado como para reducir la extensión y el costo de la curva de aprendizaje? Con frecuencia las agencias y los nuevos funcionarios repiten intervenciones sin consultar esas experiencias y caen o repiten errores e incurren en costos.
9.- ¿Se han cancelado programas cuando las evaluaciones hacen evidente que no cumple con los propósitos que se fijo, o está muy mal montado u operado, o genera efectos secundarios no esperados e inconvenientes? ¿Hay efectos vinculatorios de las evaluaciones para los ejecutores de los programas?
10.- ¿Se cuenta con metodologías de evaluación que nos permitan efectivamente saber si los miles de cursos y talleres de sensibilización en materia de género que se dan a los servidores públicos, provocan algún cambio en sus conductas o ya hay metodologías de sensibilización con mayor seguridad de impacto?
11.- ¿Existen en alguna parte montados mecanismos que vayan haciendo prospectiva en materia de relaciones de género y de las nuevas problemáticas emergentes ante los cambios sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales que se están dando? Por ejemplo: efectos diferenciados de catástrofes naturales y humanas; cambios en las cargas familiares por el envejecimiento poblacional; modificaciones en las estructuras de solidaridad familiar y reproducción y crianza ante la movilidad territorial en aumento de miembros de las familias. Ello como para ir haciendo prevención y mitigar la profundización de asimetrías, el aumento de las cargas de trabajo y las responsabilidades de las mujeres.
12.- ¿Se han aplicado evaluaciones del efecto que tiene la narcocultura y la creciente violencia social en las libertades y los derechos de las mujeres y en las asimetrías de géneros, más allá del reconocimiento de su condición de víctimas directas de la violencia?
En mi intervención, quiero iniciar con la exposición de varias situaciones que se presentan en los países de América Latina respecto de los derechos humanos:
1.- Las personas no tienen conciencia de que son sujetos de derechos humanos y que existen instrumentos desarrollados por la comunidad internacional, a lo largo de al menos un siglo, que reconocen la dignidad de todas las personas sin importar sexo, edad, origen, nacionalidad, religión, etnia, raza, orientación sexual, ideología, estatus económico, etc.
2.- Los Estados no asumen, ni cumplen sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, mismas que están establecidas en los instrumentos internacionales y regionales que han firmado.
3.- Ni la población, ni los Estados conciben que los derechos humanos son inalienables, interdependientes, universales, indivisibles y exigibles, es decir son para todos y todas, que no se puede proteger los civiles y políticos y vulnerar los económicos, sociales, culturales y ambientales o viceversa.
4.- La calidad de persona digna y de ciudadanía plena implica el goce de todos los derechos humanos independientemente del territorio donde las personas se encuentren
5.- La globalización impone nuevos retos al marco conceptual y político de los derechos humanos ante el debilitamiento de los Estados Nacionales como referentes centrales de la exigibilidad del cumplimiento de los derechos humanos.
6.- La vulneración de los derechos humanos de millones de personas en el mundo está adquiriendo nuevas modalidades por los avances científicos y tecnológicos y por la apertura de mercados, a la vez que se están recreando viejas formas que se pensaban superadas, como la esclavitud y la trata de personas.
7.- Que la persistencia y ampliación de la desigualdad y la ausencia de democracia y acceso a la justicia profundizan relaciones de subordinación entre élites económicas, políticas, religiosas y criminales respecto de millones de personas que viven en condición subordinada.
8.- Que el respeto a la dignidad de todas las personas y de sus derechos humanos significa un cambio cultural profundo que a veces, muestra avances y otras más como ahora, evidencia retrocesos.
A partir de estas premisas, y visto desde la óptica de lo que ocurre al nivel de las tendencias macrosociales, considero que el cine y video documental están haciendo un aporte fundamental en la visibilización, sensibilización y concientización acerca de la problemática de los derechos humanos y en la denuncia de las violaciones a éstos.
El cine y el video tienen la maravillosa facilidad de describir y mostrar contextos y documentar casos dentro de ellos que nos llevan a entender y a reflexionar que la no repetición de casos específicos de violaciones tiene una fuerte relación con la modificación de los contextos. Es decir, no depende de la conducta y del buen comportamiento individual y personal, sino del contexto favorable o desfavorable al respeto de los derechos humanos donde la persona se ubica. Refiere lo anterior a normas y valores dominantes, niveles de tolerancia, de impunidad, de corrupción, a la existencia y eficacia de las instituciones, a estructuras de poder, a los niveles de organización y participación ciudadana, a la cultura de la ilegalidad y a muchos otros elementos presentes en una sociedad, en una época determinada y que se convierten en caldo de cultivo propicios para la violación de los derechos humanos. La tolerancia a los feminicidios, a la pederastía, a la trata de personas, a la criminalización de la protesta social y a la limpieza social, la discrecionalidad en la aplicación de la justicia, la muerte de activistas civiles y sociales, los fraudes electorales, la precarización de las condiciones laborales de millones de trabajadores, ocurren en contextos sociales que requieren modificaciones profundas en varios ámbitos de las relaciones sociales, económicas, culturales, políticas, tecnológicas y científicas.
En una situación tan y crecientemente compleja cuáles son y podrían ser las aportaciones del cine y el video documental para modificar los factores económicos, sociales, culturales, políticos y religiosos que subyacen en la violación de los derechos humanos de las personas.
1.- Son un instrumento muy poderoso para que en un tiempo breve muestren un contexto y una situación individual o colectiva que deviene en injusticia, abuso, temor, enojo. Lo vimos con el caso de unos de los documentales ganadores en el 2008 del Encuentro de Contra el Silencio Todas las Voces que duraba sólo un minuto y mostraba la angustia previa a un desalojo de jóvenes.
2.- El desarrollo alcanzado por los medios audiovisuales y el crecimiento del acceso a los mismos permite una distribución y alcance masivo hacia los sectores poblacionales como las élites y las poblaciones de jóvenes.
3.- Se convierten en voces de las víctimas y contribuyen a la exigibilidad, a la justiciabilidad, a exponer y avergonzar, a proporcionar evidencias, a recrear las realidades injustas.
4.- Permiten también crear conciencia sobre conductas y actitudes personales que violan o contribuyen a la violación de derechos humanos en la vida cotidiana: en las familias, las escuelas, los lugares de trabajo, las instituciones públicas, los espacios públicos, en general. Nos hacen concientes de que en nuestra cotidianeidad nos volvemos perpetradores de violaciones a la dignidad de las personas: maltrato y desprecio a los cuerpos de seguridad, invisibilización de personas de mantenimiento y limpieza, distintas formas y expresiones de violencia intrafamiliar, maltrato entre profesores y alumnos, prepotencia y discriminación de “servidores públicos” hacia la población que deben atender; acoso sexual, violaciones en el tráfico de automóviles, maltrato a las poblaciones de servicios personales, etc. Todas esas pequeñas conductas cotidianas en las relaciones con otros, donde constantemente violentamos derechos y percibimos la vulneración de los nuestros.
5.- Son una poderosa herramienta para inducir el indispensable cambio cultural que se necesita para hacer de los derechos humanos un mapa de ruta para la evolución de nuestras sociedades.
En razón de lo anterior considero que el video y el cine documental podría contribuir a varías tareas que se deberían impulsar:
1.- Concientizar a las élites económicas, políticas y religiosas sobre qué son los derechos humanos y cómo en lo cotidiano ellas los están violando al explotar a sus trabajadores, pagándoles mal, al abusar de los consumidores con precios injustificados, al entregar productos de mala calidad y riesgosos, al ejercer de manera discrecional su poder, al imponer creencias religiosas como normas sociales, al denostar desde el púlpito a ciertas personas o grupos o al promover valores que no honran con sus conductas.
Es decir, ponerlos frente a sus inconsistencias, sus abusos, su imposición, su corrupción y su ausencia total de compasión.
2.- Concientizarnos a todos y todas sobre conductas cotidianas, que pensamos insignificantes y menores, pero que conllevan a la violación de los derechos humanos de terceros. Antanas Mokus quien fuera en dos ocasiones alcalde de Bogotá y ahora está contendiendo por la Presidencia de Colombia, utilizo modalidades novedosas y creativas para mostrar a los habitantes de esa ciudad las pequeñas violaciones que cometían al transitar por la ciudad haciendo que ante ellas otros ciudadanos mostraran tarjetas de premiación o sanción, o una zanahoria, que mimos y payasos se convirtieran en agentes de tránsito, por ejemplo. Mokus y varios otros alcaldes de ciudades de Colombia, produjeron cambios culturales profundos con medidas creativas e inteligentes que abatieron los altos niveles de violencia que caracterizaban a Bogotá o a Medellín.
De la serie de videos que me toco dictaminar como jurado en el Encuentro de 2008 de Contra el Silencio Todas las Voces, el que más me impactó fue un video de Brasil donde una alumno de la facultad de Psicología decide ponerse el uniforme del personal de limpieza de su Facultad y empezar a hacer tareas de aseo entre sus compañeros. El resultado es que nadie lo saluda pues el uniforme lo invisibiliza, así se transforma por su uniforme en un individuo que no merece ser reconocido, identificado, saludado.
En las urbes no saludamos, ni sonreímos a los seres humanos que encontramos a nuestro paso; no vemos a los policías, los carteros, los recogedores de basura, mucho menos platicamos con ellos; al subirnos a un autobús no saludamos al chofer, tratamos de subirnos antes que los demás, no concedemos el asiento a otros con mayor necesidad física, los adultos mayores nos volvemos invisibles y que decir de los pobladores indígenas o pobres.
La vida en las ciudades a pesar de la cercanía territorial, nos ha alejado cada vez más de nuestros congéneres. Tenemos miedo y desconfianza y nos aislamos. Se genera resentimiento, se acrecientan las distancias y se motivan las revanchas, por una espiral de agravios pequeños, sostenidos, continuos, que a veces concluyen en violencia.
Creo que el video y cine documental podrían contribuir a una revolución cultural en las conductas cotidianas al hacer concientes a las personas de sus malas actitudes frente a otros.
3:-Finalmente, continuar siendo las voces de todas las víctimas y grupos excluidos a quienes sistemáticamente se les niega el acceso a la justicia y que no tienen acceso a contar sus historias en los medios de comunicación masiva, concentrados por poderosos grupos económicos; ni tampoco conocen ni usan las modernas redes sociales; algunos inclusive manejan lenguas y desconocen el castellano.
Las posibilidades de los documentalistas de traer desde muy diversos territorios las muestras del abandono, de la precariedad de la vida, de la permanente injusticia y violación de derechos por los caciques y grupos locales de poder, de la violencia doméstica, de la indefensión e incertidumbre de muchos jóvenes, por ejemplo, a las entrañas de los centros de poder nacionales e internacionales, imposibilitan el continuar siendo sociedades donde no pasa nada y van ayudando a construir una conciencia de que o se cambia la profunda desigualdad, la exclusión, la discriminación, la pobreza y la negación y discrecionalidad en la aplicación de la justicia o el riesgo es convertirse en sociedades fallidas como nos está ocurriendo en mi país donde cada vez hay menos Estado y cada vez más violencia y delincuencia y una creciente violación de los derechos humanos sin consecuencias.
4.- En México estamos viviendo momentos críticos y de enorme tristeza y miedo. Pienso que los documentalistas también podrían contribuir a renovar la esperanza encontrando y mostrando situaciones e historias que nos hacen evidente que otro mundo es posible, pequeñas experiencias de solidaridad, de convivencia respetuosa, de sociedades que se apegan a la Ley, de niños y jóvenes que crecen y viven sin miedo porque tienen una sociedad de adultos que los protege y se preocupa por ellos, de mujeres que transitan en los espacios públicos y regresan a sus casas sin el temor de ser violentadas y agredidas por su condición genérica; de personas que ayudan y defienden a los migrantes que transitan por territorios cada vez más peligrosos; de legisladores que promueven legislaciones que ampliarán la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos; de experiencias exitosas como las de Palermo, Bogotá y Medellín donde se dio un salto cualitativo en el deterioro social; de ciudades donde se respetan los usos del suelo y conviven personas diversas en espacios con usos mixtos; donde las viviendas se construyen para los seres humanos que las habitarán y no para obtener inmensas ganancias, en fin donde se respetan los derechos humanos de todos y todas y es posible tener una vida buena.
Pero destacando cuáles son las aportaciones que las personas involucradas en esas experiencias tuvieron que hacer, las trayectorias que se tuvieron que seguir para lograrlo, de manera que vayamos entendiendo que somos sólo nosotros los que podemos cambiar las cosas participando, organizándonos, exigiendo colectivamente, revocando mandatos, proponiendo, en fin, impidiendo que los abusos, la impunidad y la corrupción continúen carcomiendo los debilitados cimientos de un edificio que está a punto del colapso.