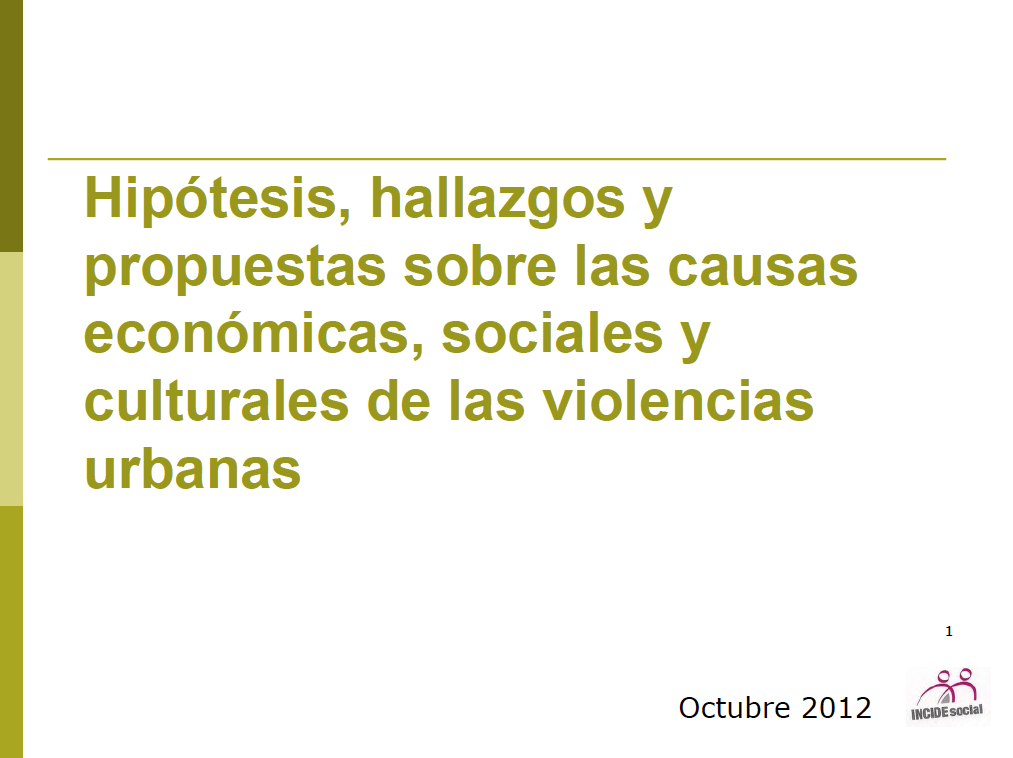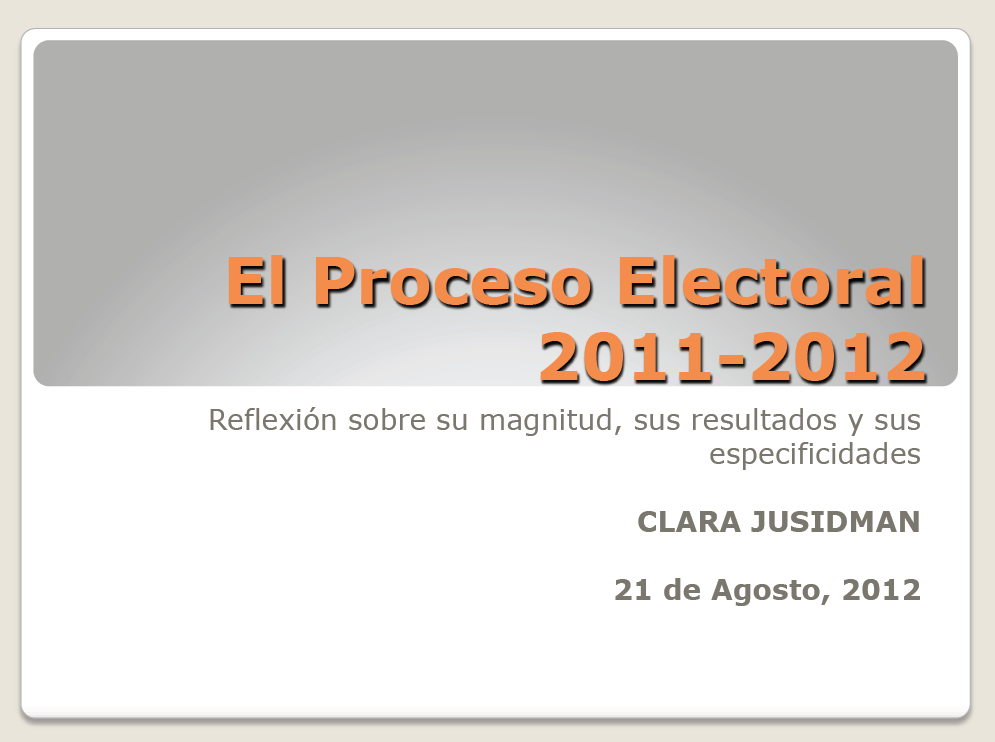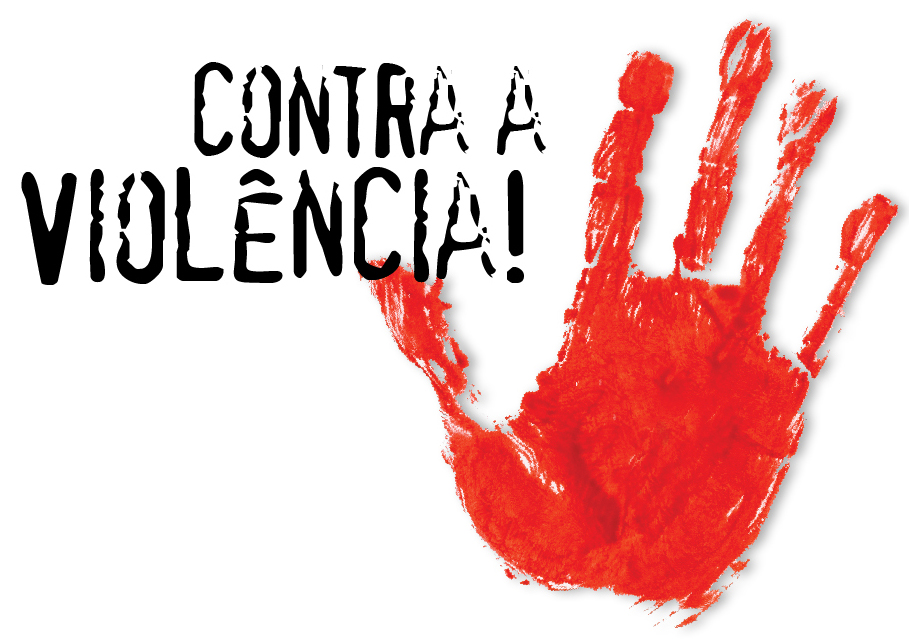INCIDE Social A.C.
Las ponencias presentadas en el Seminario Un Balance de las Elecciones de 2012 que se publican en este número de la revista fueron formuladas por un grupo de académicos y especialistas que desde hace varios años dan seguimiento a las elecciones en el país, pero que además han realizado un activismo cívico y editorial comprometido con la democracia en el país. Los textos muestran con claridad sus preocupaciones centrales y ayudan a entender mejor la complejidad subyacente en los procesos electorales y en las relaciones de los diversos actores participantes.
La evaluación de los ciudadanos respecto de la calidad del proceso electoral federal 2011-2012 difiere ampliamente. Como lo señala Alberto Aziz en su texto la percepción de un sector importante de la población es que la contienda no fue equitativa y estuvo plagada de intervenciones interesadas y de violaciones a la legislación frente a las cuales la institucionalidad electoral no fue capaz de dar certidumbre y confianza. Algunos estudiosos del tema perciben crecientes dificultades para desarrollar reglas y herramientas que permitan contener y sancionar esas intervenciones ilegales y violaciones pues se realizan en espacios privados con total opacidad y con la complicidad característica de los niveles de corrupción e impunidad que padecemos.
No obstante la diferencia de 3.3 millones de votos, 6.62%, entre el primer y segundo lugar para la Presidencia de la República y de la participación del 63.3 % de la lista nominal de electores -siete puntos porcentuales por encima de la registrada en 2006- muchas personas, no sólo las que apoyaron a los candidatos perdedores, quedaron con la percepción de que la contienda fue desigual. Además consideran que esa desigualdad se fue construyendo desde antes de que iniciara formalmente el proceso electoral en octubre del 2011.
No existe un consenso sobre lo ocurrido aun cuando los procesos básicos de organización y calificación de la elección se cumplieron con apego a la norma. Se instalaron las más de 143 mil casillas en todo el país y se integraron debidamente las mesas de funcionarios electorales, se efectuó una distribución apegada a la Ley de los tiempos en medios, y se realizó un monitoreo adecuado de los mismos con los límites que marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), se realizaron los debates previstos entre los candidatos, se efectuó un amplio recuento de votos (54.8%) mediante un trabajo intensivo y comprometido de los consejos distritales en un plazo muy corto, los procedimientos para tener cifras oportunas de los resultados como el conteo rápido y el PREP se llevaron a cabo sin problemas, se resolvieron múltiples procedimientos especiales sancionadores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal calificó y declaró válida la elección y otorgó las constancias de mayoría a los candidatos ganadores, etc. etc. etc.
Sin embargo, el control de varios de los factores intervinientes que desde la óptica de muchas personas no permiten considerarla como una elección equitativa está fuera de las atribuciones, posibilidades y tiempos de intervención de la institucionalidad electoral actual. En cada elección los partidos políticos ponen en práctica viejas estrategias como es el clientelismo o la recepción encubierta de recursos privados para desequilibrar la contienda y surgen nuevas modalidades como fue en esta ocasión, la construcción mediática de candidatos con mucha anticipación o el uso de las encuestas como propaganda. Como lo señala claramente Alberto Aziz en su texto y Ana Saiz lo menciona de algún modo, se trata de un ciclo en donde mediante reformas a la legislación electoral se busca prevenir la repetición de situaciones que desequilibraron la contienda electoral previa, se fortalecen los instrumentos y la institucionalidad, pero en cada nueva elección aparecen nuevas modalidades para obtener ventajas y se tiene que entrar de nuevo a reformar la legislación electoral. José Antonio Crespo considera que esa búsqueda de los partidos políticos y candidatos para obtener ventajas sobre sus competidores forma parte de los procesos democráticos y que se observa también en muchos otros países.
Aziz por su parte señala que cada elección se pone en disputa el modelo de reglas electorales con las que se compite. Se trata dice, de ciclos complicados que inician por elecciones que no terminan por resolverse en las instancias institucionales y que generan conflictos y luego llegan reformas para modificar las reglas y corregir los excesos y vacíos legales.
Si bien es cierto, que estos ciclos repetidos de elecciones-reforma legislativa- adecuación de las instituciones, han contribuido a una mejoría sostenida de las reglas, procedimientos e instrumentos para lograr elecciones competidas, equitativas y confiables es evidente que la organización de elecciones en México es cada vez más costosa tanto por los recursos legales como los ilegales que se utilizan y que muchas de las dificultades que se observan en los procesos electorales tienen que ver más con el contexto general del país. En este sentido el país enfrenta una corrupción generalizada, ausencia del imperio de la Ley, creciente captura de espacios del Estado y de territorios por poderes de hecho, dentro de ello destacadamente el crimen organizado, opacidad en el uso de recursos públicos especialmente por los gobiernos locales y persistencia de omisiones importantes de legislación en materia de telecomunicaciones, partidos políticos y lavado de dinero, por ejemplo. Es decir, en tal contexto deberíamos apreciar que el proceso electoral reciente pudo llevarse a cabo y fue posible realizarlo sin tropiezos graves en materia de violencia. finalmente como señala Aziz la elección fue legal pero no legítima entendida esta como la apropiación social de los procesos; sostiene que los procesos electorales llevan a un distanciamiento entre legalidad y legitimidad. En su artículo analiza las situaciones que afectaron la calidad y la legitimidad del proceso electoral reciente analizando varias paradojas.
Lo que parece evidente en varios de los textos de los autores de este número de Desacatos es que los cambios legales e institucionales y los procesos electorales mismos se alejan cada vez más de los intereses de los ciudadanos y de la protección, respeto y garantía de sus derechos políticos. Ana Saiz lo destaca al señalar cómo la reforma política del 2007-2008 disminuyó y acotó las posibilidades de intervención de los consejeros electorales ciudadanos al limitar su participación en comisiones del Instituto Federal Electoral (IFE) y permitiendo la participación de los partidos políticos en las mismas; quitándoles también la unidad de fiscalización de su control directo al otorgarle autonomía técnica y de gestión o al designar el Congreso al Contralor Interno del Instituto, y también sometiendo a los consejeros locales y distritales a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Desde mi óptica los consejeros ciudadanos a varios niveles de la estructura, además deben ahora destinar una gran cantidad de tiempo para dirimir los conflictos entre los partidos y los candidatos al tener que resolver los llamados Procedimientos Especiales Sancionadores en detrimento del tiempo que destinan a participar y dar seguimiento a la organización de las elecciones en todo el territorio nacional.
Si anteriormente eran pocos los consejeros electorales del Consejo General que recorrían el país y los distritos electorales para constatar lo que efectivamente estaba sucediendo en el terreno, el agobio que ahora tuvieron para resolver los conflictos entre partidos políticos y confrontar la presión ejercida sobre ellos por representantes de los medios de comunicación, los alejo más del contacto con toda la estructura ciudadana y profesional del IFE que es la que realmente organiza todo el proceso. Esto a la larga se convierte en un problema de pérdida de integración y sentido de cuerpo de los ciudadanos y funcionarios electorales con respecto a la institución, pues en muchas ocasiones tienen que afrontar circunstancias muy difíciles e incluso riesgosas ante amenazas de los representantes de los partidos políticos y de los poderes de hecho locales, así como conflictos entre los propios consejeros ciudadanos y los miembros del servicio profesional electoral.
En el mismo sentido sobre la creciente desvinculación de la legislación electoral con la protección de los derechos de los ciudadanos Ana Saiz en su artículo realiza un análisis detallado y con varios ejemplos para probar que las disposiciones incluidas en la mencionada Reforma Electoral respecto al recuento de votos, asunto nodal en el conflicto postelectoral del 2006, no se hicieron para darle seguridad a los ciudadanos de que sus votos se contaron y se contaron bien. Nuevamente se trata de disposiciones para que los partidos políticos y los candidatos puedan controvertir los resultados de casillas específicas o para obligar a recuentos en donde una vez ratificados los resultados originales, proceden a buscar la eliminación de casillas argumentando deficiencias con el propósito último de cambiar los resultados de las votaciones, ello a costa de invalidar votos de los ciudadanos.
Es decir, los procesos electorales están cada día más secuestrados por las cúpulas de los partidos políticos y las élites económicas y sociales pues son estos actores quienes se distribuyen las candidaturas al Congreso y a los poderes ejecutivos, ejercen presión y con frecuencia intervienen en las decisiones de las instituciones electorales y se esfuerzan por inducir el voto mediante presiones.
Los ciudadanos en cambio, poco o nada participan en la selección de los candidatos de los partidos, ni aun siendo miembros activos de estos y no tienen derecho a conocer los curriculum de esos candidatos a fin de ejercer un voto informado, como lo han mostrado las investigaciones realizadas por el Comité Conciudadano para la Observación Electoral[1]. Además padecen las campañas electorales con incontables espots y no se atiende su exigencia por un mayor número de debates para conocer las posturas de los candidatos. Aquellos ciudadanos que tienen posiciones subordinadas por cuanto a su trabajo o a sus ingresos son sujetos de presión para decidir por quién votar. Todos enfrentan el riesgo de que sus votos sean invalidados por las disputas entre partidos o candidatos y terminan siendo gobernados y representados por integrantes de las élites y de los poderes de hecho, que se encargan de gobernar y legislar colocando sus intereses particulares por sobre los colectivos.
El hartazgo que tal situación ha venido generando en la población fue retomado por los jóvenes universitarios del movimiento #YoSoy132. El artículo de Jorge Alonso expone con claridad y detalle las razones del surgimiento del Movimiento, el contenido y el origen de sus demandas, su expansión y articulación en todo el territorio y con otros movimientos sociales, sus formas alternativas de organización, sus mecanismos pacíficos, lúdicos y creativos de protesta y las estrategias para enfrentar la represión. A pesar de ser un movimiento de jóvenes rechazan centralmente las formas de hacer política y ejercer el poder de las administraciones priistas y por lo tanto, enfocaron su protesta contra el candidato presidencial de ese partido y contra los consorcios televisivos que obstaculizan la democratización de los medios de comunicación es decir lo que Jesús Cantú llama la pluralidad interna y externa de medios.
La falta de equidad en la contienda electoral
Ahora bien, cuatro parecen ser las razones esgrimidas para considerar que no fue una elección equitativa: primero la estrategia y los recursos puestos en práctica desde el 2006 por los consorcios televisivos para colocar en el imaginario de los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de toda la colectividad de que sólo había un candidato viable para ser presidente, es decir, la construcción mediática de un candidato; en segundo lugar una cantidad tal de recursos destinados por los partidos y sus aliados a las campañas políticas que se rebasaron los límites establecidos por ley y dentro de ello, la incorporación de recursos provenientes de fuentes privadas y de gobiernos locales en apoyo a las campañas; en tercer lugar, prácticas compartidas por todos los partidos de compra de votos e inducción de votantes y finalmente, el papel jugado por las empresas encuestadoras que más que informar contribuyeron a orientar los votos.
Las evidencias aportadas a las instituciones electorales sobre diversos incidentes registrados durante el proceso y detectados por los mismos consejeros distritales del IFE, por los observadores ciudadanos nacionales e internacionales, por los diversos partidos y por jóvenes del Movimiento #YoSoy132 no fueron lo suficientemente contundentes como para conducir a una anulación del proceso. Así lo declaró el Tribunal Electoral del Poder Judicial al emitir su dictamen sobre las impugnaciones y quejas recibidas en torno a la calidad y legalidad de la elección.
Varios miembros del Movimiento #Yo Soy132 decidieron convertirse tardíamente en observadores después de comprobar que sus protestas en contra de las mentiras, la simulación y la corrupción de los medios de comunicación y de los poderes fácticos no cambiarían el triunfo del candidato impulsado por estos.
Entre varios ciudadanos quedó la percepción de que si bien, todos los partidos incurrieron en faltas de apego a la Ley y en el clientelismo, las instituciones electorales no hicieron lo suficiente para profundizar en la investigación de los incidentes que les fueron informados mediante quejas y denuncias, ni actuaron de oficio ante la sospecha de falta de equidad en la contienda, por el interés y la prisa por declarar válida la elección.
Tres de los textos incluidos en este número de la Revista hacen referencia a algunos aspectos que generaron la percepción difundida sobre falta de equidad en la contienda y contribuyen con información, argumentos y dudas.
El texto de Jesús Cantú al analizar la información sobre los candidatos presidenciales difundida por los dos noticieros más vistos de TELEVISA y TV Azteca y en tres periódicos de circulación nacional: El Universal, La Jornada y Reforma concluye que la igualdad política en la competencia electoral fue vulnerada por la intervención de los consorcios televisivos en favor de una candidato desde antes de iniciarse el proceso electoral. Al revisar el número de notas, su duración, su tono y su distribución en el tiempo, durante tres periodos desde el 1 de abril de 2011 hasta el 1 de julio del 2012 concluye que en la televisión no existe ni pluralismo interno ni externo y que seguramente tienen una gran influencia en la orientación del voto por el elevado porcentaje de mexicanos que se informan principalmente por este medio. De acuerdo a la ENCUP[2] 2012 se trata del 76% de los mexicanos. Respecto de los medios escritos observados concluye que si bien no existe pluralismo interno, si se encuentra pluralismo externo al favorecer cada uno de ellos en mayor o menor medida, a un candidato o a un partido. Sin embargo, de acuerdo a la misma Encuesta solamente el 5.4% de la población tiene ese medio como su principal fuente de información. Con los datos que sustentan el análisis de este autor, aunque limitada a pocos medios de comunicación de gran influencia, existe evidencia de que la balanza llegó cargada a las elecciones en razón de la estrategia de los medios de comunicación, principalmente las televisoras, de colocar a Enrique Peña Nieto como el candidato presidencial que triunfaría.
Por su parte, José Antonio Crespo en un minucioso análisis y con una acuciosa argumentación sustentada en el análisis de información busca mostrar el por qué la izquierda no logra llegar al poder. Desmenuza varias de las impugnaciones presentadas por el Movimiento Ciudadano con miras a la anulación de la elección. Señala las inconsistencias en las posiciones sostenidas en diferentes momentos por el Movimiento Ciudadano y principalmente por su candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Así mientras en un momento de la campaña alienta AMLO a los electores a aceptar los regalos y beneficios que les son ofrecidos a cambio de su voto, uno de los principales puntos de su demanda ante las instituciones electorales se relaciona con la compra e inducción del voto.
Crespo descarta con datos sobre la intención del voto y sobre la posición de los electores frente a los diferentes candidatos, la posibilidad de que la diferencia de más de tres millones de votos entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto tenga su origen en una gran operación de compra de votos y en otras estrategias para alterar la voluntad de los electores. Muestra como el candidato de la izquierda llegó a la contienda con mayor rechazo de los electores (negativos) que apoyos (positivos) y cómo estaba obligado a remontar el alejamiento de los electores independientes que habían votado por él en la elección del 2006. Sostiene que muchos de ellos dejaron de apoyarlo por sus actos posteriores a la elección y por su desconocimiento de la institucionalidad, aún cuando los partidos de izquierda habían participado en su desarrollo.
Crespo cuestiona la estrategia de campaña de AMLO y en general de la izquierda, que se dirige fundamentalmente a sus votantes duros y aleja a los votantes independientes más mesurados, menos radicales y menos anuentes al conflicto y también más volátiles. Está convencido de que la única manera de que la izquierda llegue al poder radica en que sus estrategias de campaña logren suficientes votos de los electores independientes en niveles tales que les permita superar la desventaja proporcional que tienen en materia de votantes duros, comparativamente con los otros dos partidos. Para este autor lo ocurrido en la elección del 2012 respecto de la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar se relaciona con una mala estrategia política de los partidos de izquierda, más que con el peso que pudieron tener las anomalías registradas y denunciadas por el Movimiento Ciudadano.
La pregunta que cabría hacerse es si es posible pensar en elecciones equitativas, igualitarias y transparentes en México, donde se permita a los ciudadanos elegir de manera libre e informada y asegurar que su voto será respetado, dada la profunda desigualdad existente en el país, el déficit de ciudadanía social y civil que padecen millones de mexicanos, el grado de concentración del poder económico y de los medios electrónicos de comunicación, la presencia de conspicuos poderes de hecho que se han colocado por encima y han capturado a los partidos y a los políticos, el manejo cupular y la ausencia de vida y prácticas democráticas en los partidos políticos y en varias organizaciones sociales y la presencia de corrupción diseminada y compartida.
Tres situaciones marcaron la elección pasada: el retorno del PRI al poder después de doce años de gobiernos panistas de baja calidad democrática y elevados niveles de corrupción, el surgimiento espontáneo del movimiento de jóvenes universitarios #Yo soy 132 y la profunda crisis del PAN, después de haber estado en el poder.
Considero que otra situación que se constató es la captura de los procesos electorales por las cúpulas de los partidos políticos y por los poderes de hecho situación que fue ampliamente denunciada por el Movimiento #YoSoy132. Ni los militantes de los partidos políticos, mucho menos las y los ciudadanos tuvieron intervención en la postulación de candidatos, ni a la presidencia de la República ni al Congreso; un número creciente de legisladores elegidos son representantes de intereses particulares de grupos económicos, de fracciones partidarias y seguramente, incluso del crimen organizado. Las elecciones tienen cada vez menos que ver con la vida y decisión de las personas y son usadas para legitimar decisiones previamente tomadas por las élites para preservar sus intereses.
Difícilmente lograremos elecciones en las que confluya la legalidad y la legitimidad en un entorno tan poco propicio. Es cada vez más claro que no basta hacer cambios a la legislación e instituciones electorales para corregir vacíos y excesos cometidos en la elección previa. Ese modelo se ha agotado y resulta altamente costoso. Es necesario entrar a una revisión profunda de la institucionalidad en la que operan actualmente todos los agentes interesados en el acceso al poder incluyendo al menos la legislación que regula la vida de los partidos políticos, las actividades políticas y de cabildeo de las empresas, las organizaciones y los gobiernos, las leyes relativas a la participación y organización ciudadana, las relacionadas con el crimen organizado, con las telecomunicaciones y los servicios financieros en el país.
Un aspecto central es rescatar la institucionalidad electoral en todo el país y ponerla en manos de ciudadanos y ciudadanas independientes que puedan realizar una función de arbitraje profesional, equilibrada y equitativa; asimismo separar la atención a la de conflictividad entre los contendientes de la organización de los procesos a fin de garantizar igualdad en las contiendas. La creación de un Instituto Nacional de Elecciones como fue propuesto por el Comité Conciudadano en 2007[3] parecería una vía interesante para abatir además el costo de los procesos electorales.
[1] Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C. (2006) Por un Congreso con rostro. ¿Qué representan los que quieren representarnos?, México,D.F.; Comité Conciudadano para la Observación Electoral/INCIDE Social (2011), Observación de las instituciones electorales en el proceso 2008-2009. Consejo General del IFE y Tribunal Electoral del Poder Judicial pág. 119 y 158, México D.F.
[2] Encuesta Nacional de Cultura Política
[3] Comité Conciudadano para la Reforma Electoral/INCIDE Social A.C. (2007) Propuesta Ciudadana para la reforma Electoral, México, D.F.