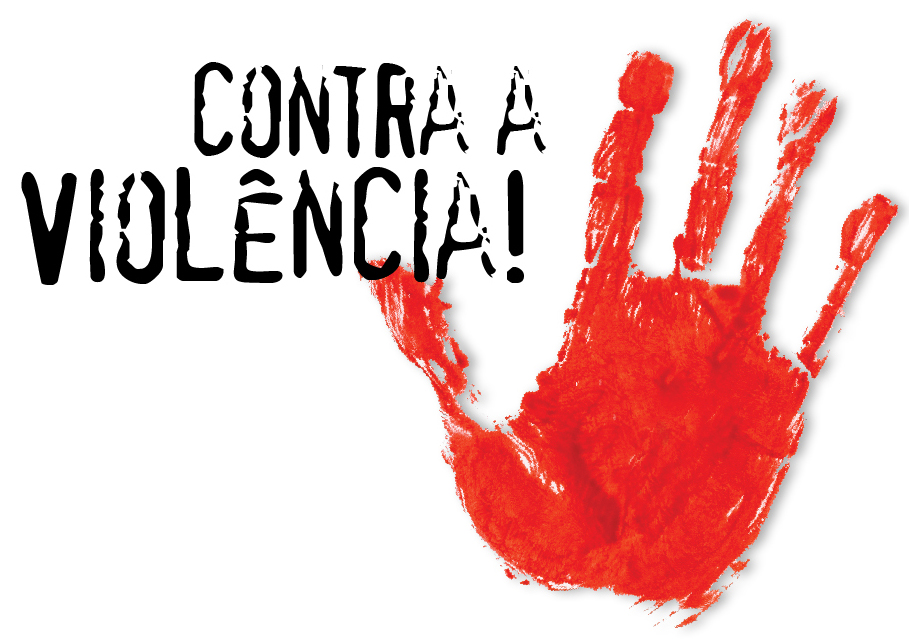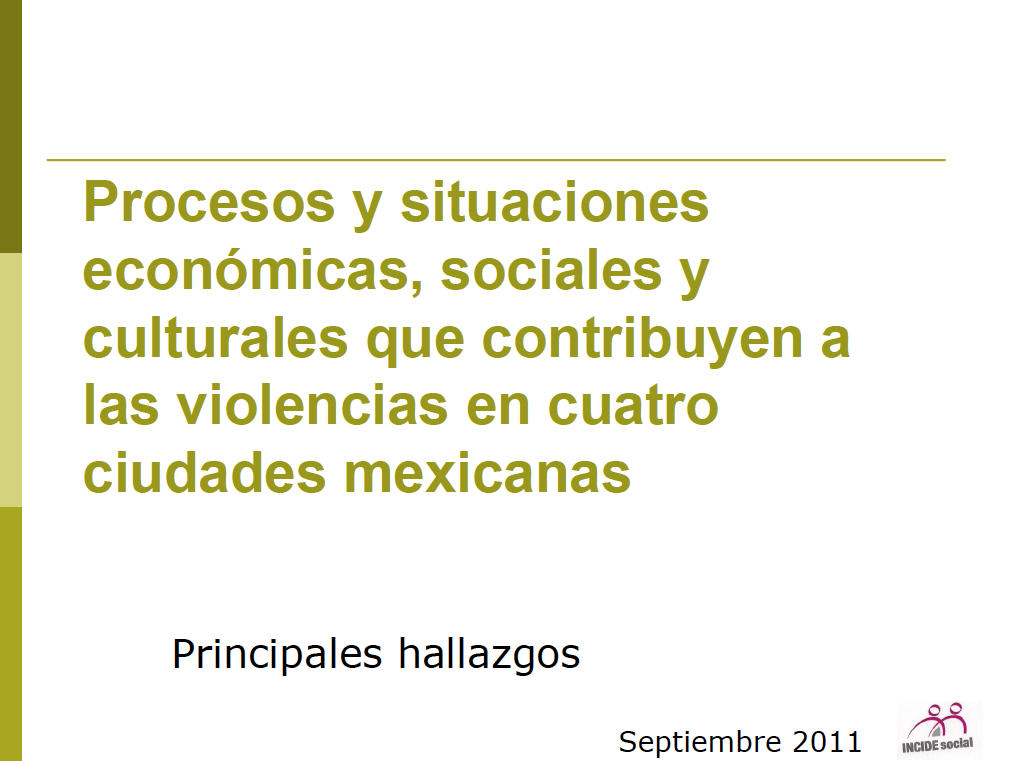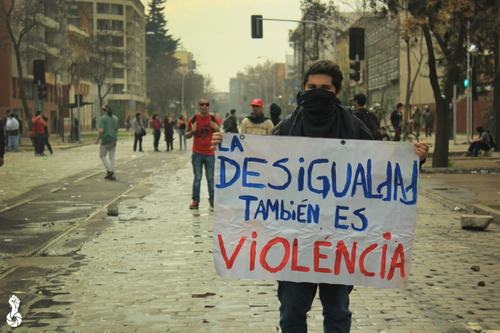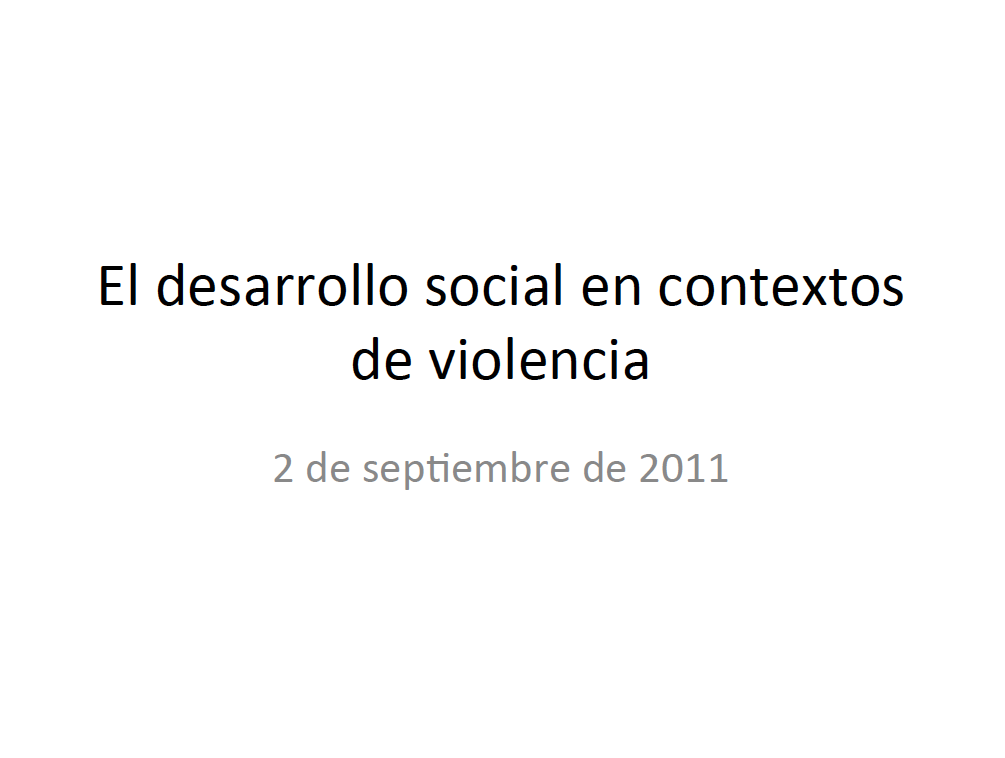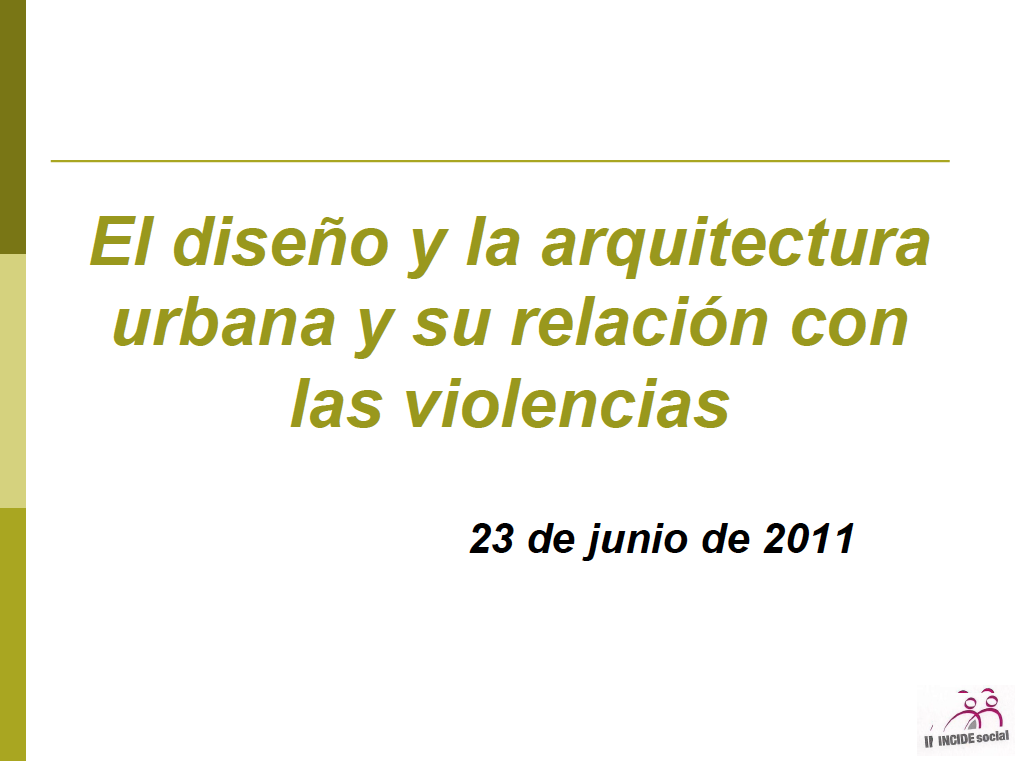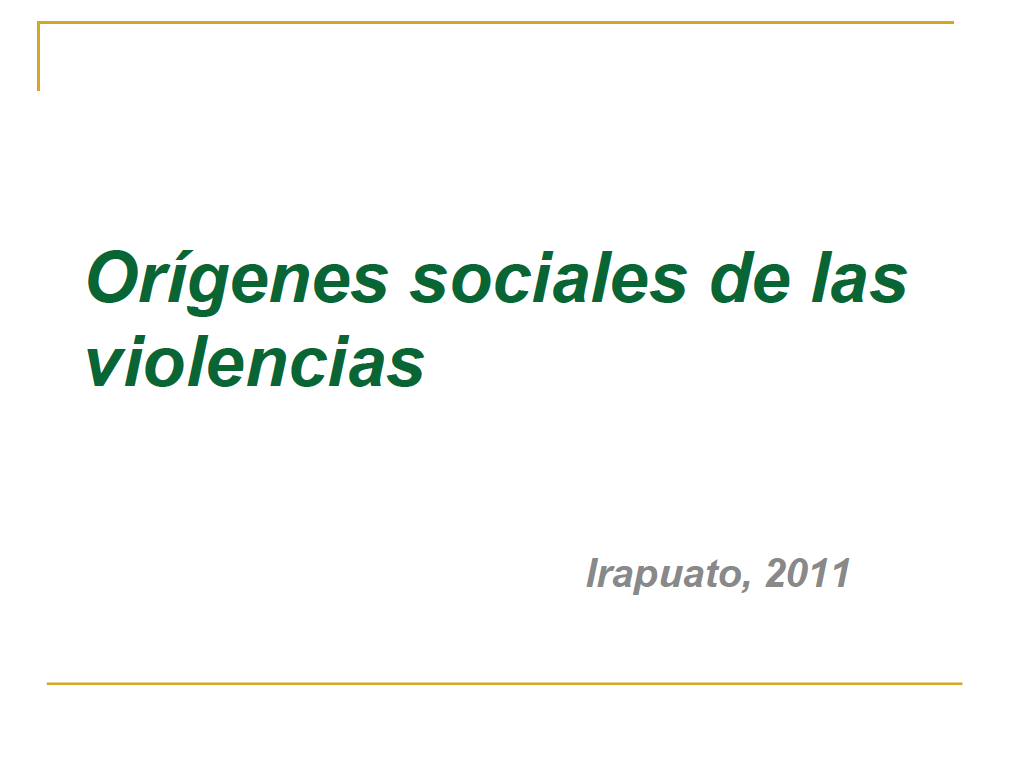Las investigaciones promovidas y apoyadas por INCIDE Social A.C. en varias ciudades y municipios se fundamenta en las siguientes hipótesis
- Que los procesos de modernización e individuación afectan y son afectados por transformaciones que están ocurriendo en los agentes de socialización de los seres humanos, fundamentalmente las familias, las escuelas, los grupos de pares, (incluyendo los ámbitos del trabajo) y los medios de comunicación. Es decir, hay cambios en la forma de construcción y desarrollo de los seres humanos.
- Que esos procesos también afectan y se ven afectados por las transformaciones en los procesos de construcción de identidades colectivas y solidaridades sociales. Es decir, hay cambios en la forma de construir comunidad.
- Que en el caso mexicano esas transformaciones en las formas y procesos de construir seres humanos y comunidad han destruidos los mecanismos de contención individual y social que permitieron un cierto orden social.
- Que la desigualdad, la impunidad generalizada, el estancamiento económico y el desmantelamiento del Estado han impedido la construcción de ese nuevo orden social que teniendo en cuenta la creciente complejidad y diferenciación social establezca normas de convivencia en donde las reglas del juego sean iguales para todos y todas.
- Que por lo anterior las violencias son construcciones económicas, sociales, culturales e inclusive, políticas
- Que existen factores precursores, de riesgo y detonadores que al ser reconocidos es posible actuar sobre ellos mediante intervenciones sociales y políticas públicas de prevención social oportunas, relevantes, pertinentes y articuladas.
- Que asimismo existen en la sociedad factores de contención que operan para evitar que el conflicto devenga en violencia y daño y que impulsando, apoyando y extendiendo esos factores es posible prevenir, mitigar o revertir situaciones de violencia.
El propósito de los ejercicios diagnósticos que promueve INCIDE Social es prevenir, evitar, reducir, mitigar y revertir mediante herramientas sociales, económicas y culturales, los daños en vidas, integridad y bienestar humano que derivan de las violencias social y de género.
El estudio realiza una revisión de la relación que guardan las violencias con los procesos y situaciones que se observan en el territorio estudiado en los campos del desarrollo urbano, demográfico y de la vivienda; la evolución del capital social y las transformaciones de las familias; las oportunidades del empleo y los ingresos de las personas y las familias; la disponibilidad y acceso a diversos servicios sociales como educación, salud, recreación, cultura y deporte; los patrones y prácticas de discriminación, el papel que juegan los medios de comunicación, la cultura de la legalidad que prevalece y la disponibilidad y eficacia de las instituciones de seguridad y acceso a la justicia. Asimismo se alienta a investigar la forma como las violencias están afectando y se manifiestan en la evolución de los ámbitos estudiados. Por ejemplo: la violencia doméstica, el bullyng, los ataques a los medios de comunicación, entre otros.
INICIDE Social ha procurado y postulado que las investigaciones deben ser realizadas por equipos locales de investigadores, vinculados a centros académicos de investigación y docencia con miras a ir introduciendo la perspectiva de violencias en los trabajos de las distintas disciplinas.
Por la naturaleza de los fondos públicos que se han dispuesto para realizar estos ejercicios diagnósticos se ha contado con plazos muy cortos para su realización. Los equipos de investigación verifican en un periodo menor a un año, las hipótesis sobre la relación entre las violencias y los factores económicos, sociales y culturales subyacentes, mediante la revisión bibliográfica y hemerográfica y la realización de entrevistas a informantes clave y de grupos focales.
Algunos de los principales hallazgos se sintetizan a continuación.
1.- Por cuanto al crecimiento urbano y la desigualdad
1.1.- En los últimos 30 años, las ciudades mexicanas han crecido en forma anárquica, expansiva, segmentada y dispersa en el territorio lo que determina crecientes presiones y tensiones en la vida de sus habitantes. Bajo la presión de migraciones campo-ciudad e interurbanas que se acentuaron a partir de 1980 en la búsqueda de oportunidades de ingreso y empleo de la población y frente a la liberación del mercado de tierras con las modificaciones al artículo 27 constitucional de 1992, las ciudades se han extendido en forma horizontal siguiendo un modelo extensivo y disperso ampliándose muy rápidamente el territorio urbano con poca densidad de construcciones. La mayor presión demográfica la han experimentado las ciudades de frontera y las de desarrollo turístico.
1.2.- La falta de planeación y regulación del desarrollo urbano, la práctica de especulación con terrenos urbanos y la corrupción en la gestión urbana han provocado
- Desarrollos suburbanos aislados (formales e informales) y carentes de calidad urbanística;
- Insuficiencia y rezagos sostenidos en materia de redes de agua, de energía, drenaje, alumbrado, servicios comerciales y sociales y de seguridad, pavimentación y vialidades de acceso
- La instalación de viviendas precarias en terrenos de alto riesgo o de reserva ecológica y recarga de acuíferos;
- Lotes baldíos salpicados por diversas zonas del área urbana que obedecen a estrategias de especulación de sus dueños y generan serios riesgos para los pobladores
- Alianzas entre empresas inmobiliarias y funcionarios públicos en donde la inversión del estado contribuye al desorden y a la especulación urbana.
- La separación en las ciudades entre zonas de trabajo, zonas de servicios y zonas de vivienda que complican los traslados y afectan la seguridad
- La ausencia e insuficiencia de servicios sociales y la creciente deslocalización de los existentes respecto de los nuevos desarrollos de vivienda.
- Modelo de movilidad urbana que privilegia el uso del automóvil y genera aumento de accidentes y muerte de personas.
- La insuficiencia y saturación de vialidades y el desorden en el tráfico urbano
- La insuficiencia, mala calidad, alto costo y concentración en la propiedad del transporte público urbano. Modelo de gestión que promueve la irresponsabilidad de los operadores de los vehículos.
- Un abuso de los recursos hídricos disponibles en el territorio circundante
- Serios problemas en la calidad del agua, el aire y la energía eléctrica provocados por la distribución espacial de las empresas e industrias.
- El aumento de fenómenos naturales como sismos, ciclones y tormentas tropicales que se convierten en desastres naturales de gran impacto por la aglomeración urbana y que afectan de manera desigual a los pobladores de bajos ingresos.
Las consecuencias son la inseguridad en la tenencia y respecto de los riesgos físicos de las viviendas; incertidumbre y falta de acceso a servicios fundamentales para la vida que generan enojo y conflicto; congestionamiento vial; riesgosos, costosos y prolongados traslados de la población con aumento del estrés, del cansancio, la conflictividad, la violencia y la reducción del tiempo disponible para la vida personal y familiar; la destrucción del medio ambiente, el aumento en la insuficiencia y desigual distribución del abasto de agua y la distribución desigual de los costos en vidas y bienes de los desastres naturales. Aumento en el número y daño de los accidentes viales.
1.3.- Numerosos desarrollos inmobiliarios en los últimos quince años con viviendas muy pequeñas, ausencia de espacios y servicios públicos y comerciales y alejados de la ciudad, que aumentan la conflictividad doméstica y comunitaria. El retiro del Estado como promotor y constructor de viviendas; la disminución de una política de construcción social de viviendas y la privatización de los desarrollos inmobiliarios con apoyos públicos, han determinado el sacrificio de la calidad y el tamaño de las viviendas y de los desarrollos mismos, por la cantidad de unidades construidas. Los recientes desarrollos inmobiliarios se han convertido en terrenos propicios para el cultivo de la violencia en todo el país. No es posible llevar una vida en familia armónica en viviendas tan pequeñas y sin espacios públicos suficientes. Los jóvenes tienden a buscar espacios para encontrarse y algunos toman las calles, los parques, los camellones, etc.
Además al estar muchos de los nuevos desarrollos inmobiliarios alejados de la ciudad y de los centros de trabajo, el transporte hacia ellos resulta costoso y riesgoso pues en varios casos las personas tienen que caminar por parajes deshabitados, con mayores riesgos para las mujeres. Esa lejanía provoca asimismo, que muchos compradores nunca ocupen sus casas, o que en su momento las abandonen, lo que conlleva a la creciente presencia de viviendas abandonadas y “canibalizadas” que con frecuencia sirven como guarida de delincuentes y de actividades ilícitas.
1.4.- La concentración de la desigualdad del ingreso y de la riqueza en territorios urbanos contiguos. Los pobladores de altos ingresos con los de bajos ingresos conviven y se encuentran cotidianamente en la ciudad, aún cuando sea sólo en las calles o como consumidores y trabajadores de diversos servicios. Lo mismo ocurre con los grupos proveniente de etnias distintas que viven en zonas específicas de las ciudades.
Las ciudades se han segregado o “ghettizado” ampliándose cada día nuevas modalidades de encerramiento y protección amurallada de las viviendas de los habitantes de altos ingresos que en ocasiones están rodeadas de zonas de bajos ingresos.
A esta segregación “activa” de las poblaciones de altos ingresos se suma una segregación “pasiva” que deja a las poblaciones pobres y a los grupos étnicos confinados en amplias zonas, generalmente en las orillas de la mancha urbana, sin mezcla social y étnica y alejadas de los servicios y equipamientos urbanos. Las mujeres pobres, migrantes, indígenas son las mayores víctimas de estos confinamientos.
La conducta violenta, prepotente y desconsiderada de muchas personas de altos ingresos y de sus trabajadores al circular por las calles o al acudir a servicios y comercios públicos que muestran patrones y prácticas discriminatorias, agudizan el conflicto.
Estas conductas y la segregación espacial generan resentimiento y malestar, debilitan la posibilidad de diálogo entre grupos diversos, impiden la convivencia y la creación de tejido y cohesión social. Se constituyen en un factor de riesgo de enfrentamiento social ante eventos detonadores como catástrofes naturales, actos delincuenciales o crisis de abasto.
1.5.- La segregación y desigualdad en el acceso a servicios urbanos (alumbrado, recolección de basura, agua potable, vialidades, etc.), educación, salud, cultura, deporte, recreación, seguridad pública y acceso a la justicia. A la segregación espacial se suma una segregación en el acceso, disponibilidad, calidad y pertinencia de diversos servicios públicos entre estratos sociales y zonas de las ciudades que podría sintetizarse como servicios públicos ausentes, insuficientes y de mala calidad para las poblaciones y colonias de bajos ingreso frente a servicios urbanos y públicos suficientes y de mejor calidad para las zonas de ingresos medios y altos. Los estratos populares obreros y de clase media baja, acuden a servicios proporcionados por el sector público como educación y salud, saturados y crecientemente deteriorados, en tanto que los estratos medios y altos utilizan servicios ofrecidos por el mercado, no necesariamente de mejor calidad, pero menos saturados. Incluso se constata la existencia de políticas que dan preferencia a las zonas de ingresos medios y altos en el despliegue de servicios públicos de protección y seguridad, abandonando la atención de las colonias marginadas, populares y de clases medias bajas.
2.- De la calidad y disponibilidad de servicios públicos
2.1.- La falta de actualización y pertinencia de los servicios públicos sociales, de seguridad y de acceso a la justicia, respecto de las necesidades y realidades de la diversidad de la población que se concentra en las ciudades. Hay un grave déficit en la disponibilidad de servicios públicos para la atención de la salud. En general, hay problemas de suficiencia de servicios y de calidad en la atención. En particular, el crecimiento de la infraestructura no es proporcional al aumento progresivo de la población no derechohabiente y la derechohabiente enfrenta servicios precarizados e ineficientes.
Son crecientes los requerimientos no atendidos de hombres y mujeres, de personas pertenecientes a diversos grupos sociales, de edad, de condición de discapacidad, de orientación sexual, de origen cultural y de condiciones de exclusión y discriminación lo que determina que aspectos fundamentales para la convivencia y el desarrollo armónico de las personas, las familias y las comunidades no se atiendan o recaigan fuertemente en las familias. Se trata a manera de ejemplos, de ausencia de suficientes espacios, infraestructura y servicios para la juventud, los adultos mayores y las personas con discapacidad; de servicios para la atención de problemáticas de salud mental comunitaria, de atención a la violencia familiar; de programas para la inserción de migrantes y poblaciones indígenas a la vida urbana, de orientación para el empleo y la capacitación, entre otros.
La reducida capacidad de las familias para enfrentar las nuevas problemáticas psico-afectivas y los nuevos riesgos derivados de la modernidad, las transformaciones demográficas y de la vida urbana, acrecientan las tensiones y hacen que se detonen conflictos que escalan en conductas violentas y destructivas. Pese a que parece reconocerse la creciente aparición de trastornos mentales en la población de las ciudades, los esfuerzos para dar servicios psiquiátricos y psicológicos son aislados y de difícil acceso para las poblaciones de ingresos medios y bajos. Ya no basta por ejemplo, contar con servicios de salud en general sino que se requiere de servicios de salud física y mental específicos para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos mayores o para las personas con discapacidad. Existe una escaza capacidad, estratégica y de infraestructura, para atender las necesidades de salud mental de la población, acrecentadas por el mayor temor y miedo de los habitantes frente a la violencia y por aumento de víctimas directas e indirectas de la violencia. Este es un tema que afecta a las mujeres y a los niños que sufren traumas diversos ante la pérdida por desaparición o muerte de sus compañeros, padres y hermanos.
Ya no es suficiente el desarrollo de estancias infantiles sino que es necesario crear también facilidades para la atención de adultos mayores y de personas con discapacidad, o para atender al número creciente de indigentes en las ciudades.
Los servicios de seguridad pública y de acceso a la justicia tienen que reconocer la existencia y desarrollar capacidades para la atención de nuevos delitos que no sólo afectan la propiedad de las personas sino su vida, su libertad y su salud como son la trata y el tráfico de personas, la extorsión , el secuestro, el lenocinio, la pornografía, la explotación y abuso infantil, etc.
2.2.- Desconfianza de los ciudadanos por ineficiencia y corrupción en los aparatos de seguridad en las ciudades. La ciudadanía no confía en los cuerpos policíacos. El porcentaje de delitos que no se castiga es muy alto. La mayoría de los delitos no llega al conocimiento de las autoridades porque no se denuncia y, no se denuncia, porque los cuerpos policíacos y los ministerios públicos no inspiran confianza. La otra parte de los delitos, los que sí se denuncian o se persiguen por oficio, tampoco se castigan porque la policía y los Ministerios Públicos son ineficientes y corruptos. El círculo de la impunidad refleja una situación de hecho provocada por la ineficiencia de las corporaciones policíacas que no captura a los delincuentes, el Ministerio Público no integra adecuadamente las averiguaciones previas pues su personal es insuficiente para atender la demanda social y deja libre a los delincuentes, en tanto que el sistema carcelario no readapta a los delincuentes y se encuentra saturado y ampliamente rebasado, principalmente con jóvenes de los sectores pobres, primodelincuentes y por delitos menores.
Los aparatos encargados de la seguridad fallan en su responsabilidad por ineficiencia atribuida a la corrupción, mala coordinación interinstitucional, problemas en su organización interna e incluso mal diseño constitucional que provoca confusión conceptual de sus funciones. A ello se suma, la falta de recursos materiales y personal poco calificado, desequilibrio en la tasa de cobertura, deficientes ingresos y prestaciones sociales, procesos de reclutamiento y selección inadecuados así como bajos niveles de profesionalización y formación. En síntesis, hay una ausencia de carrera policial real.
- La crisis económica y el acceso a empleo e ingresos
3.1.- La crisis económica y de empleo y la violencia están determinando que en algunas ciudades en la frontera norte como Ciudad Juárez se esté experimentando una reducción de la población total y el abandono de viviendas. A raíz de la crisis económica en curso y de la violencia hacia las empresas de todo tamaño como la extorsión, el cobro de piso y el secuestro, ocurre una pérdida importante de empleos y de fuentes de ingreso legales lo que impulsa a las familias y a las personas a emigrar, a retornar a sus lugares de origen o a involucrarse en actividades ilegales para sobrevivir. En Ciudad Juárez se detecta empobrecimiento e incluso hambre entre las familias. Las familias de ingresos medios y altos que pueden hacerlo cambian su residencia a las ciudades colindantes de Estados Unidos (El Paso, Chulavista) La mayor parte de población que ha llegado a las ciudades de la frontera norte en los últimos años en busca de empleo o que esperan migrar hacia los Estados Unidos de América, se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, porque sus posibilidades de éxito se han reducido sustantivamente y son ahora sujetos de extorsiones y abuso para el cruce de la frontera.
3.2.- La violencia en las relaciones de trabajo. En las industrias maquiladoras y de exportación los criterios de competencia y reducción de costos rigen las relaciones entre los agentes que intervienen en la producción. Los trabajadores se convierten así en insumos para la producción y pierden su calidad de seres humanos que tienen vidas personales y familiares. Su régimen de contratación, horarios, remuneraciones, incentivos e intensidad del trabajo se rigen por las necesidades del mercado y poco consideran las regulaciones laborales.
Los trabajadores acaban siendo tratados como una mercancía que es buscada por los compradores de acuerdo a las necesidades de la producción: si son mejores las mujeres para cierto tipo de industrias, los enganchadores salen a la búsqueda de mujeres para su contratación; si son hombres jóvenes sólo contratan a este tipo de trabajadores y desechan a los hombres mayores de 40 años. Si hay una fuerte demanda de productos por el mercado, los enganchadores salen a diversas regiones en búsqueda de trabajadores que llevan a las ciudades a ser expuestos como mercancías para los posibles compradores. Si hay una reducción de la demanda de productos se procede a despedir trabajadores, se hacen paros técnicos, se modifican las jornadas y horarios de trabajo, etc. Se aprovecha para despedir a trabajadores con mayor antigüedad y derechos.
Las relaciones son sumamente flexibles de acuerdo a los requerimientos del mercado. Así, la vida de las personas y la organización de las familias pasa a tener una dependencia total de lo que ocurre en el mercado de productos; las personas pierden el control sobre sus tiempos y la posibilidad de decidir sobre su vida personal y familiar. Las bajas remuneraciones conllevan a la inserción de un mayor número de miembros de los grupos familiares en el trabajo y en actividades generadores de ingreso en detrimento de los tiempos destinados al cuidado y a la educación.
En algunas ramas de actividad económica, particularmente las de mayor capacidad exportadora, se facilita aún más el ejercicio de la violencia contra los trabajadores. En estas ramas se agudizan fenómenos como restricciones para impide una auténtica sindicalización, generación recurrente de contratos de 28 días de trabajo por dos de descanso con trabajadores de hasta nueve años de antigüedad, se concentran las contrataciones bajo esquemas de outsourcing y se generan procesos de discriminación laboral diversos, especialmente por motivos de edad y sexo. Prevalecen las pruebas de embarazo, no solo en la industria maquiladora, sino también en la administración pública municipal.
La flexibilidad, la inseguridad, la pérdida de libertad, la ausencia de conciliación entre trabajo y familia y condiciones precarias de trabajo en actividades formales de exportación, subyacen como un importante factor precursor de la violencia social en las ciudades maquiladoras.
3.3.- Desaparición del modelo familia-escuela-trabajo-seguridad social-familia que acompañó el desarrollo del país hasta los años ochenta. La evolución económica y social del país ha aumentado las dificultades para las poblaciones juveniles de seguir una trayectoria de vida que les asegure un nivel de bienestar y una vida decente por largos años, por lo que muchos optan por vivir bien, poco tiempo, aun cuando tengan que realizar actividades de alto riesgo. Los jóvenes optan por migrar, insertarse en actividades informales, muchas veces ilegales o a aceptar actividades dentro del crimen organizado. Para las nuevas generaciones ya no se concreta la trayectoria social de obtener un certificado educativo, para ingresar a trabajar en actividades formales, en trabajos permanentes y obtener con ello la protección de la seguridad social y formar una familia.
Desde hace varias décadas excepto en las ciudades fronterizas y turísticas antes de la crisis actual, la oferta de empleo en actividades formales no ha crecido en consonancia con la presión de los jóvenes que entran al mercado de trabajo. Incluso la precarización de las ocupaciones en el sector formal constituyen un elemento de desaliento para ocuparse en ellas.
En las ciudades de frontera la existencia de mercados de trabajos abiertos e inclusivos para el sector de baja calificación pero bastante limitados para el sector calificado, tienen repercusiones en las actividades de los jóvenes: proporcionalmente los jóvenes trabajan más y estudian menos que en las otras ciudades mexicanas. En este sentido, no existen incentivos fuertes para seguir estudiando, porque no se dan muchas oportunidades para los trabajadores más calificados y aún las retribuciones en ese mercado son insuficientes.
Paulatinamente la cultura del trabajo y de la educación en el imaginario juvenil se ha venido sustituyendo por la cultura del pasarla bien y de la obtención de dinero e identidad incorporándose a actividades delincuenciales. No se piensa en el futuro, la flexibilidad, la incertidumbre y la volatilidad rigen sus vidas. La cultura de consumo “narco” se vuelve una forma de pertenencia al colectivo: objetos de marca, relojes lujosos, cirugías plásticas, formas de tratar a las mujeres, etc.
4.- Las familias y los grupos de población
4.1.-La estructura y organización de las familias también como construcciones que derivan de la realidad social, económica y cultural de los entornos, se están modificando de manera notable.
Se está reduciendo la presencia de familias nucleares –padre, madre e hijos- están creciendo los hogares en los cuales está ausente alguno de los padres; o aquéllos conformados por la unión de parejas cada uno con su correspondiente prole. Así mismo, se observa la mayor presencia de hogares de corresidentes –que no tiene parentesco- y de personas que viven solas. También se verifica la presencia de varias generaciones conviviendo en un mismo hogar. Se observa un aumento de las uniones libres. Lo anterior impacta las relaciones genéricas e intergeneracionales, los mecanismos de comunicación y de toma de decisiones, la transmisión de saberes para la vida y los hábitos y los tiempos destinados a la crianza y cuidado. Todo ello, sin el acompañamiento de políticas públicas de familias que entiendan y apoyen las transformaciones que se están dando en los roles de género y en las relaciones intergeneracionales.
La dinámica y estructura del mercado laboral y las diversas estrategias de obtención de ingresos han provocado cambios importantes en las relaciones familiares. Estas alteraciones del tiempo y la energía de la población trabajadora de las familias han dejado en un segundo plano las funciones de protección y atención a los menores, y la transmisión de saberes, valores y conductas. Se registra una precarización de la economía del cuidado con consecuencias negativas para la formación de los seres humanos
4.2.- Las mujeres urbanas de sectores medios y pobres asumen mayores cargas de trabajo y aparecen cada vez más, como el pilar de las familias. En un contexto de familias en transformación y de crecientes dificultades para acceder al empleo y al ingreso, las mujeres toman cada día más responsabilidades aún las de tipo económico y de sostenimiento de los grupos familiares, en comparación con los varones, Esta situación las coloca con tal nivel de demanda y presión que viven estresadas, cansadas y con frecuencia, deprimidas, enojadas y frustradas.
4.3.- Vulnerabilidad, exclusión y criminalización de los jóvenes. Buena parte de la población joven que reside en las ciudades está viviendo una situación de desinterés por la vida y por la superación, como producto del abandono del que han sido objeto por parte de la población adulta: sus padres, que han tenido que laborar en condiciones poco ventajosas para las familias, otros adultos con funciones educadoras como son los maestros, los sacerdotes y pastores y los gobiernos, que han privilegiado el desarrollo económico y desatendido el social. Los jóvenes en general, y varios grupos de éstos en particular son discriminados, abusados, maltratados y criminalizados por las fuerzas de seguridad y sufren una persecución constante por sus propuestas diversas (skatos, cholos, emos, grafiteros, etc.). Enfrentan además la ausencia de políticas urbanas juveniles que los consideren y los escuchen y que les resulten relevantes ante sus realidades concretas..
4.4.- La pérdida de valor e interés por la educación formal
Existen mayores dificultades para que los jóvenes permanezcan en la escuela, pues la deserción crece conforme se desarrolla la trayectoria educativa. Hay un problema manifiesto de falta de pertinencia y relevancia de la educación en secundaria y el bachillerato respecto de la vida actual y futura de la juventud urbana. Los jóvenes parecen mostrar un desencanto con la escuela y han dejado de verla como un camino a seguir para encontrar oportunidades de trabajo e ingreso estables.
La creación de nueva infraestructura educativa no responde a procesos de presión como la transición demográfica y al aumento de los años promedio de escolaridad. La insuficiencia de disponibilidad de escuelas aumenta en las ciudades conforme crece el nivel educativo. Situación que se agudiza en el bachillerato.
Muchos maestros son poco considerados y tienen miedo, evaden una posible función de asesoría en asuntos en los que están involucradas actitudes y emociones de los estudiantes. Tampoco son asumidos como un ejemplo de moralidad, pues los jóvenes no consideran que su discurso, por ejemplo en la cuestión de la formación en valores, sea congruente con actitudes de presión, amenaza, chantaje o doble moral que ven y sufren de parte de ellos. Lo que pretenden enseñar no es congruente con sus conductas personales.
5.- La cultura en las relaciones sociales
5.1.- Existe un desarrollo precario y desigual en el territorio de capital social y de participación ciudadana y una presencia de capital social negativo vinculado al crimen organizado. Las autoridades federales, estatales y municipales no se han preocupado por incentivar la formación de organizaciones ciudadanas y por promover y convocar a la participación social. Se registra un número reducido relativamente de organizaciones civiles en las ciudades estudiadas, con excepción de algunas ciudades como Juárez y Tijuana. Sin embargo, la mayor parte de las organizaciones sociales que trabajan a favor de la comunidad limitan sus tareas a propósitos específicos –religiosos, asistenciales, deportivos, etc.- y no hacen por coordinarse con otras en la construcción de un tejido social que pueda tener peso en la toma de decisiones. Es decir, las ciudades no cuentan con capital social suficiente como para revertir el deterioro de las relaciones sociales que se observa. Y en el caso de las que si lo tienen, no existe suficiente coordinación entre las organizaciones que permita acciones de mayor impacto.
Las redes del crimen organizado generan un capital social negativo ofreciendo protección, empleo e ingresos a las personas, familias y comunidades que colaboran con ellos en las colonias de las urbes.
5.2.- Imposición de visiones y valores conservadores, de cultura de la ilegalidad y de modelos aspiracionales de consumo por las élites económicas, religiosas y políticas. En varias de las ciudades estudiadas predomina la imposición de normas, valores y conductas conservadoras (macho, mocho y criollo en Guadalajara; la casta divina y blanca en Mérida) que determinan situaciones y prácticas de intolerancia, discriminación, exclusión e incluso criminalización, de todas aquellas personas y grupos de población que no se ajustan al modelo que pretenden imponer. Las instituciones y los cuerpos de seguridad asumen esos modelos y criminalizan a aquellas personas que no se apegan a los mismos. Es la utilización de la fuerza del Estado acorde a preconcepciones de tipo cultural y de moral privada impuestas por las élites urbanas.
Los grupos que sufren el autoritarismo, la rigidez y la violencia que conllevan las visiones culturales conservadoras son las mujeres, los jóvenes en sus diversas expresiones, los indígenas, las poblaciones LGBTTTI y los migrantes. La discriminación socioeconómica se manifiesta fuertemente en algunas zonas y territorios. Con ello se genera una fuerte tensión e incluso, confrontación y conflicto, entre la preservación de valores tradicionales y conservadores y las transformaciones que se experimentan en las sociedades urbanas abiertas y expuestas a los mercados mundiales de consumo de productos culturales.
Así mismo, la cultura de la legalidad en algunas ciudades estudiadas se ha venido construyendo a través de las trasgresiones históricas a la legalidad que se han ido aceptando y que no han mostrado consecuencias para quien las realizan por la ausencia del Estado de Derecho y el precario desarrollo de instituciones del Estado. Así, las ciudades de frontera fueron creciendo a través de la instalación de actividades y la oferta de servicios que estaban prohibidos o eran ilegales en Estados Unidos; en otros casos, ciertas actividades ilegales se contemplan y justifican como opciones de atracción turística y de generación de ingresos para los gobiernos municipales, como los juegos de azar y los casinos por ejemplo, en torno a la feria de San Marcos, en Aguascalientes. La riqueza de algunas familias de las élites urbanas provienen de ese tipo de actividades, o bien de la especulación con la tierra que es otra forma de trasgresión, de negocios donde se soslayan los marcos legales como el contrabando y la venta de mercancías y productos pirata o que se obtienen mediante la corrupción y el control de servidores públicos o de posiciones del sector gobierno como son las aduanas o las notarías. La práctica de la ilegalidad de integrantes de los sectores de altos ingresos y de la clase política, sin consecuencias y con evidente éxito y prosperidad personal y familiar, genera también un modelo de patrón de conducta para la población.
En el mismo sentido, los patrones de consumo de productos y servicios son impuestos por las élites urbanas vinculadas a los mercados internacionales, convirtiéndolos fundamentalmente mediante su exhibición en los medios de comunicación, en modelos aspiracionales para las poblaciones de ingresos medios y bajos y principalmente, para las poblaciones jóvenes. Lograr una cierta apariencia y poseer bienes lujosos o emblemáticos del poder, se convierten de este modo en factores precursores de conductas violentas.
La naturalización de la cultura de los narcotraficantes que encuentran semejanzas con la de las élites urbanas, contribuye también a la reproducción de este modelo cultural materialista y subordinador.
5.3.-Creciente utilización de la nota roja en los medios de comunicación para ampliar sus audiencias y sus ganancias. Los medios de comunicación han encontrado en la nota policíaca una forma de incrementar su audiencia, destinándole cada vez mayor espacio y haciéndola cada vez más sensacionalista y amarillista. El manejo de los medios de estas noticias si bien se corresponden con un aumento de la violencia criminal, trivializa otros tipos violencias como la de género. Además contribuye a naturalizar la violencia al asumirse ésta como parte de la vida cotidiana y a aumentar el miedo e inseguridad en la población.
La concentración de los medios de comunicación en pocas manos, aún al nivel de los estados y las ciudades frente a una institucionalidad del Estado debilitada, dificultad cualquier tipo de control sobre extensión, contenido y forma de presentación de la nota roja.
También es cierto que la comunidad de periodistas y comunicadores es una de las que más ha visto afectada su libertad de expresión por la vía de las amenazas, las desapariciones forzadas, el secuestro y los asesinatos, situación que también ha incidido en la forma y profundidad de la información sobre actos violentos y de corrupción..
Algunas propuestas de orden general
Se requiere de una urgente reforma urbana que inicie reordenamiento territorial de las ciudades, bajo un esquema de planeación coordinada mediante consejos de planeación urbana participativa. Es urgente una reforma municipal que aumente las capacidades institucionales de los gobiernos locales y el desarrollo de mecanismos de auditoría, transparencia, rendición de cuentas y contraloría social.
La debilidad y la desarticulación de los gobiernos locales en ciudades densamente pobladas y con dinámicas aceleradas de crecimiento y expansión, obligan a una reforma de la gestión e institucionalidad de los gobiernos de las ciudades. Exige una revisión profunda de los gobiernos municipales desde su duración, sus responsabilidades, sus atribuciones, su estructura y organización, sus presupuestos y la calidad de sus servidores públicos. Pasa necesariamente por revisar las formas de articulación y colaboración entre gobiernos municipales y estatales de zonas conurbadas y áreas metropolitanas. Resulta inviable continuar presuponiendo que gobiernos municipales débiles y desarticulados van a ser capaces de conducir la vida de urbes crecientemente complejas y diversificadas que superan el millón de personas.
En tanto se logran los cambios institucionales de fondo, es urgente definir e imponer una normatividad con perspectiva humana a los nuevos desarrollos inmobiliarios de vivienda y aplicar una política y programas de desarrollo y regulación del transporte público urbano. La movilidad urbana no puede estar centrada en el uso del automóvil. La redensificación en cuanto a infraestructura, la ocupación de los terrenos baldíos mediante sanciones a sus dueños, la recuperación de espacios públicos y la creación de reservas territoriales para el desarrollo de servicios sociales y ambientales es otro aspecto urgente para el futuro de las ciudades, en términos de reducción del estrés, el conflicto y la violencia y en una perspectiva de reconstrucción del sentido de identidad y del tejido social urbano.
La reforma urbana necesitaría ser acompañada del desarrollo de una política social urbana con participación comunitaria que establezca, desarrolle y sostenga en el largo plazo programas y servicios en materia psicoafectiva, cultural, alimentaria, de salud y educación. Es necesario lograr una mejor distribución de los servicios sociales en los territorios de las ciudades de acuerdo con las características y problemáticas específicas de las poblaciones circundantes. Todo ello con miras a formar ciudadanía y generar cohesión social.
Para ello es necesario desarrollar y recuperar la infraestructura social, revisar y actualizar los modelos de atención en salud, educación, cultura, recreación y deporte; formar profesionistas y promotores capacitados en la gestión de nuevos y pertinentes servicios y fortalecer la institucionalidad que garantice la operación de los nuevos servicios con eficiencia, sustentabilidad y permanentemente actualización respecto de las transformaciones demográficas, familiares y comunitarias. Hay muy diversas y creativas opciones para la recuperación de espacios públicos y para la utilización de herramientas culturales, de recreación y deportivas con el propósito de recuperar tejido social, generar solidaridad y cohesión social y promover una cultura de paz, sobre todo entre los jóvenes y la infancia.
Dada la situación de crisis y de catástrofe humana en que se han convertido algunas ciudades, como es el caso emblemático de Ciudad Juárez, es necesario que se contemplen un fondo para programas de emergencia social que incluyan acciones de atención y mitigación de daños de carácter inmediato para enfrentar situaciones de empobrecimiento, hambre, desplazamientos, enfermedades, orfandad, discapacidades por armas de fuego y ausencia de empleo e ingresos. Son acciones como el establecimiento de comedores comunitarios, de cocinas populares, dispensarios y consultorios médicos, asignaciones familiares a las familias de víctimas de la violencia, atención psicológica a mujeres, infancia y juventud y de creación de empleos temporales.
Para algunas ciudades sería necesario hacer un replanteamiento de sus opciones de desarrollo económico, dada la volatilidad, inseguridad y comportamiento cíclico de la industria maquiladora, por ejemplo. Estas opciones deberían poner como un criterio central la posibilidad de conciliar la vida económica y de trabajo de las personas con su vida personal y familiar y revalorar el aporte que hace la economía del cuidado en la construcción de seres humanos.
La creciente carga de las mujeres en la vida de las familias debe ser apoyada con programas que ayuden a la economía del cuidado y redistribuyan las cargas entre géneros, generaciones e instituciones públicas y privadas. El desarrollo de empresas de proximidad destinadas a proporcionar servicios a seres humanos en condiciones de vulnerabilidad o discriminación como es el cuidado y atención de adultos mayores, de personas con discapacidad, a población migrante y a grupos indígenas; servicios de vigilancia y seguridad comunitaria o promoción de actividades culturales y recreativas, pueden constituirse en una opción de empleo y desarrollo para muchos jóvenes.
El desarrollo de una política de familias que parta de reconocer la diversidad de estas, las constantes transformaciones que viven y la existencia de relaciones genéricas e intergeneracionales que deben fundamentarse en los derechos de cada uno de los integrantes del grupo, conduciría al desarrollo de servicios y productos que faciliten la vida en familia en relaciones democráticas y de respeto, y apoyen el papel fundamental que estas tienen en la socialización de los seres humanos.
Parecería impostergable desarrollar una estrategia y programas para y con las poblaciones juveniles urbanas. No es posible aceptar y continuar con programas de limpieza social que criminalizan y destruyen a los jóvenes, ni con estructuras culturales, sociales y económicas que los empujan a la exclusión, a la marginación y a la delincuencia o al suicidio y la autodestrucción. La construcción de referentes positivos, de un sentido de futuro y de vida que se constituyan en opciones para los modelos aspiracionales actuales de muchos jóvenes basados en la inmediatez y la cultura delincuencial, es una tarea urgente para la viabilidad del país.
La reestructuración y depuración de los cuerpos de seguridad y de justicia es un requisito para recuperar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad pública y para abatir los índices de criminalidad y delincuencia que agobian a las ciudades.
Finalmente, es tarea de todos los habitantes de las ciudades participar y desarrollar las organizaciones civiles y sociales y sus articulaciones que contribuyan a una participación más comprometida con el desarrollo saludable y democrático de los espacios urbanos. Las autoridades y los partidos políticos tienen la obligación de desarrollar políticas públicas para generar un ambiente más propicio para el desarrollo de la participación y organización ciudadana y la formación de redes.
Desde la mirada de las intervenciones de tipo social, cultural y económico para enfrentar las situaciones de violencia o la expansión de éstas se requieren tres tipos de programas: El desarrollo de programas de prevención social para las ciudades y municipios que aún no son afectadas gravemente por las violencias; programas de mitigación en territorios donde el surgimiento de las violencias es incipiente y programas de recuperación donde las violencias son extremas y las intervenciones sociales deben ser protegidas con la presencia de los cuerpos de seguridad.
Sin embargo, el problema más estructural que encuentra sus manifestaciones más conflictivas en las ciudades es la desigualdad económica y social que caracteriza a la sociedad mexicana. En el origen de muchos de los factores que son precursores y detonadores de violencia social urbana, la desigualdad juega un rol central y requiere ser enfrentada si se quiere tener una sociedad viable. Los países que han sido más exitosos para reducir las desigualdades son aquellos que han fundamentado su desarrollo en el reconocimiento de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de sus poblaciones. Logran generar identidades colectivas y solidaridades sociales y desarrollan relaciones de confianza y compromiso cívico. Los Estados organizados bajo regímenes que privilegia el respeto a los derechos humanos construyen ciudadanía social, política y económica y consolidan la cohesión social y la democracia y se encuentran en los niveles más altos de desarrollo humano.
Mientras las élites económicas, sociales y culturales no asuman que sus conductas displicentes, discriminadoras y excluyentes, así como la prevalencia de la desigualdad social que sustenta sus niveles de riqueza y la impunidad de la que gozan son causa eficiente de las violencias que vive la sociedad mexicana será muy difícil revertir la situación y evitar que esa violencia se convierta en una situación crónica.
[1] Este trabajo intenta sintetizar los principales hallazgos de cinco investigaciones apoyadas y promovidas por INCIDE Social A.C. y realizadas por equipos de investigadores locales en las áreas metropolitanas de Ciudad Juárez en 2003-05 y 2010 y en las de Aguascalientes, Tijuana y Guadalajara en 2010. La propuesta metodológica fue formulada por un equipo de INCIDE Social y ha sido utilizada como base para la realización en 2011-12 de diagnósticos sociales en varios municipios con recursos del SUBSEMUN por muy diversas empresas consultoras, equipos de investigadores y organizaciones civiles.