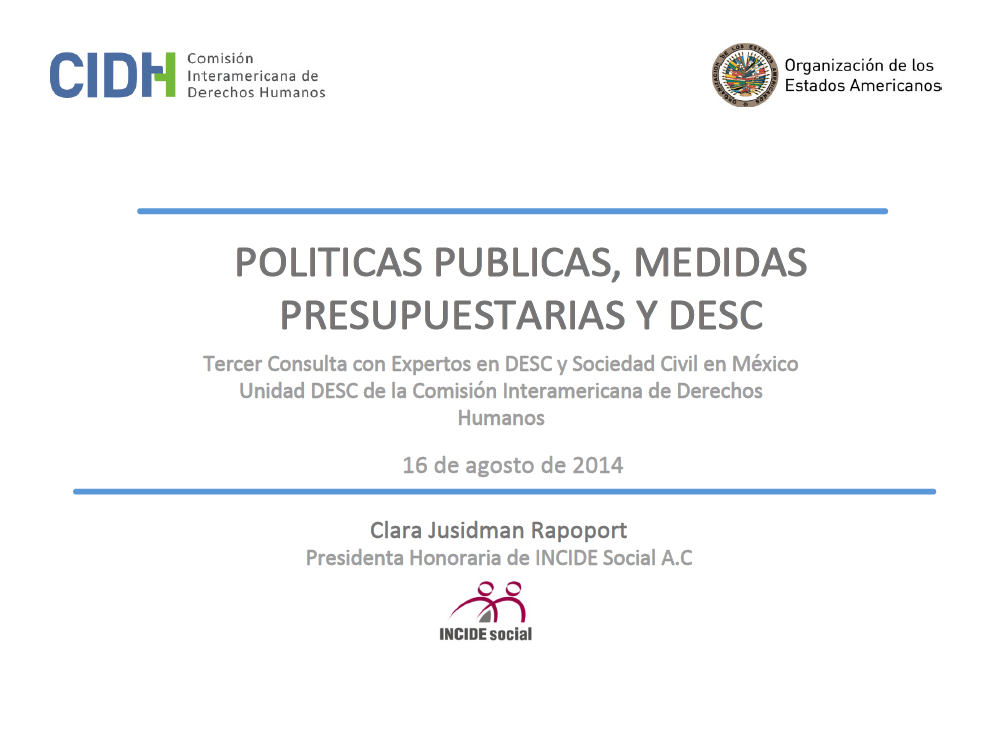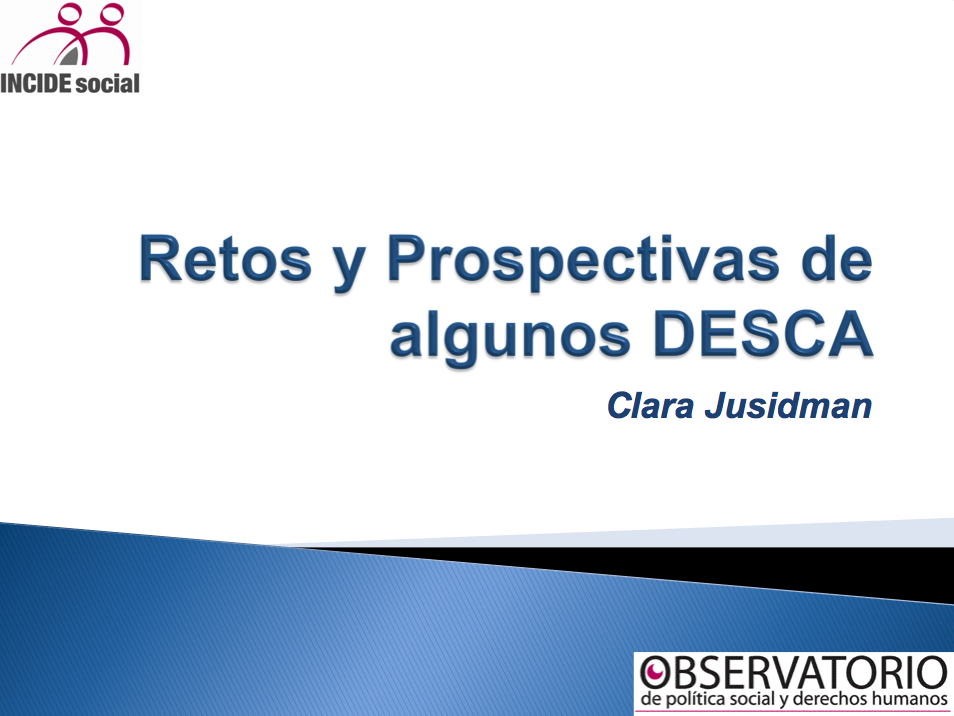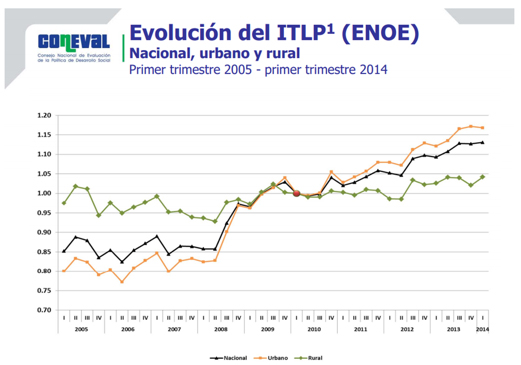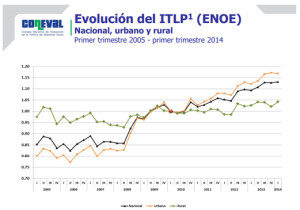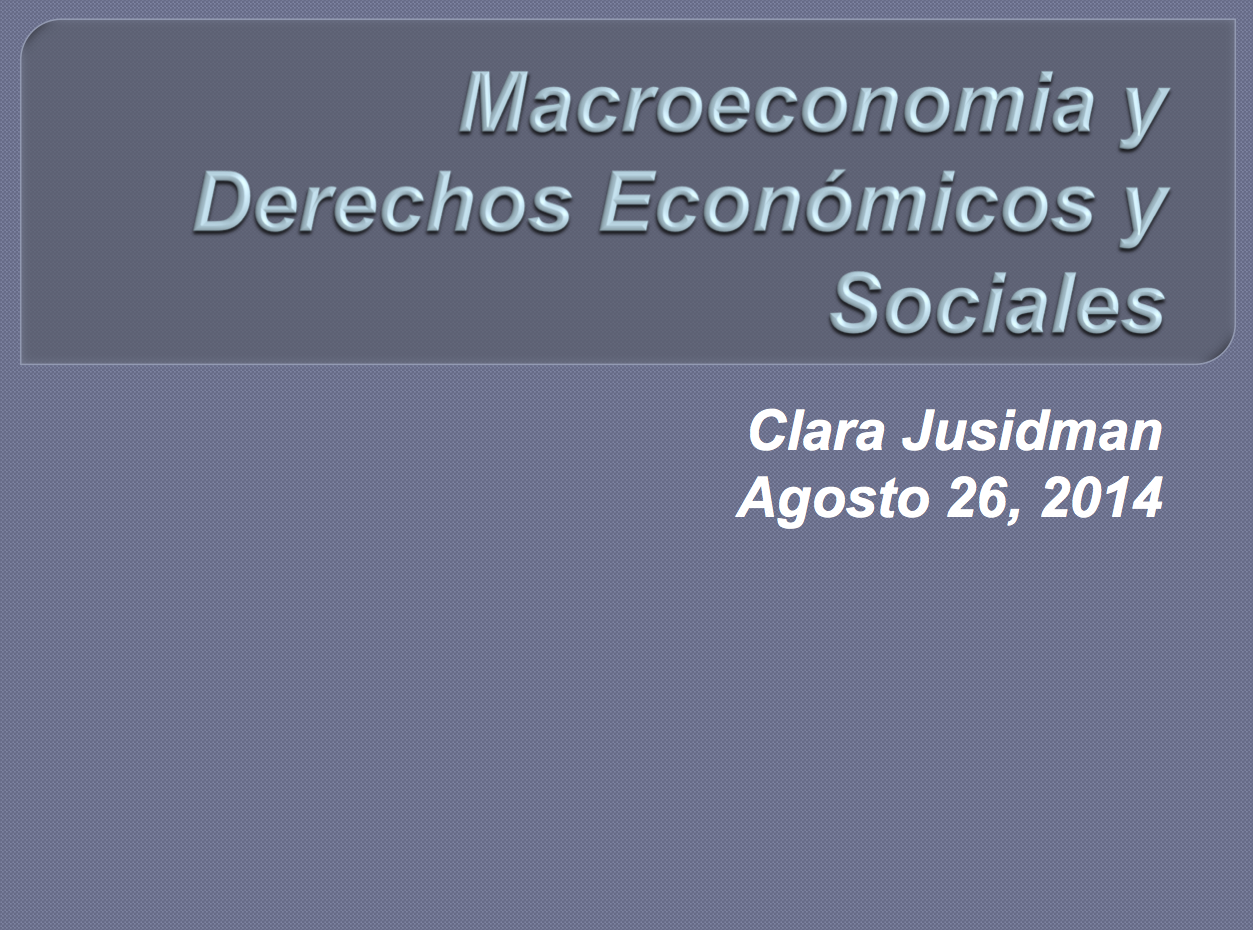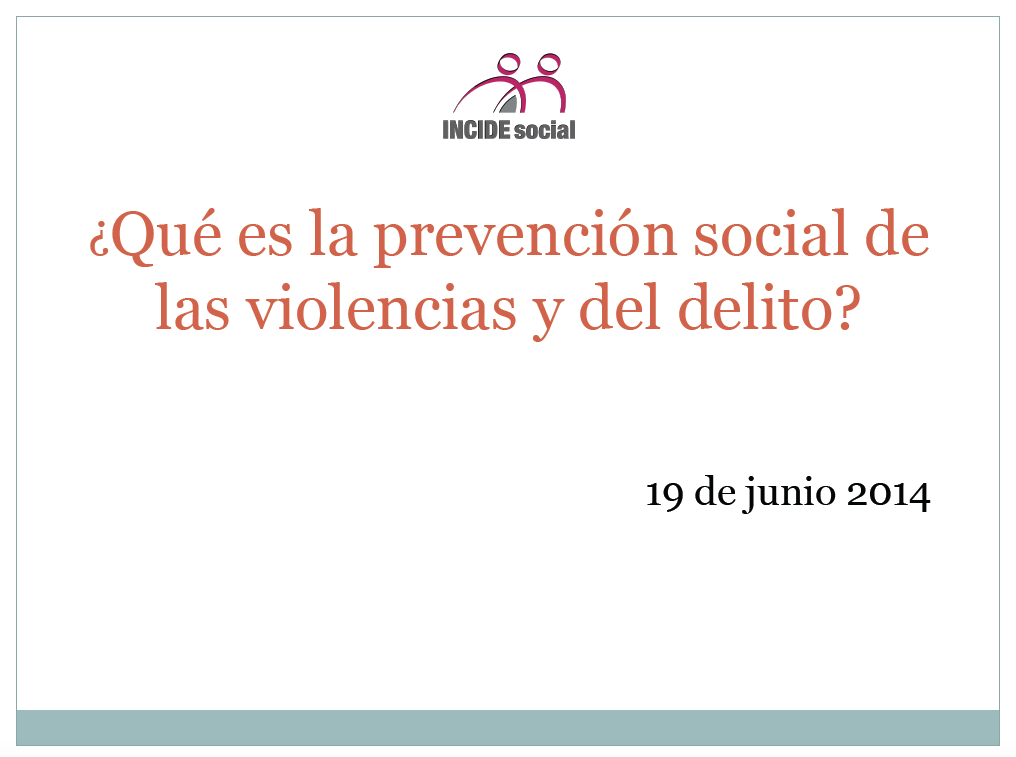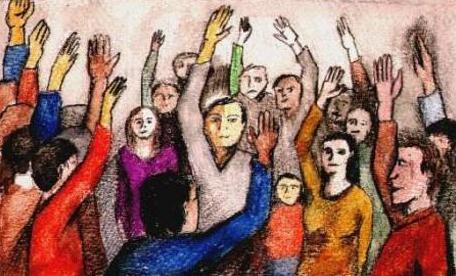En mi presentación deseo proporcionar un panorama a vuelo de pájaro de la participación de las mujeres en tres ámbitos de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las agendas que en esos ámbitos están reivindicando. Se trata de su participación en la búsqueda de la igualdad sustantiva de género, en la consecución de la democracia, la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana y finalmente, su participación en la promoción del desarrollo social y comunitario.
Introducción
Varios filósofos y psicoanalistas sostienen que toda relación humana implica una relación de poder entre una persona que subordina y otra que es subordinada. Es el llamado poder sobre otros u otras, el poder que se ejerce de manera autoritario dado que se trata del control y la imposición de una o un grupo de personas sobre el pensamiento, las creencias, la conducta, las libertades, el nivel de bienestar, el trabajo, los ingresos, el cuerpo y la sexualidad, las posesiones y muchos otros aspectos de la vida de otras personas.
Las mujeres representan el grupo humano más grande que a lo largo de la historia de la humanidad han sido objeto de subordinación, sometimiento, discriminación, violencia y de una profunda y la mayoría de las veces oculta, injusticia. Han sido históricamente excluidas del ejercicio pleno de sus libertades y de sus derechos como seres humanos. Actualmente la condición de la mayoría de las mujeres del mundo continúa siendo de una profunda sujeción, a pesar de los avances logrados por las mujeres de los países ricos de occidente y las pertenecientes a los grupos de ingresos medios y altos y elevados niveles de educación.
Una de las mayores revoluciones del siglo XX fue el ingreso de de las mujeres a la vida pública y su acceso a una serie de libertades así como el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la condición de pobreza e ignorancia en la que viven la mayoría de las mujeres del mundo, así como el control de los varones sobre la institucionalidad religiosa y sobre el poder político, económico y del conocimiento continúan siendo obstáculos para el avance de la condición y posición de las mujeres.
En la práctica, en la vida cotidiana, miles de millones de mujeres siguen siendo discriminadas, maltratadas, excluidas, invisibilisadas, violentadas incluyendo la muerte o el llamado feminicidio por su condición de mujer.
Pero además, las mujeres han aprendido que ninguno de los logros alcanzados en materia de emancipación son irreversibles, y que existen épocas en la historia de los pueblos en donde se ha retrocedido para volver a condiciones que restringen sus derechos y libertades. Son ejemplificativos los casos de Irán a la salida del Shah Reza Pahlevi en 1979, así como de otros países musulmanes como Sudán donde el poder político ha pasado a manos de los sectores más conservadores del islamismo. Pero también tenemos experiencias más cercanas como fue la casi desaparición de la política de planificación familiar y por tanto, del acceso a medios de control natal para las mujeres en los gobiernos panistas y el reconocimiento de la vida desde la concepción, en las constituciones de varios estados mexicanos. Ese último retroceso ha condenado a varias mujeres a la cárcel con juicios similares a los que se practicaban en la época de la Inquisición en donde se exageran los castigos. Los feminicidios son también muestra de un retroceso propiciado por los altos niveles de violencia social en que vivimos y que permite a los varones ejercer el poder de la muerte sobre las mujeres.
La circularidad de la historia es vivida y experimentada constantemente por las mujeres. Así aquellas mujeres del sur del país que escaparon del sometimiento ejercido por sus familias y comunidades hacia las utopías falsas de las ciudades maquiladoras para trabajar y tener ingresos, fueron nuevamente sometidas pero esta vez por las plantas maquiladoras y el machismo dominante en la cultura del norte que conduce a muchas de ellas a la muerte o a la esclavitud de la trata y el trabajo sexual.
Es en razón del reconocimiento de que las relaciones de género son relaciones de poder y que la emancipación de la mujer pasa por el control de su propio cuerpo y del ejercicio libre de su sexualidad que esos dos temas son ejes centrales de los movimientos de mujeres: el acceso al poder y el reconocimiento y realización plena de sus derechos sexuales y reproductivos.
El acceso al poder
En el eje de acceso al poder los movimientos y organizaciones de mujeres introducen otros conceptos de poder como son el poder para lograr objetivos comunes a partir de un liderazgo, el poder compartido con otras mujeres para superar condiciones adversas y el empoderamiento personal como medio para remontar situaciones de violencia, injusticia, discriminación o exclusión en la vida cotidiana.
Es así que los temas seleccionados para esta mesa de diálogo se relacionan con las reivindicaciones del movimiento feminista de acceso al poder.
Desde mi óptica, las mujeres en la academia han optado por introducirse en el mundo de la generación y difusión del conocimiento para tener voz y reconocimiento en primer lugar, pero también para influir en el curso de la historia y de la humanidad y poder cambiar las condiciones de injusticia y discriminación en que viven miles de millones de seres humanos y algunas en particular, mejorar la situación de las mujeres.
Por su parte las mujeres que aspiran y participan en el poder público presentan a veces una dualidad de objetivos: el de alcanzar prestigio, reconocimiento y poder personal y/o el de ser agentes de cambio social y mejorar las condiciones en que viven las mujeres. Lamentablemente en este ámbito suele ocurrir que algunas se mimetizan a los modelos del poder subordinador, controlador y autoritario de los hombres y en ocasiones en el que el afán por alcanzarlo, aceptan ser utilizadas por los varones para contener los avances en las libertades y derechos de las mujeres o bien, por no perder su posición política evitan ser calificadas como feministas y no defienden la mayor igualdad de género.
El tercer ámbito de participación en lo público
Un tercer ámbito de acceso al poder por parte de las mujeres se presenta en las organizaciones sociales y civiles. Este grupo escogió el camino del activismo cívico y la participación en el espacio público pero fuera de las instituciones políticas. Ello en parte debido a los obstáculos que estas instituciones presentan para el ingreso y la libre participación, o bien porque defienden intereses y grupos específicos y porque tiene un control cupular masculino. Los partidos políticos en México son de las instituciones más impermeables y resistentes a la igualdad de género. Un ejemplo, acaba de ocurrir al habérsele conculcado el derecho de acceder a la presidencia de la Cámara de Diputados a Aleida Alavez, una mujer que por detentar la vicepresidencia en dicha Cámara le correspondía presidirla. El machismo que domina a las cúpulas del Pan, del PRI y del PRD logró relegarla.
La participación de las mujeres en las llamadas organizaciones de la sociedad civil es amplia y destacada aún cuando este sector también es afectado por la presencia conspicua de liderazgos masculinos, que operan con modelos de subordinación semejantes a los del ámbito político y académico.
Destacaría tres ámbitos en donde organizaciones de mujeres o encabezadas por mujeres han realizado aportes importantes para el cambio social:
- La agenda de igualdad de género
- La lucha por la democracia, por el desarrollo de ciudadanía y de participación ciudadana
- Acciones e incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario
La agenda de igualdad de género
La sociedad civil es el espacio donde las mujeres han podido organizarse y participar en defensa de sus derechos y libertades e influir en las decisiones de legislación y políticas públicas que tomen en cuenta sus intereses. Desde los años sesenta empezaron a surgir organizaciones ciudadanas de mujeres fuera del control del partido en el poder y con una influencia y apoyo importante de movimientos y organizaciones feministas de otros países. De manera destacada Argentina y Estados Unidos.
Se trata de organizaciones donde confluyen académicas con activistas cívicas y con frecuencia logran alianzas con mujeres que participan en espacios políticos como son las legisladoras, cuando coinciden en puntos de la agenda feminista.
Para Alma Rosa Sánchez, la presencia organizada de las mujeres en los últimos quince años del siglo XX significó la reivindicación del derecho a la diferencia, a construir una identidad femenina como sujeto político que crítica el ejercicio del poder. (SÁNCHEZ, 2004, p.88).
Considera que el movimiento amplio de mujeres (MAM) se construyó a partir de cinco sectores, que plantearon su participación en dos planos, en la lucha por democracia y en la defensa de derechos para las mujeres. Estos cinco sectores serían:
- a) El movimiento feminista; constituido principalmente por académicas, periodistas, escritoras, políticas, mujeres de clase media.
- b) El movimiento urbano popular; con demandas materiales, servicios, vivienda, agua, drenaje, educación, entre otros, sector marginal urbano.
- c) El movimiento de campesinas e indígenas; reclamos sobre acceso a crédito, propiedad, tecnología y capacitación.
- d) El movimiento de trabajadoras asalariadas; ampliación de mercado de trabajo, mejoras salariales, denuncias de hostigamiento sexual, entre otras, y;
- e) Mujeres militantes de partidos políticos y funcionarias; aquí se asumen como feministas y denuncian las condiciones desiguales de participación de la mujer en México (SÁNCHEZ, 2004, p.90-91).
En ese sentido, la agenda del movimiento amplio de mujeres ha ido modificándose a través de los años. Iniciaron y lograron amplios resultados en ir eliminando los obstáculos que impedían a las mujeres participar en los beneficios del desarrollo y en la mejoría de su bienestar como fue el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a los créditos y fondos económicos y a la alimentación. Con la política poblacional de los años setenta lograron avanzar en algunos de sus derechos reproductivos al incorporarse una política de planificación demográfica.
En la actualidad se concentran en cinco aspectos fundamentales:
- la erradicación de la violencia contra las mujeres,
- la eliminación del maltrato y la discriminación, es decir la igualdad sustantiva,
- el mayor acceso a posiciones de toma de decisión en los ámbitos público y privado,
- la promoción del reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y
- la conciliación entre trabajo y vida familiar.
La persistencia del machismo, el recrudecimiento debido a la cultura dominante y ampliamente difundida de los grupos criminales, así como la utilización de las mujeres como objetos de trata y explotación, determina que la lucha contra la violencia contra las mujeres en lugar de ir ganando terreno se está perdiendo. Jóvenes que viven en situaciones de pobreza y sin esperanza de salir de la misma, aceptan convertirse en objeto de uso y abuso por parte de los varones frente al espejismo y la riqueza del poder criminal. Ven su vínculo con delincuentes como una forma de salir de sus condiciones de miseria.
Igualmente, la persistencia de desigualdad y maltrato en los ámbitos laborales y en las oportunidades de desarrollo, en la procuración e impartición de justicia, así como los efectos diferenciados por sexo de la ola de violencia que agobia al país determina que varias organizaciones de mujeres, e incluso varias de las organizaciones de derechos humanos hayan tomado la defensa de casos de mujeres víctimas llevándolos incluso a las instancias internacionales para exigir justicia y reparación del daño.
Si bien es mayor el número de víctimas masculinas directas que caen en esa ola de violencia, el número de mujeres víctimas indirectas es creciente debido a la muerte o desaparición de sus parejas o de sus hijos, a la pérdida del patrimonio familiar y al desplazamiento de sus hogares y lugares de origen.
El mayor acceso a posiciones de toma de decisiones ha tenido avances esencialmente en razón de la introducción de acciones afirmativas para la integración de los congresos, sin embargo no es tan evidente en las ramas del ejecutivo y del poder judicial, ni en ámbitos del sector privado y la academia. La mayor resistencia se observa en las instituciones religiosas que además se constituyen en las que mayores obstáculos ponen al avance de los derechos y las libertades de las mujeres.
Posiblemente el tema más difícil por la resistencia de las iglesias y de los sectores moralmente conservadores que existen en todas las ideologías políticas, incluso en las de izquierda, es el del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Refiere esencialmente a la posibilidad de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y que la maternidad o la cancelación del goce de su sexualidad les sea impuesta por su cultura y por instituciones que deciden qué pueden y qué no pueden hacer, pero que además las sancionan duramente cuando trasgreden las normas sociales impuestas.
Finalmente, dentro de la agenda feminista se ha venido incorporando paulatinamente la demanda de armonización entre vida familiar y vida de trabajo y la exigencia de que se distribuyan equitativamente las responsabilidades de la vida familiar entre sexos y generaciones y se tengan políticas y programas públicos de apoyo a las familias. También incluye la necesidad de modificar las condiciones de trabajo para reconocer que ya no son trabajadores hombres de disponibilidad total los que participan en las actividades económicas sino que es creciente la participación de mujeres y que tanto hombres como mujeres tienen que cumplir responsabilidades y disfrutar de la vida familiar.
La lucha por la democracia, por el desarrollo de ciudadanía y de participación ciudadana
Varias de las organizaciones en lucha por los derechos de las mujeres se integraron a las actividades y a las importantes redes que se constituyeron en todo el país en la década de los años noventa para promover el cambio político y la instalación de una democracia en el país. Formaron grupos de observación electoral en sus estados y realizaron campañas para la promoción del voto libre y secreto.
Las mujeres que se integraron a los liderazgos de las organizaciones y redes como el Movimiento Ciudadano por la Democracia y Alianza Cívica en 1994, provenían de organizaciones de base de la iglesia católica progresista, de los llamados grupos eclesiales de base, quienes por su trabajo en las comunidades rurales y en la colonias proletarias se percataban del nivel de deterioro de las condiciones de vida de amplios grupos de la población y habían hecho un compromiso con los pobres. Optaron por el cambio político por la vía pacífica.
Esta matriz católica progresista fue también el origen de la mayor parte de las organizaciones en defensa de los derechos humanos que empezaron a surgir en México en la década de los años setenta, cuando el Vaticano decidió atacar a la Teología de la Liberación en América Latina y muchos hombres que veían en la iglesia un espacio para realizar su compromiso con los pobres tuvieron que refugiarse en otros espacios. Es la razón de que en este ámbito de trabajo de la sociedad civil, la defensa de los derechos humanos, el número de participantes y los liderazgos son mayormente hombres.
En los años más recientes el ingreso de mujeres a las organizaciones de defensa de derechos humanos tiene su origen en el aumento de opciones de formación académica en la materia, tanto a nivel nacional como en otros países. Actualmente en México hay un importante número de mujeres con diplomados, maestrías y doctorados en derechos humanos aunque todavía no acceden a los puestos de mayor nivel en las instituciones ni en las organizaciones ubicadas en este campo; siguen siendo varones los jefes.
El creciente número de activistas cívicos, organizaciones y redes que trabajan por la paz y la no violencia, por la construcción de ciudadanía y de comunidad y promueven la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, comparte sus orígenes y de alguna manera derivan de esa misma matriz. En estas organizaciones la participación y el liderazgo de mujeres son más frecuentes.
Otras instancias de participación de mujeres en el campo de la lucha por la democracia, en su integración a los consejos estatales y distritales del anterior IFE y en los órganos electorales estatales. La selección de los integrantes de los organismos públicos locales electorales que se está llevando a cabo en el INE ya prevé una equidad en la participación, es decir %0% hombres y 50% mujeres.
La experiencia señala también que en los funcionarios de casilla los días de la jornada electoral son en una proporción más alta mujeres que hombres.
Acciones e incidencia en políticas públicas para el desarrollo social y comunitario
El trabajo de base en comunidades pobres, indígenas, rurales y en zonas marginadas urbanas y la creación de organizaciones para luchar por el acceso a programas sociales de vivienda, abasto, caminos, servicios urbanos, programas de transferencias monetarias, ha sido un espacio importante de participación y construcción de liderazgos femeninos.
La formación en este trabajo comunitario de base y la apertura de espacios de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas facilitó que en la última década de los noventa del siglo pasado y en la primera de este siglo las organizaciones sociales y civiles empezaran a hacer incidencia en política pública esencialmente social.
Se trata de organizaciones que fueron introduciendo en la agenda pública la necesidad de desarrollar políticas y programas dirigidos a grupos poblacionales específicos como la infancia, la juventud, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la población callejera, la población con orientación sexual diversa.
En otra vertiente son las que han luchado por el derecho a la vivienda, a la alimentación, al agua, al nivel más alto de salud, a la educación y a la cultura, a trabajo y a condiciones dignas de trabajo, lo que ahora constituyen la agenda ciudadana por los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA.
En estas materias así como en otras agendas de la sociedad civil como son las de seguridad pública y ciudadana, las de migración, las relacionadas con adicciones y víctimas y de manera destacada e histórica, las organizaciones que realizan actividades de asistencia social, las mujeres tienen liderazgos reconocidos y una amplia participación.
El espacio del activismo cívico ofrece muchas oportunidades de desarrollo y de compromiso social para las mujeres. Es un ámbito donde se produce innovación social, se forman personas frente a los nuevos riegos sociales, se desarrollan novedosos modelos de intervención social, se construye ciudadanía y liderazgos y se promueve la participación ciudadana.
Las mujeres hemos contribuido grandemente al desarrollo de un espacio de responsabilidad social que no pasa necesariamente por los gobiernos, ni por el mercado y que busca responder con mayor flexibilidad y oportunidad a las profundas transformaciones que están modificando la vida y el bienestar de las personas.
Entender el papel de la sociedad civil y de las organizaciones que la forman y crear sinergias con ellas por parte de las instituciones del Estado y las empresas en lugar de combatirlas o suplantarlas, abriría una opción fundamental para la mayor participación ciudadana en el ámbito público y para un acercamiento del sistema político con la ciudadanía. Abonaría a la democracia y a un desarrollo compartido y menos desigual.